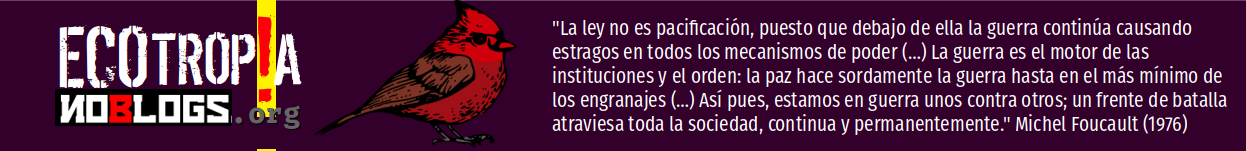Gracias a Dios no nací pobre. Mi familia me ha enseñado a despreciar a esos rotos que no nos dejan comer en una terraza de los cafés del centro sin tratar, haciendo indignas muecas de tristeza con sus caras simiescas, de que les regalemos la costilla que está en nuestro plato. Mi padre, vestido de impecable gris, camisa blanca y corbata discreta, tiene la decencia de mantener siempre una billetera llena y, por lo mismo, un espíritu satisfecho. Las proporciones de su cuerpo proclaman sin innecesaria ostentación la calidad de su cuna. Su cabeza cabe exactamente ocho veces en la altura de su cuerpo. Sus ojos están en la exacta mitad de su cabeza. Su costado derecho es idéntico al costado izquierdo. Si con una sierra se lo dividiera a lo largo, esos trozos serían idénticos.
Por Alejandro Jodorowsky
El 18 de septiembre, nuestra Fiesta Patria, con su voz ni muy aguda ni muy grave, mi padre me dijo:
—Si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos es porque nos hemos rodeado de empleados que saben defendernos. Te llevaré al hemiciclo del parque marcial para que veas desfilar a nuestro glorioso ejército.
Protegido por la sombra de un quiosco, allí estaba el Presidente rodeado por sus ministros; él y ellos, perfectamente simétricos. Los soldados, en bloques compactos, filas de veinte de ancho por cuarenta de fondo, cubiertos con cascos en forma de hongo y máscaras de Mickey Mouse, al llegar frente a la tribuna comenzaron a levantar sus piernas a la altura del ombligo para luego depositarias en la tierra con enérgicos zapatazos. Disimulando una sonrisa de orgullo —toda expresión facial le estaba prohibida—, mi padre musitó: “¡No lo olvides nunca, hijo mío, ese es el paso del ganso!” “¡Suena como una lluvia de balazos, me da miedo! ¿Para qué les sirve?” “¡Aparte de asustar a los piojentos, les sirve para matar a las hormigas!” “¿Pero, qué les han hecho las pobres?” “Pues… ¡existir en su camino!”
Por primera vez —a pesar de que yo no tenía nada que ver con las hormigas: mi madre, cada vez que veía una fila de esas obrerillas, por lo general en la cocina, tomaba el lanzallamas doméstico y, reteniendo su furia para murmurar un frío “¡Ladronas!”, las convertía en cenizas, sin que en mi corazón estallara una tormenta—, navegó por mi sangre un dolor extraño al que después identifiqué como “piedad”.
Soltando la bien formada mano de mi padre, con dedos de largo regular y uñas que lucían una perfecta y blanca medialuna, pasé por entre las botas de los carabineros, salté las barreras, corrí hacia la pista y, en medio de ella, elevé mis brazos hacia el bloque de soldados.
— ¡No levanten las piernas tan alto! ¡No castiguen así el suelo! ¡Piensen en las pobres hormigas! ¡Avancen sobre la punta de los pies! ¡Esquívenlas! ¡Son hormiguitas chilenas! ¡Son nuestras compatriotas!
¿Qué podían hacer esos nobles esbirros? ¿Frenar de golpe para hacerse embestir por el bloque que los seguía? ¿Ponerse a caer como palos de boliche? Por otra parte, ¿podía el Presidente ordenar que su ejército se detuviera, aceptando que un niño era más importante que todas las armas? Optaron por la única solución posible: no verme. Los zapatazos, en su impetuoso avance, llovieron sobre mi cuerpo.
El desfile duró una hora. Cuando el mandatario, sus ministros, los cinco mil soldados y el numeroso público se alejaron del parque, yo quedé en el camino de tierra, convertido en una mancha rojiza, plano como un lenguado. Mi padre, que por vergüenza se había ocultado tras el tronco de un árbol, me recogió y, llevándome oculto, enrollado en el interior de su paraguas, regresó a nuestra casa, en el barrio alto, esperando cruzar las murallas sin que los guardianes, o sus perros, se dieran cuenta de que iba acompañado de un hijo tan indigno.
La cabeza de mi madre también cabía exactamente ocho veces en la altura de su cuerpo, así como también su costado derecho era idéntico al costado izquierdo… Al verme extendido sobre la mesa, poco distinto de un mantel, con su voz ni muy grave ni muy aguda dijo:
– El niño ha cometido una grave imprudencia. Es preciso que los vecinos no se enteren. Vamos al frigorífico.
Acostados sobre mesas de mármol, cien cuerpos simétricos, perfectamente iguales, esperaban mi decisión.
– Previendo el futuro, gracias a nuestra fortuna, felizmente hemos reunido un muestrario completo para que no te quejes, como un hijo de piojentos, de haber desaparecido a la primera destrucción sin que te haya sido ofrecida la oportunidad de elegir…
Los examiné uno a uno; los medí, los observé de lejos y de cerca, por delante y por detrás, me hice espejo de su expresión única; dudé. Mis progenitores comenzaron a resfriarse. Los cuerpos simétricos de mis cuatro abuelos irrumpieron en el frigorífico.
– Es preciso decidirse, sapito aplastado. Si continúas así, nos dirá una pulmonía.
– ¡Elijo mi propio cuerpo, en el estado en que esté!
– ¡No puede ser! —susurró mi madre. ¡No puede ser! —susurró la madre de mi madre.
– ¡No puede ser! —susurraron los otros tres abuelos. Piensa, hijo mío, que todo el mundo dirá que no tenemos los medios de proporcionarte un cuerpo simétrico —tartamudeó mi padre, muy a su pesar.
– Si se te da la posibilidad de tener un organismo nuevo cada vez que destroces el anterior, agregando a la obligatoria resolución el gusto de la libre elección, tienes el deber moral de aprovechar la oportunidad. ¿No te das cuenta de que la familia haría el ridículo si en Vida Social aparecieras tú, entre nuestros cuerpos decentes, como una hamburguesa pisada por un elefante? —recitaron todos, sustituyendo los lamentos por opacos estornudos.
Mi madre se desmayó.
-¡Basta de hipocresías, denme el cuerpo ideal que me tienen reservado!
La familia contuvo un suspiro de alivio.
Abrieron una heladera de lujo. Envuelto en papel dorado había un cuerpo regular, con una cabeza que cabía exactamente ocho veces en su altura, con ojos en la exacta mitad de la cabeza, con el costado izquierdo idéntico al derecho.
Me despojé lentamente de mi cuerpo plano y me puse el nuevo.
La familia me bendijo:
—Que Dios multiplique el dinero que posees. Que encuentres la esposa-espejo que te conviene.
—Gracias —contesté con una voz ni muy aguda ni muy grave.
La vida continúa con su habitual monotonía. Nos levantamos a la misma hora, comemos juntos sin hacer ruidos con la boca, acumulamos los cheques que nos envían los aterrados locatarios, apagamos las luces a una hora conveniente y dormimos conectados al computador onírico que disuelve las pesadillas. Todos dicen ser felices, menos yo. Constantemente resuenan en mis oídos los zapatazos del paso del ganso. Escondido bajo las sábanas y mordiendo la almohada, trato de apagar los sollozos. “¡Pobres hormigas!”
Alejandro Jodorowsky, El paso del ganso, ed. Grijalbo, México, 2001
fuente http://textos-jodo.blogspot.com.ar/2007_09_01_archive.html
texto en PDF