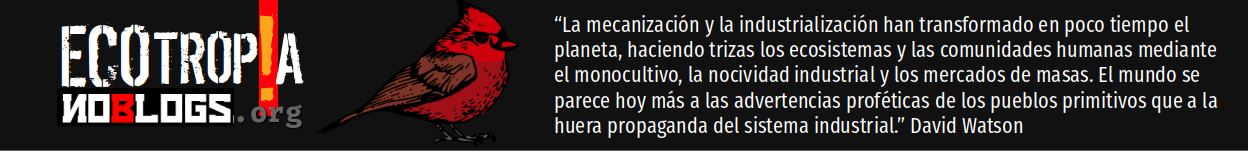El efecto inmediato de una lucha pecuniaria como la que se ha descrito esquemáticamente sería―de no estar modificada su influencia por otras fuerzas económicas u otras características del proceso emulativo―hacer a los hombres industriosos y frugales. Este resultado se produce en realidad, hasta cierto punto, por lo que se refiere a las clases inferiores, cuyo medio ordinario de adquirir bienes es el trabajo productivo. Ello puede afirmarse, sobre todo, de las clases trabajadoras de una comunidad sedentaria que se encuentre en un estadio agrícola de desarrollo industrial, y en la que haya una considerable subdivisión de propiedad, y en la que leyes y costumbres aseguren a esas clases una participación más o menos definida del producto de su industria.
Por Thorstein Veblen
Esas clases inferiores no pueden eludir en ningún caso el trabajo y la imputación del trabajo no es, en consecuencia, especialmente denigrante para sus miembros, al menos dentro de su propia clase. Por el contrario, siendo el trabajo su modo de vida reconocido y aceptado, tiene un cierto orgullo emulativo en conseguir una reputación de eficiencia en su trabajo, que es a menudo la única línea de emulación que está a su alcance. En aquellas personas para quienes la adquisición y la emulación sólo son posibles dentro del campo de la eficiencia productora y el ahorro, la lucha por la respetabilidad pecuniaria operará en cierta medida en el sentido de aumentar la diligencia y la sobriedad. Pero hay ciertas características secundarias del proceso emulativo de las que no se ha hablado aún, que vienen a circunscribir y a modificar la emulación practicada en esas direcciones tanto en las clases pecuniariamente inferiores como en la clase superior.
Pero lo que nos importa aquí de modo más inmediato es otro aspecto de la clase pecuniaria superior. Tampoco le falta a esta clase el incentivo de la diligencia y el ahorro; pero su acción está cualificada en tan gran medida por las demandas secundarias de la emulación pecuniaria, que prácticamente cualquier emulación en este sentido está superada, y cualquier incentivo de la diligencia viene a ser ineficaz. La más imperativa de estas demandas secundarias de la emulación y a la vez la de ámbito más extenso es la exigencia de abstenerse del trabajo productivo. Esto es cierto de modo especial en el estadio bárbaro de la cultura. En la cultura depredadora, el trabajo se asocia en los hábitos de pensamiento de los hombres con la debilidad y la sujeción a un amo. Es, en consecuencia, una marca de inferioridad y viene por ello a ser considerada como indigna de un hombre que ocupa una buena posición. Por virtud de esta tradición se considera que el trabajo rebaja y esta tradición no ha muerto nunca. Por el contrario, con el avance de la diferenciación ha adquirido la fuerza axiomática que es consecuencia de una prescripción de largo tiempo e indiscutida.
Para ganar y conservar la estima de los hombres no basta con poseer riqueza y poder. La riqueza o el poder tienen que ser puestos de manifiesto, porque la estima sólo se otorga ante su evidencia. Y la demostración de la riqueza no sirve sólo para impresionar a los demás con la propia importancia y mantener vivo y alerta su sentimiento de esa importancia, sino que su utilidad es apenas menor para construir y mantener la complacencia en uno mismo. En todos los momentos, salvo en los estadios culturales más bajos, el hombre normalmente constituido se ve ayudado y sostenido en su propio respeto por las «apariencias decentes» y la exención de «trabajos serviles». Una desviación forzosa de su patrón habitual de decencia, tanto en lo accesorio de la vida como en la clase y alcance de su actividad, se siente como un desprecio de su dignidad humana, aun aparte de toda consideración consciente de la aprobación o desaprobación de sus semejantes.
La arcaica distinción teórica entre lo bajo y lo honorable en el modo de vida de un hombre conserva aún hoy mucha de su antigua fuerza. Tanto es asé que hay muy pocos miembros de la clase más elevada que no tengan una repugnancia instintiva por las formas vulgares de trabajo. Tenemos un fuerte sentido de suciedad ceremonial que tiene especial intensidad al pensar en las ocupaciones asociadas en nuestros hábitos mentales con el trabajo servil. Todas las personas de gusto refinado sienten que ciertos oficios ―que convencionalmente se consideran serviles― llevan unida con inseparabilidad una cierta contaminación espiritual. Se condena y evita sin titubear un instante las apariencias vulgares, las habitaciones mezquinas (es decir, baratas) y las ocupaciones vulgarmente productivas. Son incompatibles con la vida en un plano espiritual satisfactorio ―con el «pensamiento elevado»―. Desde los días de los filósofos griegos hasta los nuestros, los hombres reflexivos han considerado siempre como un requisito necesario para poder llevar una vida humana digna, bella o incluso irreprochable, un cierto grado de ociosidad y de exención de todo contacto con los procesos industriales que sirven a las finalidades cotidianas inmediatas de la vida humana. A los ojos de todos los hombres civilizados, la vida de ociosidad es bella y ennoblecedora en sí misma y en sus consecuencias.
Este valor directo, subjetivo, del ocio y de las otras demostraciones de riqueza es, en gran parte, sin duda, secundario y derivado. Es, en cierta medida, un reflejo de la utilidad del ocio como medio de conseguir el respeto de los demás y, en otra parte, resultado de una sustitución mental. La ejecución del trabajo ha sido aceptada como prueba convencional de una inferioridad de fuerza; en consecuencia, viene a ser considerada, utilizando un atajo mental, como intrínsecamente baja.
Durante el estadio depredador propiamente dicho, y en especial en las etapas primeras del desarrollo cuasi-pacífico de la industria que sigue al estadio depredador, una vida ociosa es la demostración más sencilla y concluyente de fuerza pecuniaria y, por tanto, de superioridad de poder, con tal de que el caballero ocioso pueda vivir siempre con facilidad y desahogo manifiestos. En ese estadio, la riqueza consiste principalmente en esclavos y los beneficios que deriva de la posesión de riqueza y poder toman principalmente la forma de servicio personal.
La abstención ostensible del trabajo se convierte, por tanto, en marca convencional de éxitos pecuniarios superiores y en índice convencional de reputación; y recíprocamente, como la aplicación al trabajo productivo es un signo de pobreza y sujeción, resulta incompatible con una situación respetable en la comunidad. Por lo tanto, allí donde predomina la emulación pecuniaria no se estimulan de modo uniforme los hábitos industriosos y frugales. Por el contrario, esta especie de emulación desaprueba en forma directa la participación en el trabajo productivo. El trabajo se convertiría inevitablemente en deshonroso―en cuanto demostración de pobreza―, incluso aunque no hubiese sido considerado ya como indecoroso bajo las tradiciones antiguas derivadas de un estadio cultural anterior. La antigua tradición de la cultura depredadora consiste en que hay que rehuir el trabajo productivo, como indigno de los hombres cabales, y con el paso del estadio depredador a la forma cuasi-pacífica de vida esa tradición se esfuerza en vez de ser desechada.
Incluso aunque no hubiese surgido una clase ociosa junto con la aparición primera de la propiedad individual, hubiese sido en cualquier caso― por la fuerza del deshonor unido a la ocupación productiva―una de las primeras consecuencias de la propiedad. Y hay que notar que mientras la clase ociosa existía en teoría desde el comienzo de la cultura depredadora, la institución tomó un significado nuevo y más pleno con la transición del estadio depredador a la siguiente etapa de la cultura pecuniaria. Desde ese momento existe una «clase ociosa» tanto en teoría como en la práctica. De ahí data la institución de la clase ociosa en su forma consumada.
Durante la etapa depredadora propiamente dicha, la distinción entre las clases ociosas y laboriosas es, en cierto sentido, meramente ceremonial. El hombre cabal está celosamente apartado de todo lo que es, en su concepto, trabajo rutinario y servil; pero su actividad contribuye apreciablemente al sustento del grupo. El estadio subsiguiente de industria cuasi-pacífica se caracteriza generalmente por la existencia de una esclavitud consolidada en la cual los esclavos son cosas, de rebaños de ganado y de una clase servil de pastores y de vaqueros; la industria ha avanzado hasta el punto de que la comunidad no depende ya para su subsistencia de la caza ni de ninguna otra forma de actividad que pueda ser calificada justamente de hazaña. Desde este momento el rasgo característico de la vida de la clase ociosa es una exención ostensible de toda tarea útil.
Las ocupaciones normales y características de esta clase en la fase madura de su historia a la que nos estamos refiriendo son, desde el punto de vista formal, muy semejantes a las de sus primeros tiempos. Esas ocupaciones son el gobierno, la guerra, los deportes y las prácticas devotas. Personas exageradamente amigas de las sutilezas teóricas complicadas pueden sostener que esas ocupaciones son aún «productivas», siquiera sea de modo incidental e indirecto, pero hay que notar como hecho decisivo del problema que tratamos el de que el motivo ordinario y ostensible que tiene la clase ociosa para ocuparse de esas tareas no es, evidentemente, un aumento de riqueza por medio del esfuerzo productivo. En éste, como en cualquier otro estadio cultural, se gobierna y se hace la guerra, al menos en parte, en provecho pecuniario de quienes dirigen ambas actividades; pero es un provecho conseguido mediante el método honorable de la captura y la conversión.
Algo semejante puede decirse de la caza, pero con una diferencia: cuando la comunidad sale del estadio cazador, propiamente dicho, la caza viene a diferenciarse de modo gradual en dos ocupaciones distintas. De un lado es una profesión, ejercida principalmente con ánimo de lucro; falta en ella virtualmente el elemento de hazaña o, en todo caso, no se da en grado suficiente para absolver a quien la práctica de la imputación de dedicarse a una industria lucrativa. Por otra parte, la caza es también un deporte ―un simple ejercicio del impulso depredador―. Como tal no ofrece un incentivo pecuniario apreciable, pero contiene, en cambio, un elemento, más o menos ostensible, de hazaña. Es este último aspecto de la caza―expurgado de toda imputación de constituir una actividad lucrativa―el único meritorio y el único que corresponde al esquema general de la vida de la clase ociosa desarrollada.
La abstención del trabajo no es sólo un acto honorífico o meritorio, sino que llega a ser un requisito impuesto por el decoro. La insistencia en la propiedad como base de la reputación es muy ingenua e imperiosa durante los estadios primeros de la acumulación de riqueza. Abstenerse del trabajo es la prueba convencional de una buena posición social; y esta insistencia en lo meritorio de la riqueza conduce a una insistencia más vigorosa en el ocio, Nota notae est nota rei ipsius. Según las leyes permanentes de la naturaleza humana, la prescripción se apodera de esta prueba convencional de riqueza y la fija en los hábitos mentales de los hombres como algo sustancialmente meritorio y ennoblecedor en sí; en tanto que el trabajo es productivo, se convierte a la vez, por un proceso análogo, en intrínsecamente indigno, y ello en un doble sentido. La prescripción acaba por hacer no sólo que el trabajo sea deshonroso a los ojos de la comunidad, sino moralmente imposible para quien ha nacido noble y libre, e incompatible con una vida digna.
Este tabú opuesto al trabajo tiene otra consecuencia ulterior respecto a la diferenciación industrial de las clases. Al aumentar la densidad de la población y convertirse el grupo depredador en comunidad industrial constituida, ganan en alcance y consistencia las autoridades y costumbres establecidas que rigen la propiedad. Se hace impracticable acumular riqueza con simple captura y, como lógica consecuencia, la adquisición por la industria es igualmente imposible para hombres pobres y orgullosos. Las alternativas que les quedan a estas personas son la mendicidad y la privación. Donde quiera que el canon del ocio ostensible tenga posibilidades de operar con libertad, surgirá una clase ociosa secundaria y en cierto sentido espuria―despreciablemente pobre y cuya vida será precaria, llena de necesidades e incomodidades; pero esa clase será moralmente incapaz de lanzarse a empresas lucrativas―.
El caballero venido a menos y la dama que ha conocido días mejores no son, ni siquiera hoy, fenómenos desconocidos. Este penetrante sentido de la indignidad del más ligero trabajo manual es familiar a todos los pueblos civilizados, lo mismo que a pueblos que se encuentran en una cultura pecuniaria menos avanzada. En personas de sensibilidad delicada que han estado largo tiempo habituadas a las buenas formas, el sentido de lo vergonzoso del trabajo manual puede llegar a ser tan fuerte que en coyunturas críticas supere incluso al instinto de conservación. Así, por ejemplo, se cuenta de ciertos jefes polinesios que bajo el peso de las buenas formas prefirieron morir de hambre a llevarse los alimentos a la boca con sus propias manos.
Es cierto que esta conducta puede haber sido debida, al menos en parte, a una excesiva santidad o tabú añejos a la persona del jefe. El contacto de sus manos habría comunicado el tabú y habría hecho inapropiada para servir de alimento a cualquier cosa tocada por él. Pero el tabú mismo es un derivado de la indignidad o la incompatibilidad moral del trabajo, de modo que, aun interpretándola en ese sentido, la conducta de los jefes polinesios es más fiel al canon del ocio honorífico de lo que pudiera parecer a primera vista. Un ejemplo mejor, o al menos más inequívoco, nos lo ofrece el caso de cierto rey de Francia de quien se cuenta que perdió la vida por un exceso de fuerza moral en la observancia de las buenas formas. En ausencia del funcionario cuyo oficio era trasladar el asiento de su señor, el rey se sentó sin protesta ante el fuego, y permitió que su real persona se tostase hasta un punto en que fue imposible curarle. Pero al hacerlo así salvó a Su Majestad Cristianísima de la contaminación servil.
«Summum crede nefas animam preferre pudori, ea propter vitam vivendi perdere causas»
Ya se ha notado que el término «ocio», tal como aquí se emplea, no comporta indolencia o quietud. Significa pasar el tiempo sin hacer nada productivo: 1) por un sentido de la indignidad del trabajo productivo, y 2) como demostración de una capacidad pecuniaria que permite una vida de ociosidad. Pero la vida del caballero ocioso no se vive en su totalidad ante los ojos de los espectadores a los que hay que impresionar con ese espectáculo del ocio honorífico en que, según el esquema ideal, consiste su vida. Alguna parte del tiempo de su vida está oculta a los ojos del público y el caballero ocioso tiene que poder dar―en gracia a su buen nombre―cuenta convincente de ese tiempo vivido en privado. Tiene que encontrar medios de poner de manifiesto el ocio que no ha vivido a la vista de los espectadores. Esto sólo puede hacerse de modo indirecto, mediante la exhibición de algunos resultados tangibles y duraderos del ocio así empleado, de manera análoga a la conocida exhibición de productos tangibles y duraderos del trabajo realizado para el caballero ocioso por los artesanos y servidores que emplea.
La prueba duradera del trabajo productivo consiste en su resultado material―generalmente algún artículo de consumo―. De modo semejante, en el caso de la hazaña es posible y usual procurarse algún resultado tangible que se pueda exhibir a modo de trofeo o botín. En una fase posterior del desarrollo se acostumbra a emplear algún distintivo o insignia de honor que sirva como marca convencionalmente aceptada de la hazaña y que indique a la vez la cantidad o grado de hazaña que simboliza. Al aumentar la densidad de población y hacerse más complejas y numerosas las relaciones humanas, todos los detalles de la vida sufren un proceso de elaboración y selección y en ese proceso de elaboración el uso de trofeos desarrolla un sistema de rangos, títulos, grados y enseñas de los que son ejemplo típico los emblemas heráldicos, las medallas y las condecoraciones honoríficas.
Desde el punto de vista económico, el ocio, considerado como ocupación, tiene un parecido muy cercano con la vida de hazañas, y los resultados que caracterizan una vida de ocio y que sirven como criterios de decoro tienen mucho de común con los trofeos que resultan de las hazañas Pero el ocio en el sentido más estricto, a diferencia de la hazaña y de todo esfuerzo productivo empleado en objetos que no son de utilidad intrínseca no deja ningún producto material. Los criterios demostrativos de una ociosidad anterior toman, por tanto, generalmente, la forma de bienes «inmateriales». Ejemplo de tales pruebas inmateriales de ociosidad son tareas cuasi-académicas o cuasi-prácticas y un conocimiento de procesos que no conduzcan directamente al fomento de la vida humana. Tales, en nuestra época, el conocimiento de las lenguas muertas y de las ciencias ocultas; de la ortografía, de la sintaxis y la prosodia; de las diversas formas de música doméstica y otras artes empleadas en la casa; de las últimas modas en materia de vestidos, mobiliario y carruajes; de juegos, deportes y animales de lujo, tales como los perros y los caballos de carrera. En todas estas ramas del conocimiento, el motivo inicial de donde procede en un principio su adquisición y de donde advino su boga puede haber sido algo por entero distinto del deseo de mostrar que uno no había pasado el tiempo ocupado en tareas industriales; pero a menos que esos conocimientos hubieran sido aprobados socialmente como demostración de un empleo improductivo del tiempo, no habrían sobrevivido, ni conservado su puesto como prendas convencionales de la clase ociosa.
Tales conocimientos pueden clasificarse, en algún sentido, como ramas del saber. Además―y más allá―de ellos hay toda una serie de hechos sociales que pasan imperceptiblemente de la región del saber a la de los hábitos y la destreza físicos. Tales son los que se conocen como modales y buena educación, usos corteses, decoro y, en términos generales, las prácticas formales y ceremoniales. Esta clase de hechos se presentan a la observación de modo más inmediato y directo; son por ello requeridos con mayor insistencia como prueba necesaria de un grado respetable de ociosidad. Merece la pena de observar que todas esas clases de prácticas ceremoniales a las que se clasifica bajo el epígrafe general de modales tiene un mayor grado de estimación entre los hombres en aquel estadio cultural en el que el ocio ostensible tiene la máxima boga como signo de respetabilidad, que en etapas posteriores del desarrollo cultural. El bárbaro del estadio de la industria cuasi-pacífica es un caballero bien nacido, de modo mucho más notorio en todo lo que se refiere al decoro que los hombres de épocas posteriores, con excepción de los más exquisitos.
Es bien sabido― o al menos se cree por lo general―que los modales se han ido pervirtiendo progresivamente conforme se alejaba la sociedad del estadio patriarcal. Muchos caballeros de la vieja escuela se han visto obligados a notar con tristeza que en las comunidades industriales modernas la gente de nacimiento inferior observa los modales y costumbres de las clases mejores; y a los ojos de todas las personas de sensibilidad delicada, la decadencia del código ceremonial o, dicho de otro modo, la vulgarización de la vida― entre las clases industriales propiamente dichas es una de las más cimeras enormidades de la civilización en los últimos tiempos. La decadencia que ha sufrido el código en manos de la gente industriosa atestigua―dejando aparte todo vituperio―que el decoro es un producto y un exponente de la vida de la clase ociosa y sólo prospera de modo pleno en un régimen de status.
El origen―o, mejor dicho, la procedencia―de los modales ha de buscarse, sin duda, en algo que no sea un esfuerzo consciente por parte de las personas de buenas maneras encaminado a demostrar que han gastado mucho tiempo en adquirirlo. El fin próximo de la innovación y de su elaboración ulterior ha sido la superior eficacia de la nueva invención en punto a belleza o expresividad. Como suponen habitualmente antropólogos y sociólogos, el código ceremonial de los usos y costumbres decorosos debe, en gran parte, su comienzo y desarrollo al deseo de conciliarse a los demás o demostrarles buena voluntad, y este motivo inicial rara vez está ausente―caso de que llegue a faltar en alguna ocasión―en la conducta de las personas de buenas maneras en cualquier estadio ulterior de desarrollo. Los modales―se nos dice―son, en parte, una estilización de los gestos y en parte supervivencias simbólicas y convencionalizadas que representan actos anteriores de dominio o de servicio o contacto personal.
En gran parte son expresión de la relación de status―una pantomima simbólica de dominación por una parte y de subordinación por otra―. Allí donde en nuestros días son los hábitos mentales depredadores y la actividad consiguiente de dominio y servidumbre los que imprimen carácter al esquema general de la vida, la importancia de todos los puntillos de conducta es extrema, y la asiduidad con la que se practica la observancia ceremonial de rangos y títulos se aproxima mucho al ideal implantado por el bárbaro en la cultura nómada cuasi-pacífica. Algunos de los países del continente europeo presentan buenos ejemplos de esta supervivencia espiritual. Esas comunidades se aproximan también al ideal arcaico por lo que se refiere a la estimación atribuida a los modales como hecho de valor intrínseco.
Los modales comenzaron por ser símbolo y pantomima y sólo tenían utilidad como exponente de los hechos y cualidades simbolizados; pero sufrieron después la trasmutación que suele acompañar en el trato humano a los hechos simbólicos. Los modales vinieron a tener―en el concepto popular―una utilidad per se; adquirieron un carácter sacramental independiente en gran medida de los hechos que originariamente representaban Las desviaciones del código del decoro han pasado a ser odiosas per se a todos los hombres, y la buena educación no es, en el concepto común, una mera marca adventicia de excelencia humana, sino una característica que forma parte del alma digna.
Hay pocas cosas que nos provoquen tanta repugnancia instintiva como una infracción del decoro; y hemos ido tan lejos en la dirección de imputar a las observancias ceremoniales de la etiqueta una utilidad intrínseca, que pocos de nosotros, admitiendo que pueda haber alguno, podamos asociar una falta de urbanidad de un sentimiento de la indignidad fundamental del culpable. Puede perdonarse el quebrantamiento de la palabra empeñada, pero una falta de decoro es imperdonable. «Los modales hacen al hombre».
No obstante, aunque los modales tienen esta utilidad intrínseca, tanto a juicio de quien los practica como del observador, este sentido de la rectitud intrínseca del decoro no es más que el fundamento próximo de la boga de los modales y la buena educación. Su fundamento económico ulterior ha de buscarse en el carácter honorífico de ese ocio o empleo no productivo del tiempo y el esfuerzo, sin el cual no se adquieren los buenos modales. El conocimiento y hábito de las buenas formas no se consigue sino mediante el uso largo y continuado. Gustos, modales y hábitos de vida refinados son una prueba útil de hidalguía, porque la buena educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. El conocimiento de las buenas formas es a primera vista una prueba de que aquella parte de la vida de una persona bien educada que no se desarrolla bajo las miradas del espectador se ha empleado dignamente en adquirir conocimientos que no tienen efecto lucrativo. En último análisis, el valor de los modales reside en el hecho de que éstos son pregoneros de una vida ociosa. Por tanto―y recíprocamente―, como el ocio es el medio convencional de conseguir reputación pecuniaria, la adquisición de un conocimiento bastante profundo de lo relativo al decoro es algo necesario para todo el que aspire a una mediana reputación desde el punto de vista pecuniario.
Aquella parte de la vida ociosa honorable que no se desarrolla a la vista de los espectadores puede servir a las finalidades de reputación sólo en la medida en que deja tras sí un resultado tangible, visible, que pueda ser exhibido, medido y comparado con productos de la misma clase exhibidos por otros aspirantes que compiten en la lucha por la reputación. Tal efecto se produce, en forma de modales y conducta de gente ociosa, como consecuencia del simple hecho de una persistente abstención del trabajo, aun cuando el interesado no piense en ello y no se preocupe de adquirir un aire de opulencia y señorío debidos a la ociosidad. Parece ser especialmente cierto que varias generaciones de ociosidad dejan un efecto persistente y perceptible en la conformación de la persona, y aun mayor en su conducta y modales habituales.
Pero todas las sugestiones de una vida persistentemente ociosa y todo el conocimiento de lo decoroso, que son consecuencia de la habituación pasiva, pueden mejorarse aún más de modo reflexivo mediante un esfuerzo asiduo por adquirir los signos distintivos de un ocio honorable, haciendo de la exhibición ulterior de estos signos adventicios de exención del trabajo útil, objeto de una disciplina vigorosa y sistemática. No hay duda de que éste es un punto en el que una aplicación diligente de esfuerzo y gastos puede fomentar de modo muy eficaz el logro de un dominio decoroso de las facultades que distinguen a la clase ociosa. Recíprocamente, cuanto mayor sea el grado de eficacia y más patentes las pruebas de un alto grado de habituación a prácticas que no sirven a ningún propósito lucrativo o directamente utilitario, mayor es el gasto de tiempo y materia implicados por su adquisición y mayor la buena reputación que de ello resulta.
De ahí que en la lucha competitiva por el dominio de los buenos modales se tomen tantos trabajos para cultivar los hábitos de conducta decorosa y de ahí que los detalles de decoro se conviertan en una disciplina amplia a la que se requiere que se conformen todos aquellos que aspiran a ser considerados como gente de reputación impecable. Y de ahí también, por otra parte, que el ocio ostensible, del que el decoro es una ramificación, se convierta gradualmente en una instrucción laboriosa en materia de comportamiento y en una educación del gusto y una discriminación respecto a cuáles de los artículos de consumo son decorosos de consumirlos.
Merece la pena de notar, en conexión con esto, el hecho de que se ha utilizado la posibilidad de producir idiosincrasias personales patológicas y de otro tipo y de transmitir los modales característicos mediante una imitación astuta y una educación sistemática para crear deliberadamente una clase culta, a veces con resultados muy felices. De esta manera, mediante el proceso vulgarmente conocido como esnobismo, se logra una evolución sincopada de la hidalguía de nacimiento y educación de un buen número de familias y linajes. Esta hidalguía sincopada da resultados que, desde el punto de vista de la utilidad que presentan para la existencia de una ciase ociosa en la población, no son, en modo alguno, sustancialmente inferiores a otros que han tenido una preparación más ardua en las conveniencias pecuniarias.
Hay, además, grados mensurables de conformidad con el último código acreditado de puntillos relativos a los medios decorosos y a los métodos de consumo. Pueden compararse las diferencias entre una persona y otra en punto al grado de conformidad con el ideal en esos aspectos. y es también posible graduar y clasificar a las personas con cierta exactitud, con arreglo a una escala progresiva de modales y educación. La concesión de reputación se hace a este respecto, por lo general, de buena fe, a base de la conformidad, con los cánones de gusto aceptados en las materias de que se trate, y sin una consideración consciente de la situación pecuniaria o el grado de ocio que ha disfrutado un determinado candidato a la reputación; pero los cánones de gusto con arreglo a los cuales se hace esa concesión están constantemente vigilados por la ley del ocio ostensible y sufren continuamente cambios y revisiones encaminados a ponerles en consonancia más estricta con sus exigencias.
Por ello, aunque la base próxima de la discriminación pueda ser de otra clase, el principio dominante y perdurable de la prueba de buena educación es la exigencia de un gasto importante y evidente de tiempo. Dentro del ámbito de aplicación de este principio, puede haber un grado considerable de variación en los detalles, pero son variaciones de forma y expresión y no variaciones sustanciales.
Gran parte de la cortesía del trato cotidiano es, desde luego, expresión directa de consideración y buena voluntad y, en su mayor parte, no es necesario hacer derivar este elemento de la conducta de ninguna base subyacente de reputación para explicar su presencia a la aprobación con que se le mira; pero no ocurre lo mismo con el código de las conveniencias. Estas últimas son expresión del status. Desde luego, es suficientemente claro, para cualquiera que se tome la molestia de observar, que nuestra conducta con respecto a los servidores y a otras personas inferiores que dependen pecuniariamente de nosotros es la conducta de una persona que se encuentra en posición de superioridad dentro de una relación de status, aunque esta manifestación se modifica con frecuencia suavizándose en gran medida la expresión original de dominio puro.
De modo semejante, nuestra conducta respecto a los iguales, expresa una actitud más o menos convencionalizada de subordinación. Sirva de ejemplo la presencia señorial del caballero o la dama de alta categoría, que atestiguan tanto el dominio e independencia de las circunstancias económicas y que, a la vez, apelan con fuerza tan convincente a nuestro sentido de lo correcto y amable. Es entre los miembros de la clase ociosa más elevada, que no tienen superiores y que tienen pocos iguales, donde el decoro encuentra su expresión más plena y madura; y es también esta clase superior la que da al decoro la formulación definitiva que le hace servir como cenen de conducta para las clases inferiores. Y también aquí el código es evidentemente un código de status y muestra de modo patente su incompatibilidad con todo trabajo productivo vulgar. Una seguridad divina y una complacencia imperiosa―como de quien está acostumbrado a exigir que se le sirva y a no pensar en el mañana―constituyen el derecho innato y el criterio distintivo del caballero en su mejor forma; y en el concepto popular, es aún más que eso, porque este modo de conducta es aceptado como atributo intrínseco de un valor superior, ante el cual el plebeyo de baja cuna se deleita en inclinarse y someterse.
Como se ha indicado en un capítulo anterior, hay razones para creer que la institución de la propiedad ha comenzado por la propiedad de personas y en primer lugar de mujeres. Los incentivos para adquirir tal propiedad han sido, al parecer: 1) una propensión a dominar y coaccionar, 2) la utilidad de aquellas personas como demostración de la proeza de su dueño, y 3) la utilidad de sus servicios.
El servicio personal ocupa un lugar peculiar en el desarrollo económico. Durante el estadio de la industria cuasi-pacífica y, en especial, en los primeros tiempos del desarrollo de la industria dentro de los límites generales de esa etapa, el motivo dominante de la adquisición de la propiedad de personas parece haber sido ordinariamente la utilidad de sus servicios. Pero el predominio de ese motivo no se debe a una decadencia de la importancia absoluta de las otras dos utilidades que presentan los siervos. Lo que ocurre es, más bien, que las nuevas circunstancias de la vida acentúan la utilidad de los siervos en el último aspecto citado. Las mujeres y otros esclavos son valorados en mucho, no sólo como evidencia de riqueza, sino como medio de acumularla.
Si la tribu se dedica al pastoreo, constituyen, junto con el ganado, la forma usual de inversión lucrativa. En la cultura cuasi-pacífica, la esclavitud de la mujer impone hasta tal punto su carácter a la vida económica, que la mujer llega a servir como unidad de valor entre los pueblos que se encuentran en ese estadio cultural―como, por ejemplo, en los tiempos homéricos―. Donde ocurre así no puede discutirse que la base del sistema industrial es la esclavitud del tipo que considera a los esclavos como cosas y que las mujeres son comúnmente esclavas. La gran relación humana que penetra todo el sistema es la de amo y siervo. La prueba de riqueza aceptada como indiscutible es la posesión de muchas mujeres y a la vez de otros esclavos ocupados en servir a la persona del amo y en producir bienes para él.
Se establece entonces una división del trabajo por la cual el servicio personal al amo se convierte en oficio especial de una parte de los siervos, en tanto que los empleados en ocupaciones industriales propiamente dichas se alejan cada vez más de toda relación inmediata con la persona del señor. A la vez, aquellos esclavos cuya tarea es el servicio personal, incluyendo en ella las obligaciones domésticas, van siendo gradualmente eximidos de la industria productiva encaminada a fines lucrativos.
Este proceso de exención progresiva común de las tareas industriales corrientes comenzará generalmente por la esposa, o la esposa principal. Una vez que la comunidad ha llegado a adquirir hábitos de vida fijos, resulta impracticable la captura de esposas en tribus hostiles como fuente consuetudinaria de aprovisionamiento de mujeres. Donde se ha logrado este avance cultural la esposa principal es de ordinario de sangre hidalga, y el hecho de que lo sea apresura su exención de las tareas vulgares. No podemos estudiar aquí la manera como se origina el concepto de sangre hidalga ni el lugar que ocupa en el desarrollo del matrimonio. Para nuestro propósito actual, bastará con decir que la sangre hidalga es aquella que ha sido ennoblecida por un contacto prolongado de la riqueza acumulada o con prerrogativas inquebrantadas. Se prefiere para el matrimonio a la mujer que tiene esos antecedentes familiares, tanto por la alianza con sus poderosos parientes que resulta de la unión, como porque se siente que se hereda una sangre que ha estado asociada con muchos bienes y gran poder.
La esposa seguirá siendo propiedad de su marido, de la misma manera que era propiedad de su padre antes de la compra, pero a la vez es de la sangre hidalga de su padre; por ello, desde el punto de vista moral, es incongruente que se ocupe en las tareas denigrantes que desempeñan sus compañeras de servidumbre. Por completa que sea su sumisión al amo y por inferior que sea la mujer a los miembros varones del estrato social en que la colocó su nacimiento, el principio de que la hidalguía es trasmisible operará para colocarla por encima del esclavo corriente; y en cuanto el principio haya adquirido autoridad prescriptiva, la investirá en cierta medida con la prerrogativa del ocio que es el signo principal de hidalguía. Ayudada por este principio de la hidalguía trasmisible, si la riqueza del propietario de la mujer lo permite, la exención de la esposa gana en alcance hasta llegar a incluir la exención industrial. Al avanzar el desarrollo industrial y acumularse la propiedad en relativamente pocas manos, se eleva el nivel convencional de riqueza de las clases superiores. La misma tendencia a la exención del trabajo manual y, con el transcurso del tiempo, del trabajo doméstico servil, se amplía más adelante hasta incluir a las demás esposas, caso de haberlas, y también a otros siervos que atienden directamente al amo. La exención es más tardía cuanto más remota es la relación en que se encuentra el siervo con la persona del amo.
Si la situación pecuniaria del señor lo permite, el desarrollo de una clase especial de servidores personales o corporales se ve favorecido también por la gran importancia atribuida a este tipo de servicio. Siendo la persona del amo la encarnación de la dignidad y el honor, tiene el máximo interés. Tanto para su reputación en la comunidad como para su propio respeto, es cuestión de gran consecuencia el hecho de tener a su disposición servidores especializados y eficientes, cuyo cuidado directo de la persona del amo no se vea distraído de este su oficio principal por ninguna otra ocupación subsidiaria. Estos servidores especializados son más útiles por la exhibición que representan que por el servicio efectivamente realizado. En cuanto no se les tiene sólo para exhibirlos ofrecen al amo la satisfacción de servir de campo de acción a la propensión del dueño hacia el dominio.
Ciertamente, el cuidado del aparato doméstico cada vez más grande puede necesitar un aumento de trabajo; pero como el aparato aumenta generalmente con objeto de servir de medio para la buena reputación, más que como medio de comodidad, esta atenuación no es de gran peso. Todas estas clases de utilidad se ven mejor servidas por un gran número de servidores altamente especializados. Por tanto, se produce una creciente diferenciación y multiplicación de servidores domésticos y personales junto con una concomitante exención progresiva de tales servidores del trabajo productivo. En virtud de que se les utiliza como demostración de la capacidad de pago, el oficio de tales servidores domésticos tiende constantemente a incluir menos obligaciones y, de modo paralelo, su servicio tiende a convertirse en meramente nominal. Ello es cierto en especial de aquellos servidores que están, dedicados de modo más inmediato y ostensible al cuidado del amo. Su utilidad viene así a consistir en gran parte en su exención notoria del trabajo productivo y en la demostración de la riqueza y el poder del señor que tal expansión proporciona.
Después de haber progresado bastante la práctica de emplear un cuerpo especial de servidores que viven en esta situación de ocio ostensible, se empezó a preferir a los hombres para servicios en los que se ve de modo destacado a quien los practica. Los varones, tales como los escuderos y otros sirvientes, deben ser, y son sin duda, más vigorosos y costosos que las mujeres. Son más aptos para esta tarea, ya que demuestran un gasto mayor de tiempo y de energía humana. Por ello, en la economía de la clase ociosa la esposa siempre afanada de los primeros tiempos patriarcales, con su séquito de doncellas trabajadoras, cede el puesto a la dama y el lacayo.
En todos los grados y pasos de la vida y en todos los estadios del desarrollo económico el ocio de la dama y el lacayo difiere del ocio del caballero que lo es por derecho propio, puesto que el primero es aparentemente una ocupación de tipo laborioso. En gran parte, toma la forma de un ciudadano minucioso y atento al servicio del amo o al mantenimiento y elaboración de los accesorios y adornos domésticos, de modo que esta clase ociosa sólo merece este calificativo en cuanto que realiza poco o ningún trabajo productivo, pero no en el sentido de que evite toda apariencia de trabajo. Las tareas realizadas por la dama o por los servidores domésticos son, con frecuencia, bastante arduas y están encaminadas, también con frecuencia, a fines considerados como extremadamente necesarios para la comodidad de toda la familia. Hasta el punto en que tales servicios conduce a la eficiencia física o a la comodidad del amo y del resto de las personas de la casa, han de ser considerados como trabajo productivo. Sólo el residuo de actividades que queda una vez deducido este trabajo efectivo debe clasificarse como ociosidad.
Pero muchos de los servicios clasificados como cuidados doméstico en la vida cotidiana moderna y muchos de los bienes requeridos por e hombre civilizado para llevar una existencia agradable tienen carácter ceremonial. Han de ser clasificados, por tanto, como ociosidad en el sentid en que aquí se usa esta palabra. Pueden, a pesar de ello, ser imperativa mente necesarios desde el punto de vista de una existencia decorosa, pus den, incluso, ser necesarios para la comedida personal aunque su carácter sea principal o totalmente ceremonial. Pero en cuanto comparten este carácter son imperativos y necesarios porque se nos ha enseñado a exigirlo so pena de incurrir en indignidad o suciedad ceremoniales.
Nos sentimos incómodos en el caso de que nos falten, pero no porque su ausencia produzca una incomodidad física de modo directo, ni porque un gusto no educado para discriminar entre lo que se considera desde el punto de vista convencional como bueno y como malo pudiera sentirse molesto por su omisión. En la medida en que esto ocurre, el trabajo empleado en estos servicios ha de clasificarse como ocio, y cuando lo realizan personas que no son económicamente libres ni dirigen el establecimiento, deben clasificarse como ocio vicario (vicarious leisure).
El ocio vicario al que dedican su tiempo las esposas y criados―y al que se clasifica como cuidados domésticos―puede convertirse, con frecuencia, en tráfago rutinario y penoso, en especial cuando la competencia por la reputación es viva y dura. Así ocurre con frecuencia en la vida moderna. Donde ello sucede, el servicio doméstico que comprende los deberes de esta clase servil puede denominarse con más propiedad esfuerzo derrochado que ocio vicario. Pero este último término tiene la ventaja de que indica la línea de donde derivan estos oficios domésticos a la vez que sugiere cuál es la base económica sustancial de su utilidad, ya que estas ocupaciones son principalmente útiles como método de atribuir al amo o a la casa una reputación pecuniaria fundándose en que se gasta en ella una cantidad notoria de tiempo y esfuerzo.
De este modo surge, pues, una clase ociosa subsidiaria o derivada, cuya tarea es la práctica de un ocio vicario para mantener la reputación de la clase ociosa primaria o auténtica. Esta clase ociosa vicaria se distingue de la auténtica por un rasgo característico de su modo habitual de vida. El ocio de la clase señora consiste, al menos ostensiblemente, en ceder a una inclinación a evitar el trabajo, y se presume que realza el bienestar y la plenitud de vida del amo; pero el ocio de la clase servil exenta del trabajo productivo es, en cierto modo, un esfuerzo que se le exige y que no está dirigido de modo primordial o normal a la comodidad de quienes pertenecen a ella. Hasta el punto en que es un servidor en el pleno sentido de esta palabra, y no es a la vez un miembro de un grado inferior a la clase ociosa propiamente dicha, su ocio se produce a guisa de servicio especializado, encaminado a favorecer la plenitud de vida de su amo. La evidencia de esta relación de servidumbre aparece, sin duda, en el porte y modo de vida del sirviente.
Del libro Teoría de la clase ociosa (1899), México: Fondo de Cultura Económica, 1971, pp. 44-67.
Texto en PDF