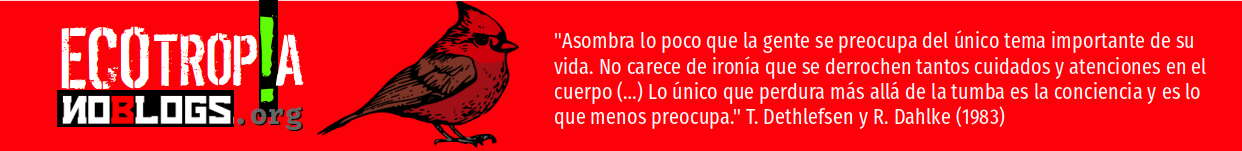Caminando sobre el miedo
Vivimos sobre el miedo. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Miedo a la pobreza, miedo a la marginación. Miedo a enfermedades, a la inseguridad. Miedo a la exclusión. Miedo a los delincuentes, miedo a la prisión. Miedo a los extraños, miedo a perder el trabajo, a perder la vivienda. Miedo a la violencia. Y miedo tras miedo marcan el sino de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras opiniones y de nuestra visión de la sociedad.
Por Jaume Balboa
Colectivo Escuela Libre
Una auténtica oleada de miedos y temores se expanden por el cuerpo social. Pero, antes de nada, ¿qué es el miedo?
El mecanismo del miedo (1) puede esquematizarse a partir de los siguientes elementos: el objeto que causa el miedo, cierto desconocimiento (sobre el objeto o sobre cómo afrontar el peligro), la parálisis y la reacción hacia la seguridad buscada por parte del sujeto atemorizado. El elemento común a todo temor, a todo miedo, es cierto desconocimiento sobre el objeto que lo genera: toda una aureola de ignorancia cubre el fenómeno en sí (sea una bruja, una posible pandemia, un enemigo poderoso, una amenaza natural de efectos catastróficos, un terrorista, un Dios, etc.). Podemos afirmar que el miedo aumenta de manera directamente proporcional al desconocimiento sobre el objeto temido o al desconocimiento (o impotencia) ante cómo afrontarlo.
Y es que la fuerza del miedo radica en la capacidad que tiene para acabar con los planteamientos racionales. Por tanto, el miedo se centra fundamentalmente en la dimensión más emotiva de los individuos y, así, se prestan más fácilmente a la persuasión, que opera básicamente sobre la emoción. Y la puerta de entrada a esta dimensión es la ignorancia (de cómo afrontar el miedo, del peligro que acecha). Este desconocimiento, pues, es un elemento clave en el miedo, tanto si el peligro que lo encarna tiene base real, como si, simplemente, es un fantasma.
Es por ello que en el dominio de la sociedad, los dioses y las explicaciones místicas han tenido un papel fundamental. Los dioses y sus castigos han sido la fuente explicativa de las desigualdades y las injusticias de organizaciones sociales diversas a lo largo de la historia. Pero no sólo las religiones se han puesto al servicio del miedo y del proyecto de dominio. La ciencia actual cumple la misma función, en tanto que explica, legitima, participa y busca reproducir la organización social contemporánea. De esta manera, encontramos explicaciones científicas en la construcción de auténticos fantasmas. O dicho de otro modo, la mayoría de los fantasmas actuales son construcciones «científicas».
Las amenazas de grandes pandemias sanitarias, la expansión del VIH, el crecimiento de la delincuencia, el incremento de los desastres ecológicos, etc., se nutren de explicaciones científicas, de ejércitos de médicos, físicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, juristas, criminólogos, etc., vinculados a los intereses políticos y/o económicos de empresas diversas e instituciones estatales, o ambas. A menudo, se exageran los peligros, sus causas y sus consecuencias para que encajen en el marco de los objetivos y estrategias de dichas organizaciones.
Por supuesto, para ello es necesario el poder amplificador de los medios de comunicación. Las amenazas, los peligros y las construcciones terroríficas son su gran materia prima. Son las Noticias, el hecho espectacular que capta lectores, engancha a oyentes y atrapa a la audiencia. Así, son los primeros interesados en reproducir los peligros, a menudo porque comparten las mismas vinculaciones políticas y/o económicas que se esconden tras algunos temores.
Pero son también constructores de auténticos fantasmas y distribuidores del miedo. Es por esto que, imbricados en todos los juegos de poder, en las luchas por el dominio y el control, implicados en definitiva en la reproducción del modelo social, desarrollan un papel crucial en la difusión del miedo.
Retomando el esquema del mecanismo del miedo, uno de los elementos más interesantes son los efectos que tiene el terror sobre quien lo sufre: su fuerza paralizante (o fase paralizadora), en un primer momento, y su impulso movilizador (o fase reaccionaria), siempre en un segundo estadio. De hecho, no hay nada de extraño en eso: ante un peligro nos ponemos en alerta, primero, e intentamos alejarnos o sortearlo acto seguido, para sentirnos seguros.
La paralización es la materialización de la instalación del miedo, la manifestación de la captación del peligro, de la conciencia de debilidad, de la alerta. Es, pues, la inacción. Y la inactividad es también un elemento de tremenda utilidad, por ejemplo, a nivel político: la pasividad política es uno de los objetivos de todo proyecto de dominio, ya que indica al poder la inexistencia de disidencias.
Puede suceder, no obstante, que ante el peligro la reacción del individuo sea el enfrentamiento, un impulso de confrontación, de aniquilación de la amenaza. Es decir, ante la amenaza, la reacción puede ser, no tanto la huida hacia la seguridad, sino el ejercicio de la violencia. Entonces, miedo y violencia deben encontrarse en un mismo eje, en un único vector de fuerzas contrapuestas que oscilan entre límites poco precisos.
Y es que el éxito de toda operación de generación del miedo depende, precisamente, de que la reacción del individuo se ajuste a los objetivos pretendidos que, generalmente, se traducen en una renuncia a la violencia. Porque, en definitiva, se trata de controlar la fase de reacción. Esto se consigue ofreciendo, de manera paralela a los elementos terroríficos, la opción «correcta» o el camino a seguir. El paso de la primera fase de parálisis a la segunda de reacción es crucial: no tiene que dar tiempo para que se genere una dinámica racional propia de los individuos. Cuando ésta se produce, se corre el peligro de perder el control sobre la fase reaccionaria, es decir, de la resolución que toma el individuo para decidir su respuesta.
Pongamos un ejemplo: un Estado quiere intervenir en una guerra. Se genera el miedo al enemigo, el odio y la animadversión. El objetivo es conseguir la movilización de la sociedad hacia el enfrentamiento. Es decir, que el miedo al enemigo se traduzca en violencia (de la parálisis ante la amenaza externa, a la movilización hacia la violencia absoluta). Por tanto, es necesario también proporcionar elementos de exaltación patriótica, exhibir la propia fuerza y apelar a la victoria segura. Si la sociedad se niega a ir a la guerra, el poder se encuentra con un grave problema. Las causas pueden ser varias, desde el excesivo miedo, a la resistencia ideológica, pero, sea como sea, el Estado ha perdido el control de la fase reaccionaria de la sociedad. Hay una crisis de dominio.
Porque, precisamente, es en el paso de la parálisis a la movilización donde se manifiesta la opción política de un individuo y donde puede operar el criterio propio para tomar una decisión, una solución, una salida del peligro. Dominar es controlar esta fase reaccionaria, es negar el criterio de los individuos.
Es preciso, pues, ofrecer la Seguridad como un objetivo a (re)alcanzar, como elemento que se ha visto cuestionado por la amenaza. Cuanto más fantasmagórica es la amenaza, más ilusoria es la Seguridad. No se trata tanto de enfrentarse al miedo, de analizarlo y solucionarlo, sino de prevenirlo. Y es que en el proceso terrorífico, en la construcción del miedo, aparece como pieza clave la «medida preventiva». Ésta podemos definirla como el elemento de choque, la solución «inteligente» que defiende la seguridad amenazada. Es, supuestamente, el remedio utilizado para amortizar la angustia y calmar la ansiedad. La medida preventiva es el auténtico negocio del miedo, la fuente de enriquecimiento de los que participan de la operación terrorífica.
De esta manera, el miedo presenta muchas utilidades: ha servido como excusa para perseguir a disidentes, para enriquecer a determinados sectores económicos y reactivar la economía, para legitimar el aumento de gasto en «seguridad» (militares, policías, etc.); en definitiva, se ha utilizado para mantener los privilegios y las estructuras sociales. Tenga el miedo o no base real. Es así como el miedo se nos muestra como lo que es: un instrumento de dominio y control social. Un arma del poder.
El miedo como control social
El dominio es el éxito de unos individuos y sectores sociales, organizados en Estado, en la imposición de su autoridad al resto de la sociedad en cuanto a principios y a estrategias de supervivencia se refiere. Y ello siempre en relación al modelo de desarrollo socio-económico de acumulación de riqueza que cimienta la jerarquía y la desigualdad social. Los Estados son, pues, la expresión de proyectos sociales distintos que tienen en común el miedo a la autoridad y la violencia de la desigualdad.
Y es que todo dominio configura unos límites en la sociedad, unas fronteras, que no sólo son metafísicas sobre el territorio (frontera exterior del Estado) sino que también generan fronteras físicas dentro de estos dominios (frontera interior de la Sociedad). Centrémonos en estas últimas.
El Estado, pues, para ser eficaz en el dominio de la sociedad, debe operar en estos límites manifestando su caracterización autoritaria, pues la lógica del poder es ampliar sus dominios exteriores, pero también ensanchar sus límites jurisdiccionales, su marco dónde poder desarrollar la autoridad, sus competencias y sus funciones sobre la sociedad. Pero el dominio implica sobre todo el control de la sociedad, la canalización de los individuos hacia los objetivos del poder, la disciplina. El control es, de hecho, el objetivo primero y esencial del Estado.
Como ya hemos apuntado, el miedo es el instrumento de la dominación por su fuerza paralizadora y por su capacidad movilizadora. Pero aún hay más. El miedo se siente individualmente, paraliza, sobre todo, a nivel individual. Y, cuanto más aislado esté un individuo, más fácilmente se le puede orientar su actividad. Por eso, la dinámica de dominio conlleva una tendencia hacia la individualización extrema, la atomización constante, la fractura de los grupos, incluso los primarios (familia, amistades, etc.). Como apuntaba Foucault (2) al hablar del dominio en las cárceles, «la soledad es la condición primera de la sumisión total» (1976: p.240). El miedo es, pues, un potente destructor de la solidaridad social que no pasa inadvertido a los ingenieros de la dominación y la represión.
Efectivamente, el miedo como instrumento de dominio nos señala, más que unos objetivos precisos, toda una lógica de funcionamiento del poder. Pero su efectividad decae rápidamente si no existe la amenaza real de violencia física. De poco sirve amenazar con castigos divinos y condenas eternas si no existe una Inquisición que con sus prácticas violentas recuerde que el castigo del «desviado» comienza en la propia tierra. Y es que de poco sirve la amenaza de la Ley si no hay policías y jueces que garanticen la condena.
En otras palabras, el Estado requiere del ejercicio constante del miedo y de la violencia para garantizar el control de la sociedad, tanto de los que están incluidos en la dinámica impuesta como de los que han quedado excluidos de ella. De hecho, puede afirmarse que en el ejercicio del control, donde acaba nuestro miedo, comienza su violencia. Es por ello que el Estado perpetúa un contexto de miedo latente que le permite justificar y desarrollar sus estructuras de violencia (sistema judicial-punitivo, la policía, el ejército, etc.).
La cuestión es dónde se sitúa estratégicamente toda esta violencia. Utilizaremos el siguiente gráfico para desarrollarlo:
El círculo delimita el espacio social que está integrado en la dinámica social (bajo control), así como el espacio externo del funcionamiento social, es decir, el marco social excluido (exclusión económica, política y/o social). La flecha bidireccional simboliza el miedo y la violencia que operan en la sociedad, su intensidad y su respuesta. Es decir, nos muestra la intensidad del miedo y la violencia con la que se responde. El punto en el que se encuentra cada vector con el círculo marca dónde comienza el miedo (hacia el interior) y dónde empieza la violencia (hacia la exclusión).
En cada uno de estos puntos se sitúa la frontera simbólica, los límites del dominio social. Es donde podemos situar las estructuras de violencia que genera el dominio y la exclusión (la policía, la prisión, el manicomio, etc.). En estas intersecciones es donde encontramos el inicio y el final de cada uno de los elementos: por ejemplo, la cárcel está donde acaba el miedo y comienza la violencia contra la exclusión económica, pero también sucede en dirección inversa: la cárcel funciona como elemento de terror con efectos integradores, ya que el miedo a caer en prisión disciplina muchos comportamientos.
En otras palabras, lo que este esquema viene a representar es la transformación del miedo que sienten los sectores más privilegiados de la sociedad (por ejemplo, a que les roben sus propiedades), en estructuras de violencia que garanticen su seguridad (el cerco de los excluidos, ya sea en los barrios guetizados, como en la cárcel).
Es sintomático de ello el miedo de aquellos sectores que se encuentran más cerca de los límites de la exclusión que del privilegio, pero dentro del funcionamiento establecido. Estos sectores viven la violencia cotidianamente, en ambos sentidos de la frontera simbólica de la sociedad: la violencia estructurada del Estado, que tiene por objetivo focalizar y alejar las amenazas de los sectores más privilegiados; y la violencia cultivada por la pobreza, la exclusión y la marginalidad social, que a menudo es indiscriminada y ciega contra el vecino que nada contra la corriente de la exclusión.
Porque los límites de esta frontera interior de la sociedad son poco precisos, estrechamente relacionados con las expansiones económicas y sus crisis, con la suerte de los individuos y sus desgracias. Y es sobre la frágil frontera de los privilegiados-excluidos de la sociedad donde más claramente puede apreciarse que el miedo y la violencia son las dos caras de la Ley.
Ésta expresa, por una parte, el miedo de ciertos sectores a perder privilegios y, por otra, su defensa mediante la violencia legalizada. En sí, la Ley es miedo y violencia: disciplina el comportamiento de los individuos mediante el miedo (a la sanción) y asegura la violencia si se vulnera su cumplimiento (el castigo). Así es como puede afirmarse que en el dominio de la sociedad la Ley configura el eje integrador (mediante el buen comportamiento), así como el de la exclusión (mediante la violencia del castigo).
La Ley, pues, expresa la ilusión de un «camino recto» hacia la seguridad ciudadana, el orden público, la tranquilidad del privilegio, sacrificando lo que más dificulta el control: la libertad. O, quizá mejor dicho, el vector del miedo nos marca el camino hacia la seguridad prometida, que no es otra que la obediencia a quien tiene por función controlarnos. Por eso el Estado busca reglamentar la vida en sociedad, imponer normas y reglamentos, obligar a comportamientos e inacciones. En definitiva, reconducir las ideas, las opiniones y las acciones de los individuos hacia los valores y comportamientos que legitiman y reproducen todo el marco de explotación económica y dominio social.
Y es sobre el eje seguridad-libertad, donde la Ley se manifiesta como una agresión a la responsabilidad individual, como la negación de la posibilidad de responder de nuestras ideas y acciones ante nosotros mismos y ante la sociedad. Es decir, la Ley es la mutilación de nuestra libertad: de nuestra capacidad de decisión y de organización. Por eso en el dominio y control de la sociedad se busca y se impone la disciplina de la seguridad, nunca la responsabilidad de la libertad. Se busca que respondamos de nuestras ideas y acciones ante el Estado y su Juez.
Así nos encontramos ante una demoledora espiral de violencia:
Cuanto más vertical es la estructura de dominio, cuanto más se consolida el privilegio y más «accesible» se muestra, más bolsas de exclusión se generan (por el efecto de atracción del privilegio). Así, a más privilegio, más miedo a perderlo y más reclamo de disciplina y seguridad frente a aquellos a los que se les niega el acceso. El miedo, a su vez, refuerza y legitima la exclusión, y por ello se muestran y exageran sus peligros y la agresividad que genera.
Lo que lleva a un mayor reclamo de represión del Estado, porque sólo quien desarrolla la violencia es quien puede ofrecer seguridad. El desarrollo de ésta, además, se configura como un elemento integrador (ejercer de policía, de soldado, de carcelero, etc.), aumentando la vigilancia y la presión sobre la sociedad. El miedo, pues, contribuye al desarrollo de la violencia de quien sustenta, precisamente, la desigualdad e inseguridad social. Es por ello que se puede afirmar que el Estado no es sociedad, sino que más bien opera contra ella: con la difusión del miedo y la gestión de la violencia.
En definitiva, el imperio del miedo no es más que un antiguo sueño de los proyectos que aspiran a la perfección en el arte de la dominación. Una sociedad de individuos aislados, que buscan constantemente refugio en el poder, en la seguridad que les proporciona la violencia del más fuerte. Una anti-sociedad donde todo individuo es un guardián, un policía vigilante del vecino, con plena fe en la autoridad y en la acción del Estado. Una sociedad rota, dividida, que ve como la libertad queda ahogada por la violencia y la exclusión que generan aquéllos que ambicionan dominarla. El miedo nos está preparando para la violencia.
notas:
1) Según la RAE: 1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.
2) Foucault Michel (1976): Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión. Coyoacán (Mexico D.F.), Siglo Veintiuno Editories S.A.
Dossier de la revista Ekintza Zuzena nº36
texto en PDF