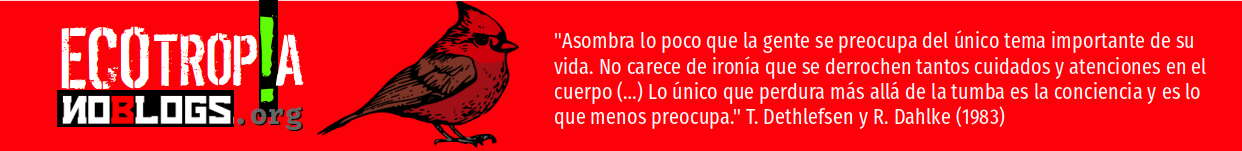Cuando la civilización médica cosmopolita coloniza cualquier cultura tradicional, transforma la experiencia del dolor. El mismo estímulo nervioso que llamaré «sensación de dolor» dará por resultado una experiencia distinta, no sólo según la personalidad sino según la cultura. Esta experiencia, totalmente distinta de la sensación dolorosa, implica un desempeño humano único llamado sufrimiento. La civilización médica, sin embargo, tiende a convertir el dolor en un problema técnico y priva así al sufrimiento de su significado personal intrínseco.
Por Ivan Illich
La gente desaprende a aceptar el sufrimiento como parte inevitable de su enfrentamiento consciente con la realidad y aprende a interpretar dada dolor como un indicador de su necesidad de comodidades o de mimos. Las culturas tradicionales afrontan el dolor, la invalidez y la muerte interpretándolos como retos que solicitan una respuesta por parte del individuo sujeto a tensión; la civilización médica los transforma en demandas hechas por los individuos a la economía y en problemas que pueden eliminarse por medio de la administración o de la producción. Las culturas son sistemas de significados, la civilización cosmopolita un sistema de técnicas. La cultura hace tolerable el dolor integrándolo dentro de un sistema significativo; la civilización cosmopolita apreta el dolor de todo contexto subjetivo o intersubjetivo con el fin de aniquilarlo. La cultura hace tolerable el dolor interpretando su necesita; sólo el dolor que se percibe como curable es intolerable.
Una miríada de virtudes expresa los distintos aspectos de la fortaleza que tradicionalmente permitía a la tente reconocer las sensaciones dolorosas como un desafío y modelar conforme a éste su propia experiencia. La paciencia, la clemencia, el valor, la resignación, el autodominio, la perseverancia y la mansedumbre expresan cada uno una totalidad diferente de las reacciones con que se aceptaban las sensaciones de dolor transformadas en la experiencia del sufrimiento, y se soportaban. El deber, el amor, la fascinación, las prácticas rutinarias, la oración y la compasión eran algunos de los medios que permitían sobrellevar el dolor con dignidad. Las culturas tradicionales asignaban a cada uno la responsabilidad de su propio desempeño bajo la influencia del mal o la aflicción corporal. El dolor se reconocía como parte inevitable de la realidad subjetiva del propio cuerpo, en la que uno se encuentra constantemente a sí mismo y que constantemente toma forma a través de las reacciones conscientes del cuerpo hacia el dolor. La gente sabía que tenía que sanar por sí misma, enfrentarse ella misma con su jaqueca, su cojera o su pena.
El dolor infligido a los individuos tenía el efecto de limitar los abusos del hombre contra el hombre. Las minorías explotadoras vendían licor o predicaban religión para adormecer a sus víctimas, y los esclavos se daban a la música melancólica o a mascar coca. Pero más allá de un punto crítico de explotación, las economías tradicionales construidas sobre los recursos del cuerpo humano tenían que quebrantarse. Cualquier sociedad en que la intensidad de las incomodidades y dolores los hiciera culturalmente «insufribles» no podía sino llegar a su fin.
En la actualidad una porción creciente de todo dolor es producida por el hombre, efecto colateral de estrategias para la expansión industrial. El dolor ha dejado de concebirse como un mal «natural» o «metafísico». Es una maldición social, y para impedir que las «masas» maldigan a la sociedad cuando están agobiadas por el dolor, el sistema industrial les despacha matadolores médicos. Así, el dolor se convierte en una demanda de más drogas, hospitales, servicios médicos y otros productos de la asistencia impersonal, corporativa, y en el apoyo lítico para un ulterior crecimiento corporativo, cualquiera que sea su costo humano, social o económico. El dolor se ha vuelto un asunto político que hace surgir entre los consumidores de anestesia una demanda creciente de insensibilidad, desconocimiento e incluso inconsciencia artificialmente inducidos.
Las culturas tradicionales y la civilización tecnológica parten de postulados contrarios. En toda cultura tradicional la psicoterapia, los sistemas de creencia y las drogas que se necesitan para contrarrestar la mayor parte del dolor están implícitos en la conducta cotidiana y reflejan la convicción de que la realidad es dura y la muerte inevitable. En la distopía del siglo XX, la necesidad de soportar la realidad dolorosa, interior o exterior, se interpreta como una falla del sistema socioeconómico, y el dolor se trata como una contingencia emergente que requiere de intervenciones extraordinarias.
La experiencia dolorosa que resulta de los mensajes de dolor recibidos por el cerebro depende, en su calidad y en su cantidad, de la dotación genética y por lo menos de cuatro factores funciones además de la naturaleza y de la intensidad del estímulo, a saber: la cultura, la ansiedad, la atención y la interpretación. Todos ellos son modelados por determinantes sociales, por la ideología, la estructura económica y el carácter social. La cultura decide si la madre o el padre, o ambos, deben gemir cuando nace el niño. Las circunstancias y los hábitos determinan el nivel de ansiedad del que sufre y la atención que presta a sus sensaciones corporales. El adiestramiento y la convicción determinan el significado dado a las sensaciones corporales e influyen sobre el grado en el que se experimenta el dolor.
A menudo, el alivio mágico eficaz proviene de la superstición popular más que de la religión de clase alta. La perspectiva que se abre ante el suceso doloroso determina cómo se le sufrirá: frecuentemente las lesiones recibidas en un momento próximo al clímax sexual o al de la actuación heroica ni siquiera se sienten. Los soldados heridos en la cabeza de playa de Anzio, quienes esperaban que sus heridas los hicieran salir del ejército y volver a casa como héroes, rechazaban inyecciones de morfina que considerarían absolutamente necesarias si mutilaciones análogas hubieran sido infligidas por el dentista o en la sala de operaciones. Al medicalizarse la cultura, las determinantes sociales del dolor se distorsionan. Mientras la cultura reconoce el dolor como un «disvalor» intrínseco, íntimo e incomunicable, la civilización médica considera primordialmente al dolor como una reacción sistémica que puede ser verificada, medida y regulada.
Sólo el dolor percibido por una tercera persona desde cierta distancia constituye un diagnóstico que requiere un tratamiento específico. Esta objetivización y cuantificación del dolor llega tan lejos que los tratados médicos hablan de enfermedades, operaciones o condiciones dolorosas aun en casos en que los pacientes afirman no tener conciencia alguna del dolor. El dolor requiere métodos de control por el médico más que una actitud que podría ayudar a la persona que lo sufre a tomar bajo su responsabilidad su experiencia. La profesión médica juzga cuáles dolores son auténticos, cuáles tienen una base física y cuáles una base psíquica, cuáles son imaginarios y cuáles son simulados. La sociedad reconoce y aprueba este juicio profesional. La compasión pasa a ser una virtud anticuada. La persona que sufre un dolor cuenta cada vez con menos contexto social que pueda darle significación a la experiencia que a menudo lo abruma.
Aún no se ha escrito la historia de la percepción médica del dolor. Unas cuantas monografías doctas tratan de los momentos, durante los últimos 250 años, en que ha cambiado la actitud de los médicos hacia el dolor, y pueden encontrarse algunas referencias históricas en trabajos referentes a las actitudes contemporáneas respecto del dolor. La escuela existencial de medicina antropológica ha reunido valiosas observaciones sobre la evolución del dolor moderno al seguir los cambios de la percepción corporal en una era tecnológica. La relación entre la institución médica y la ansiedad sufrida por sus pacientes ha sido explorada por psiquiatras y ocasionalmente por médicos generales. Pero la relación de la medicina corporativa con el dolor corporal en su sentido escrito es todavía un territorio virgen para la investigación.
El historiador del dolor tiene que enfrentar tres problemas especiales. El primero es la profunda transformación acaecida en la relación del dolor con los otros males que puede padecer el hombre.
El dolor ha cambiado su posición en relación con la aflicción, la culpa, el pecado, la angustia, el miedo, el hambre, la invalidez y la molestia. Lo que llamamos dolor en una pabellón de cirugía es algo para lo cual las generaciones anteriores no tenían un nombre específico. Parece como si el dolor fuera ahora sólo esa parte del sufrimiento humano sobre la cual la profesión médica pueda pretender competencia o control. No hay precedente histórico de la situación contemporánea en que la experiencia del dolor físico personal es modelada por el programa terapéutico diseñado para destruirla.
El segundo problema es el lenguaje. La materia técnica que la medicina contemporánea designa con el término «dolor» no tiene incluso hoy día, un equivalente sencillo en el habla ordinaria. En la mayoría de los lenguajes el término apropiado por los médicos cubre la aflicción, la pena, la angustia, la vergüenza y la culpa. El inglés «pain» y el alemán «Schmerz» son todavía relativamente fáciles de usar en tal manera que transmitan un significado principal, aunque no exclusivamente físico. La mayoría de los sinónimos indo-germánicos abarcan una amplia gama de sentidos: el dolor corporal puede designarse como «trabajo duro», «faena» o «prueba», como «tortura», «resistencia», «castigo», o más generalmente «aflicción», como «malestar», «fatiga», «hambre», «luto», «lesión», «pena», «tristeza», «molestia», «confusión», u «opresión». Esta letanía dista mucho de estar completa; muestra que el lenguaje puede distinguir muchas clases de «males», todos los cuales tienen un reflejo corporal. En algunos idiomas el dolor corporal es abiertamente «el mal». Si un médico francés pregunta a un francés típico dónde le duele, le señala el punto diciendo: «J’ai mal lá.» En cambio, un francés puede decir: «Je souffre dans toute ma chair», y al mismo tiempo responder al médico: «Je n’ai mal nulle part». Si el concepto de dolor corporal ha pasado por una evolución en el uso médico, no puede entenderse simplemente en la significación cambiante de cualquier término aislado.
Un tercer obstáculo a cualquier historia del dolor es su excepcional situación axiológica y epistemológica. Nadie entenderá nunca «mi dolor» en la forma en que yo lo pienso, a menos que sufra el mismo dolor de cabeza, lo cual es imposible, porque se trata de otra persona. En este sentido «dolor» significa una ruptura de la nítida distinción entre organismo y ambiente, entre estímulo y reacción. Esto no significa una cierta clase de experiencia que permita a usted y a mí comparar nuestros dolores de cabeza; mucho menos significa una cierta entidad fisiológica o médica, un caso clínico con ciertos signos patológicos. No es el «dolor en el esternocleido-mastoideo» el que percibe el científico médico como disvalor sistemático.
La clase excepcional de disvalor que es el dolor promueve un tipo excepcional de certeza. Así como «mi dolor» pertenece en forma única sólo a mí, de igual modo, estoy absolutamente solo con él. No puedo compartirlo. No tengo duda alguna sobre la realidad de la experiencia del dolor, pero no puedo realmente contar a nadie lo que experimento. Supongo que otros tienen «sus» dolores, aunque no puedo percibir a qué se refieren cuando me hablan de ellos. Sé que es cierta la existencia de su dolor porque tengo la certeza de mi compasión para ellos. Y sin embargo, mientras más profunda es mi compasión, más profunda es mi certidumbre acerca de la absoluta soledad de la otra persona en relación con su experiencia. De hecho, reconozco los signos que hace alguien que sufre un dolor, incluso cuando esta experiencia está por encima de mi ayuda o de mi comprensión. Esta conciencia de soledad extrema es una peculiaridad de la compasión que sentimos ante el dolor corporal; también aísla esta experiencia de cualquier otra experiencia, de la compasión por los angustiados, los pesarosos, los ofendidos, los extraños o los lisiados. En forma extrema, la sensación de dolor corporal carece de la distancia entre causa y experiencia que existe en otras formas de sufrimiento.
No obstante la incapacidad de comunicar el dolor corporal, su percepción en otra persona es tan fundamentalmente humana que no puede ponerse entre paréntesis. El paciente no puede concebir que su dolor pase desapercibido para el médico, igual que el hombre atado al potro tampoco lo puede concebir de su torturador. La certidumbre de que compartimos la experiencia del dolor es de una clase muy especial, mayor que la certidumbre de que compartimos la humanidad. Ha habido gente que trataba a sus esclavos como enseres, pero reconocían que estos enseres eran capaces de sufrir dolor. Los esclavos son más que perros, que pueden ser lastimados pero no pueden sufrir.
Wittgenstein ha demostrado que nuestra certidumbre especial, radical, acerca de la existencia de dolor en los otros puede coexistir con una dificultad inextricable para explicar cómo es posible compartir lo que es único.
Mi tesis es que el dolor corporal, experimentado como un disvalor intrínseco, íntimo e incomunicable, incluye en nuestro conocimiento la situación social en la que se encuentran aquellos que sufren. El carácter de la sociedad modela en cierta medida la personalidad de los que sufren y determina así la forma en que experimentan sus propias dolencias y males físicos como dolor concreto. En este sentido, debiera ser posible investigar la transformación progresiva de la experiencia del dolor que ha desempeñado la medicalización de la sociedad. El acto de sufrir el dolor siempre tiene una dimensión histórica.
Cuando sufro dolor, me doy cuenta de que se formula una pregunta. La historia del dolor puede estudiarse mejor concentrándose en esta pregunta. Tanto si el dolor es mi propia experiencia como si veo los gestos con que otro me informa de su dolor, en esta percepción está inscrito un signo de interrogación que forma parte tan íntegramente del dolor físico como la soledad. El dolor es el signo de algo no contestado; se refiere a algo abierto, a algo que en el momento siguiente hace preguntar: ¿Qué pasa? ¿Cuánto más va a durar? ¿Por qué debo/ tendría que/ he de/ puedo sufrir yo? ¿Por qué existe esta clase de mal y por qué me toca a mí? Los observadores ciegos a este aspecto referencial del dolor se quedan sin nada más que reflejos condicionados. Estudian a un conejillo de Indias, no a un ser humano. Si el médico fuera capaz de borrar esta pregunta cargada de valores que trasluce en las quejas de un paciente, podría reconocer el dolor como el síntoma de un trastorno corporal específico, pero no se acercaría al sufrimiento que impulsó al enfermo a buscar ayuda. El desarrollo de una tal capacidad para objetivizar el dolor es uno de los resultados de enseñanza médica sobreintensiva. A menudo su entrenamiento suele capacitar al médico para concentrarse en aquellos aspectos del dolor corporal que son accesibles al manejo de un extraño: el estímulo, o incluso el nivel de ansiedad del paciente. La preocupación se limita al tratamiento de la entidad orgánica, que es el único asunto susceptible de verificación operacional.
El desempeño personal de sufrir escapa a tal control experimental y por ello se le relega en la mayoría de los experimentos que se hacen sobre el dolor.
Por regla general, se utilizan animales para poner a prueba los efectos «matadolores» de intervenciones farmacológicas o quirúrgicas. Una vez tabulados los resultados de las pruebas con animales, su validez se verifica en la gente. Los matadolores suelen dar resultados más o menos comparables en los conejillos de Indias y en los humanos, siempre y cuando dichos humanos se utilicen como sujetos de experimentación y bajo condiciones experimentales similares a aquellas en que se probó a los animales. Tan pronto como las mismas intervenciones se aplican a personas que están realmente enfermas o han sido heridas, los efectos de estos procedimientos discrepan totalmente de los encontrados en las situaciones experimentales. En el laboratorio las personas se sienten exactamente como los ratones. Cuando es su propia vida la que se hace dolorosa, no pueden por lo general dejar de sufrir, bien o mal, incluso cuando desean reaccionar como ratones.
Viviendo en una sociedad que valora la anestesia, tanto los médicos como sus clientes en potencia son readiestrados para suprimir la intrínseca interrogación del dolor. La pregunta formulada por el dolor íntimamente experimentado se transforma en una vaga ansiedad que puede someterse a tratamiento. Los pacientes lobotomizados proporcionan el ejemplo extremo de esta expropiación del dolor: «se ajustan al nivel de inválidos domésticos o de los falderos hogareños». La persona lobotomizada percibe todavía el dolor pero ha perdido la capacidad de sufrirlo, la experiencia del dolor queda reducida a un malestar con nombre clínico.
Para que una experiencia dolorosa constituya sufrimiento en su sentido pleno, debe corresponder a un contexto cultural. Para permitir que los individuos transformen el dolor corporal en una experiencia personal, toda cultura proporciona al menos cuatro subprogramas interrelacionados; palabras, medicamentos, mitos y modelos. La cultura da al acto de sufrir la forma de una pregunta que puede expresarse en palabras, gritos y gestos, que a menudo se reconocen como intentos desesperados por compartir la total y confusa soledad en la que el dolor se experimenta: los italianos gruñen y los prusianos rechinan nos dientes.
Cada cultura proporciona asimismo su propia farmacopea psicoactiva, con costumbres que señalan las circunstancias en las que pueden tomarse drogas y el ritual correspondiente. Los Rayputs musulmanes prefieren el alcohol y los Brahmines la marihuana, aunque ambos se entremezclan en las mismas aldeas de la India occidental. El peyote es seguro para los navajos y los hongos para los huicholes, mientras los habitantes del altiplano peruano han aprendido a sobrevivir con la coca. El hombre no sólo ha evolucionado con la capacidad de sufrir su dolor, sino también con las aptitudes para manejarlo: el cultivo de la adormidera durante el periodo medio de la Edad de Piedra fue probablemente anterior a la siembra de granos. El masaje, la acupuntura y el incienso analgésico se conocían desde el despertar de la historia.
En todas las culturas han aparecido racionalizaciones religiosas y míticas del dolor; para los musulmanes es el Kismet, destino mandado por la voluntad de Dios; para los hindúes, el Karma, una carga de alguna encarnación anterior; cristianos, el azote santificante del pecado. Finalmente, las culturas siempre han proporcionado un ejemplo sobre el cual modelar el comportamiento durante el dolor; el Buda, el santo, el guerrero o la víctima. El deber de sufrir en su guisa distrae la atención de una sensación por lo demás omniabsorbente y desafía al que sufre a soportar la tortura con dignidad. El ámbito cultural no sólo proporciona la gramática y la técnica, los mitos y ejemplos utilizados en su característico «arte de bien sufrir», sino también las instrucciones de cómo integrar este repertorio. En cambio, la medicalización del dolor ha fomentado la hipertrofia de uno solo de estos modos -el manejo por medio de la técnica- y reforzado la decadencia de los demás. Sobre todo, ha hecho incomprensible o escandalosa la idea de que la habilidad en el arte de sufrir pueda ser la manera más eficaz y universalmente aceptable de enfrentarse al dolor. La medicalización priva a cualquier cultura de la integración de su programa para enfrentar el dolor.
La sociedad no sólo determina cómo se encuentra el médico con el paciente, sino también lo que cada uno de ellos debe pensar, sentir y hacer con respecto al dolor. Mientras el médico se consideró en primer lugar un curandero, el dolor se consideraba como un paso hacia la restauración de la salud. Cuando el doctor no podía curar, no tenía reparo en decir a su paciente que usara analgésicos para moderar el sufrimiento inevitable. Como Oliver Wendell Holmes, el buen médico que sabía que la naturaleza proporciona mejores remedios para el dolor que la medicina, podía decir: «(con excepción del opio), que el propio Creador parece recetar, pues a menudo vemos crecer la amapola escarlata en los maizales como si se hubiese previsto que donde hay hambre que saciar deber haber también dolor que aliviar; (con excepción de) unos cuantos medicamentos específicos que no descubrió nuestro arte médico; (con excepción de) vino, que es un alimento, y los vapores que producen el milagro de la anestesia… y creo que si toda la materia médica que actualmente se utiliza se arrojara al fondo del mar, tanto mejor sería ello para la humanidad -y tanto peor para los peces».
El ethos del curandero capacitaba al médico para el mismo fracaso digno para el cual habían preparado al hombre común, la religión, el folklore y el libre acceso a los analgésicos. El funcionario de la medicina contemporánea se encuentra en una posición diferente: su orientación primordial es el tratamiento, no la curación. Está predispuesto, no para reconocer los interrogantes que el dolor hace surgir en quien lo sufre, sino para degradar estos dolores hasta convertirlos en una lista de quejas que puedan reunirse en un expediente. Se enorgullece de conocer la mecánica del dolor y de este modo rehuye la invitación del paciente a la compasión.
Sin duda de la antigua Grecia proviene una fuente de actitudes europeas hacia el dolor. Los pupilos de Hipócrates distinguían muchas clases de disarmonía, cada una de las cuales causaba su propio tipo de dolor. Así, el dolor se convertía en instrumento útil para el diagnóstico. Revelaba al médico qué armonía tenía que recuperar el paciente. El dolor podía desaparecer en el proceso de la curación, pero ciertamente no era ése el objeto primordial del tratamiento. Mientras desde tiempos muy antiguos los chinos intentaron tratar la enfermedad suprimiendo el dolor, nada de esta índole destacó en el Occidente clásico. Los griegos ni siquiera pensaban en disfrutar la felicidad sin aceptar tranquilamente el dolor. El dolor era la experiencia que tenía el alma de la evolución. El cuerpo humano formaba parte de un universo irremediablemente deteriorado, y el alma consciente anunciada por Aristóteles correspondía en toda su extensión con su cuerpo. En ese modelo no había necesidad de distinguir entre el sentido y la experiencia del dolor. El cuerpo todavía no se divorciaba del alma, ni la enfermedad del dolor. Todas las palabras que indicaban dolor corporal podían aplicarse igualmente al sufrimiento del alma.
En vista de esta herencia, sería un grave error creer que la resignación al dolor se debe exclusivamente a influencias judías o cristianas. Trece diferentes palabras hebreas fueron traducidas por un solo término griego para «dolor», cuando 200 judíos del siglo II a. C. tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Consideraran o no los judíos al dolor un instrumento de castigo divino, era siempre una maldición. Ni en las Escrituras ni en el Talmud puede encontrarse indicación alguna del dolor como experiencia deseable. Es cierto que afectaba a órganos específicos, pero estos órganos se concebían también como asientos de emociones muy específicas; la categoría del dolor médico moderno es totalmente ajena al texto hebreo. En el Nuevo Testamento, se considera que el dolor está íntimamente entrelazado con el pecado. Mientras que para el griego clásico el dolor tenía que acompañar al placer, para el cristiano el dolor era una consecuencia de su entrega a la alegría. Ninguna cultura o tradición tiene el monopolio de la resignación realista.
La historia del dolor en la cultura europea tendría que remontarse aun antes de estas raíces clásicas y semíticas para encontrar las ideologías en que se fundaba la aceptación personal del dolor. Para el neoplatónico, el dolor se interpretaba como resultado de alguna deficiencia en la jerarquía celestial. Para el maniqueo, era el resultado de indudables prácticas perjudiciales de un original demiurgo o creador maligno. Para el cristiano, era la pérdida de la integridad original producida por el pecado de Adán. Pero independientemente de cuanto se opusieron estas religiones unas a otras en dogma y moral, para todas ellas el dolor era el sabor amargo del mal cósmico, la manifestación de la debilidad de la naturaleza, de una voluntad diabólica o de una merecida maldición divina. Esa actitud hacia el dolor es una característica unificadora y distintiva de las culturas mediterráneas postclásicas hasta bien entrado el siglo XVII. Como lo manifestó un médico alquimista del siglo XVI, el dolor es «la tintura amarga añadida a la espumosa mezcla de la simiente del mundo».
Toda persona nacía con la vocación de aprender a vivir en un valle de lágrimas. El neoplatónico interpretaba la amargura como una falta de perfección, el cátaro como una deformidad, el cristiano como una herida de la que se la hacía responsable. Al afrontar la plenitud de la vida, que presentaba una de sus expresiones fundamentales en el dolor, la gente era capaz de levantarse en heroico desafió o negar estoicamente la necesidad del alivio y podía recibir con gusto la oportunidad de purificación, hacer penitencia o sacrificios, y tolerar renuentemente lo inevitable mientras buscaba la manera de aliviarlo. Siempre se han empleado el opio, la acupuntura o la hipnosis en combinación con el lenguaje, el ritual y el mito, en el acto fundamentalmente humano de sufrir el dolor. Sin embargo, una sola actitud hacia el dolor era impensable, al menos en la tradición europea: la creencia de que el dolor no debía sufrirse, aliviarse e interpretarse por la persona afectada, sino -siempre idealmente- destruirse por la intervención de un sacerdote, de un político o de un médico.
Había tres razones por las cuales la idea de matar profesional y técnicamente el dolor era ajena a todas las civilizaciones europeas. Primera: el dolor era para el hombre la experiencia de un universo desfigurado, no una disfunción mecánica en uno de sus subsistemas. El significado del dolor era cósmico y mítico, no individual y técnico. Segunda: el dolor era un signo de corrupción en la naturaleza, y el hombre mismo una parte de esa totalidad. No podía rechazarse uno sin la otra; no podía considerarse el dolor como algo distinto del padecimiento. El médico podía atenuar los cólicos, pero eliminar el dolor habría significado suprimir el paciente. Tercera: el dolor era una experiencia del alma, y esa alma se hallaba presente en todo el cuerpo. El dolor era una experiencia no mediatizada del mal. No podía haber fuente de dolor distinta del propio dolor.
La campaña contra el dolor como un asunto personal que debía entenderse y sufrirse, sólo se inició cuando Descartes divorció el alma del cuerpo construyendo una imagen del cuerpo en términos de geometría, mecánica o relojería, una máquina que podía ser reparada por un ingeniero. El cuerpo se convirtió en un aparato poseído y dirigido por el alma, pero desde una distancia casi infinita. El cuerpo vivo de la experiencia, al que los franceses llaman «la chair» y los alemanes «der Leib» se reducía a un mecanismo que el alma podía inspeccionar.
Para Descartes el dolor se convirtió en una señal con la cual el cuerpo reacciona en defensa propia para proteger su integridad mecánica. Estas reacciones al peligro eran transmitidas al alma, que las identifica como dolorosas. El dolor quedaba reducido a un útil artificio de aprendizaje: enseñaba al alma cómo evitar mayores daños al cuerpo. Leibnitz resume este nuevo concepto cuando cita y aprueba una sentencia de Regius, que a su vez era discípulo de Descartes: «El gran ingeniero del universo ha hecho al hombre tan perfecto como podía hacerlo, y no pudo haber inventado un artificio mejor para su conservación que dotarlo con un sentido del dolor.» El comentario de Leibnitz sobre esta sentencia es instructivo. Primero dice que en principio habría sido mejor aún que Dios empleara un refuerzo positivo en lugar de un negativo provocando el placer cada vez que un hombre se aparta del fuego que podría destruirlo. No obstante, llega a la conclusión de que Dios sólo pudo triunfar mediante esta estrategia haciendo milagros, y como, también por principio, Dios evita los milagros, «el dolor es un artificio necesario y brillante para asegurar el funcionamiento del hombre». En el curso de dos generaciones después del intento de Descartes de establecer una antropología científica, el dolor había llegado a ser útil. De experiencia de la precariedad de la existencia se había convertido en un indicador de colapsos específicos.
A fines del siglo pasado, el dolor se había convertido en un regulador de las funciones orgánicas sujeto a las leyes de la naturaleza y sin necesidad alguna de explicación metafísica. Había dejado de merecer todo respecto místico y podía ser sometido al estudio empírico con el propósito de eliminarlo. Apenas había transcurrido siglo y medio desde que por primera vez se reconoció el dolor como una simple defensa fisiológica, la primera medicina etiquetada como «matadolores» fue puesta en el comercio en La Cross, Wisconsin, en 1853. Se había desarrollado una nueva sensibilidad que no estaba satisfecha con el mundo, no porque éste fuese triste o pecaminoso, o le faltara ilustración o estuviese amenazado por los bárbaros, sino porque estaba lleno de sufrimiento y dolor. El progreso de la civilización llegó a ser sinónimo de la reducción de la suma total de sufrimiento. A partir de entonces, la política iba a ser una actividad no tanto dedicada a lograr el máximo de felicidad como el mínimo de sufrimiento. El resultado es una tendencia a ver el dolor como un acontecimiento esencialmente pasivo impuesto en víctimas desamparadas porque no se utiliza en su favor el arsenal de la corporación médica.
En este contexto ahora parece racional huir del dolor y no afrontarlo, aun al costo de renuncias a una intensa vivencia. Parece razonable eliminar el dolor, aun al costo de perder la independencia. Parece esclarecido el negar legitimidad a todas las cuestiones no técnicas que plantea el dolor, aunque esto signifique convertir los enfermos en falderos. Con los crecientes niveles de insensibilidad provocada al dolor, se ha reducido igualmente la capacidad para experimentar las alegrías y los placeres sencillos de la vida. Se necesitan estímulos cada vez más enérgicos para proporcionar a la gente de una sociedad anestésica alguna sensación de estar viva. Las drogas, la violencia y el horror quedan como los únicos estímulos que todavía pueden despertar una experiencia del propio yo. La anestesia ampliamente difundida aumenta la demanda de excitación por medio del ruido, la velocidad, la violencia, sin importar cuán destructivos sean.
Este umbral elevado de experiencia mediatizado fisiológicamente, que es característico de una sociedad medicalizada, hace extremadamente difícil en la actualidad el reconocer en la capacidad de sufrir un síntoma posible de salud. El recordatorio de que el sufrimiento es una actividad responsable resulta casi insoportable para los consumidores, para quienes coinciden el placer y la dependencia respecto de productos industriales. Ellos justifican su estilo pasivo de vida al equiparar con el «masoquismo» toda participación personal en enfrentar el dolor inevitable. Mientras rechazan la aceptación del sufrimiento como una forma de masoquismo, los consumidores de anestesia tratan de encontrar un sentido de realidad en sensaciones cada vez más intensas. Tratan de encontrar significado a sus vidas y poder sobre los demás soportando dolores indiagnosticables y ansiedades intratables: la vida agitada de los hombres de negocios, el autocastigo de la carrera burocrática y la intensa exposición a la violencia y al sadismo en el cine y la televisión. En una sociedad tal, abogar por un estilo renovado del arte de sufrir que incorpore el uso competente de técnicas nuevas, será inevitablemente mal interpretado como un deseo enfermizo de dolor: como oscurantismo, romanticismo, dolorismo o sadismo.
El última instancia, el tratamiento del dolor podría sustituir el sufrimiento por una nueva clase de horror: la experiencia de lo artificialmente indoloro. Lifton describe los efectos de la muerte en gran escala sobre los supervivientes estudiando a personas que estuvieron cerca de la «zona cero» en Hiroshima. Él observó que las personas que anduvieron entre los lesionados y moribundos simplemente dejaron de sentir; se hallaban en un estado de cierre emocional, sin reacción emotiva alguna. Lifton cree que después de un tiempo ese cierre se mezcló con una depresión que 20 años después de la bomba se manifestaba todavía en el sentimiento de culpa o vergüenza de haber sobrevivido sin experimentar ningún dolor en el momento de la explosión. Esas personas viven en un encuentro interminable con la muerte que las perdonó, y sufren de una enorme pérdida de confianza en la gran matriz humana que sostiene la vida de cada ser humano. Experimentaron su tránsito anestesiado a través de ese acontecimiento como algo precisamente tan monstruoso como la muerte de la gente que les rodeaba: como un dolor demasiado oscuro y demasiado abrumador para afrontarlo o sufrirlo.
Lo que hizo la bomba en Hiroshima podría orientarnos para comprender el efecto acumulativo sobre una sociedad en la que el dolor ha sido «expropiado» módicamente. El dolor pierde su carácter referencial cuando es embotado, y engendra un horror residual insensato, indudable. El sufrimiento, que era soportable gracias a las culturas tradicionales, algunas veces engendraba angustia intolerable, maldiciones torturadas y blasfemias exasperantes; también tenía sus propios límites. La nueva experiencia que ha reemplazado al sufrimiento digno es el mantenimiento artificialmente prolongado, opaco, despersonalizado. El uso creciente de matadolores convierte cada vez más a la gente en espectadores insensibles de sus propios yos en decadencia.
Capítulo del libro de Ivan Illich, Némesis Médica (Medical Nemesis), 1975. Libro en PDF http://www.ivanillich.org.mx/Nemesis.pdf
fuente http://nemesis-medica-1978.blogspot.com.ar/2013/01/3-matar-el-dolor.html