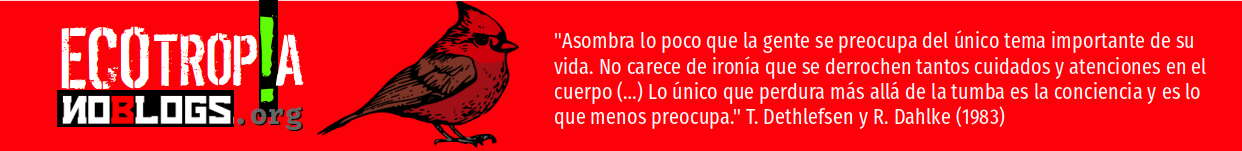Sin confrontación no hay historia. Aún hoy, en el siglo XXI, cuando los límites parecen cada vez más difusos, la posibilidad de una historia sin contrincantes resulta imposible. Nuevos órdenes mundiales vienen a reforzar estas contiendas e individualizar a nuevos enemigos. La violencia que ejerce el sistema capitalista, o neoliberalismo transnacional y financiero en su versión contemporánea, sobre los sectores más desposeídos (y también, sobre los no tanto) ha recrudecido y, en ocasiones, revivido formas antiguas que se suponían desterradas: xenofobia, racismo y exclusión del diferente vuelven a escena con una virulencia y, sobre todo, con multitudinarias adhesiones no vistas desde la hecatombe de la 2° Guerra Mundial.
Por Zenda Liendivit
Contratiempo
Enero de 2017
Pero el neoliberalismo ataca en todos los frentes, no solo el económico: una atmósfera plana, travestida de diversa, exportable, imitable y fácilmente reproducible con las nuevas tecnologías, forma parte de la estrategia y del objetivo, de la conquista de territorios y culturas a los que habrá que aplacar en sus singularidades y mantenerlos bajo control en sus rebeliones y disconformidades. En este contexto de violencia, generada por un sistema que la necesita como forma de producción y reproducción, surgen las luchas de las mujeres modelo siglo XXI. Luchas de intenciones difusas con un sujeto de predicado incierto. De reivindicaciones tan elementales algunas, tan oscilantes otras, que habría que preguntarse cuánto aportan a la tan mentada emancipación. O, por el contrario, cuánto favorecen a lo mismo que atacan. En otras palabras, ¿qué razón política anida detrás de ellas?
Las mujeres en la actualidad no constituyen un sujeto de intereses comunes, como sí los asalariados, los desocupados, los reclusos, las poblaciones afroamericanas pobres o los inmigrantes; incluso, como las mujeres en el siglo XIX o principios del XX. Es decir, todo eslabón débil y mancomunado por una determinada forma de explotación. La posición de la mujer, en sociedades como la nuestra, está condicionada a determinados contextos y geografías: no es la misma en un ambiente urbano que en uno rural; en una metrópolis o en una ciudad pequeña de provincia; en plena capital o en los cordones más humildes y degradados del conurbano. Hay mujeres que desean tener hijos y familia; están las que solo piensan en trabajo y estudios; hay mujeres que condenan el aborto; hay mujeres creyentes, las hay ateas y agnósticas, hay mujeres ricas, hay mujeres pobres.
Y así podríamos continuar al infinito. Vociferar contra femicidas; reclamar por la igualdad de géneros en el ámbito laboral y familiar; pronunciarse a favor del aborto y ubicar al cuerpo femenino como territorio de disputas y sobre todo, como propiedad privada; alzarse contra la maternidad y los roles tradicionales (como criar hijos, dar de mamar o lavar los platos); visualizar al hombre como el sujeto a demoler con la excusa del patriarcado como origen de todos los males; incluso, suponer que el género es una estrategia de los poderes dominantes, o sea del machismo, para sojuzgar voluntades, conforman bases programáticas cercanas al fundamentalismo, que no acepta en sus predicados los pliegues de aquellas diferencias y pretende imponer un sistema de vida, dando como resultado un machismo feminizado. O en todo caso, flotan en un universalismo esterilizado, en una trivialidad exasperante, con eslóganes tan políticamente correctos que solo pueden generar efectos inocuos, como quien protesta contra la pobreza mundial, la mortalidad infantil o la existencia de guerras en el planeta.
El machismo y su derivado el patriarcado son formas pétreas, instaladas durante siglos, por lo que deberían ser abordadas y pensadas desde posiciones, si se acepta el término, más lentas. Lentitud entendida en el sentido que toda educación lo es, todo cambio cultural no acontece de la noche a la mañana, ni se decide su caducidad por ley o decreto. Un trabajo sobre las generaciones por venir y un trabajo sobre las actuales, que incluya a las instituciones pero también a todas aquellas células informales, espacios a veces triviales, a veces imperceptibles, en donde se agazapan los viejos esquemas, es la doble tarea. Un trabajo que empieza, claro está, desde el mismo lenguaje. Y que no termina, tampoco, en las marchas entusiastas.
Sin embargo, el verdadero peligro de estos movimientos erráticos, sin una sólida razón política de fondo (salvo que lo que se desee, en realidad, sea formar un partido político u obedecer a un líder), es que actúan sobre las luchas ya constituidas, abriendo una brecha que no hace sino debilitarlas en tanto no entablan con ellas redes de vecindad y solidaridad. Sustituir aquella relación explotador-explotado, fundada en las condiciones de producción y trabajo del capitalismo, por el enfrentamiento hombre-mujer, o feminismo-machismo, no es un gesto inocente. Si el efecto (machismo-patriarcado) es tomado como la causa principal, lo que se consigue es desviar la atención sobre un fragmento y restarle responsabilidad al todo.
A esa maquinaria deglutidora de cuerpos y de almas, que posee el poder de metamorfosearse y que, precisamente, necesita de divisiones y fragmentos inconexos para sobrevivir y enseñorearse sobre sus campos de acción. Más allá de pancartas, logos coloridos y consignas en rima, es evidente que el problema de estas mujeres, que ejercen un feminismo de beligerancia mal dirigida, es el machismo y, de alguna forma, el hombre en su rol de antiguo proveedor, una mezcla de tirano y Pedro Picapiedra que todavía lanza puñetazos sobre la mesa, toma de los pelos a la hembra y la lleva al fondo de la caverna. Una visión bastante anacrónica dado que hace tiempo las mujeres ocupan espacios de decisión, deciden sobre sus cuerpos, disfrutan de la sexualidad y se constituyen, en muchísimos hogares, como jefas de familia, y a veces, como único sostén de la misma.
Habría que pensar la dinámica de este nuevo feminismo desde otro sitio. Instalar la sospecha. Preguntarse por ejemplo sobre el rol de poderosas corporaciones, de gobiernos de potencias mundiales y primeras damas de turno, de estrellas del espectáculo y de cuanto formador de opinión aparece en los medios de comunicación, que patrocinan estas rebeliones digitadas como si se tratara de la última novedad lanzada al mercado global, la que, claro está, contará con millones de consumidoras. Gesto que constituiría, por otro lado, el paroxismo del neoliberalismo actual: mercancía y consumidor se confunden en un todo indivisible. Para muestra, basta un botón, en este caso, una camisa: según el artículo publicado en The New Yorker, «The case against contemporary feminism», en uno de sus fastuosos desfiles en París la firma Dior lanzó una prenda con la siguiente leyenda: Todos debemos ser feministas. Costaba 550 euros.
La posmodernidad, o época que sucede al fin de los grandes ideales y relatos, se funda en la idea del fragmento. Lo que desaparece es precisamente el concepto de totalidad legitimadora, tan caro a la modernidad, que contemple (y controle) a las mayorías por sobre las diferencias específicas de cada región. Esta crisis de representación de las estructuras tradicionales, pero sobre todo, del concepto mismo de representación, ha dado lugar al protagonismo de aquellas diferencias. Esto es evidente en la planificación de las ciudades contemporáneas, con sus guetos de confort autosuficientes, sus villas y asentamientos, y sus barrios diseñados a medida de determinadas poblaciones, por lo general en detrimento de otras. La ciudad se fragmenta en tantos núcleos como sea posible definir e inventar singularidades y con esto no solo consigue un mayor control social, dado por la partición y la insolidaridad que inevitablemente conlleva, sino una mayor eficiencia en el circuito de las grandes corporaciones proveedoras.
Otro tanto ocurre con el auge de las minorías, que toman la voz y se hacen escuchar desde su propia especificidad, con el fin de rebelarse a un poder que sí se mantiene único, aunque con paradero desconocido. Grupos que se desprenden de las estructuras tradicionales debido a una singularidad no comunicable ni participable con el otro. Así, esta estrategia que podría ser revolucionaria porque elabora sus propias teorías, con su propio lenguaje, resultantes de prácticas inherentes y no dictadas por manuales o esclarecidos, como bien lo definieran Foucault y Deleuze cuando hablaban del prisiones y psiquiátricos, fracasa, como en la ciudad contemporánea, cuando no entabla aquellas vecindades.
El enemigo, concepto indispensable ya no como promotor de la historia sino como promotor de este capitalismo, se diversifica a la medida del ofendido o relegado. El machista, la mujer, el extranjero, el inmigrante, el gay, el transexual, el musulmán o la banda de la otra cuadra, que escucha una música que no me agrada, pueden llegar a ocupar el lugar de perseguido o perseguidor de acuerdo a quién ostente el poder de la palabra, y sobre todo los medios para reclutar la mayor cantidad de oyentes. Este relativismo o polifonía, esta diversificación transversal en múltiples planos equivalentes y por qué no, equidistantes, tiene por supuesto su manifestación material (y a la vez inmaterial) en la vida digital, y especialmente, en las redes que surcan dicho universo. Cada ofensor u ofendido puede con extrema facilidad decretar y abolir, reclutar y demonizar, excluir y amparar, en cuestión de unos pocos segundos, haciendo que el juego de odios y complicidades no concluya jamás.
Hoy una movilización mundial, mañana una nueva religión o una nueva cruzada. Y por qué no, un nuevo holocausto. El objetivo es sostener estos enfrentamientos y evitar, por todos los medios (la expresión nunca más literal) que retornen antiguos ideales. O viejas utopías. Esas que aspiraban a la idea de comunidad, a la solidaridad activa como forma de lucha y de interpelación a un poder que encuentra en ellas sus peores enemigos. Ese mismo poder que hoy, camuflado y seductor, nos conduce con escasa resistencia a catástrofes ya conocidas.
fuente http://www.revistacontratiempo.com.ar/feminismo_capitalismo.htm
Descargar en PDF