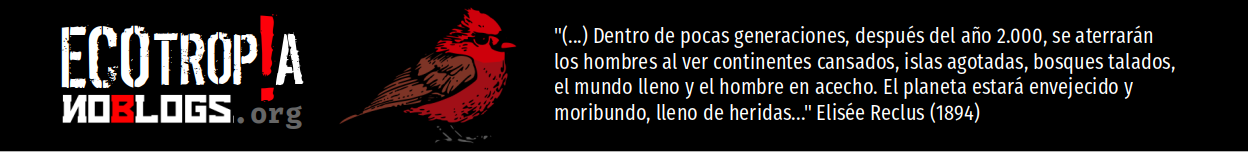Los primeros síntomas de la enfermedad mental que me acompañaría toda la vida surgieron alrededor de los 9 años. Un tiempo después, mi abuela había recomendado una visita al psiquiatra. Nada menos factible en la atmósfera familiar, social y política de mediados de los años 70, cultivada a fuerza de violencias silenciosas y tabúes, y que poco después concluiría en catástrofes y exilios.
Por Zenda Liendivit
27 de agosto de 2017
Un maltratador siempre intuye este tipo de historias familiares. Como lobo tras el cordero, olfatea el descalabro de ese tiempo de construcción del alma, de incorporación de mecanismos reflejos que tenderán a repetirse con extrema facilidad y que le darán libertad de acción. Lejos del tan de moda concepto de transferencia (el maltratado/a ve en sus relaciones la figura del padre o madre que lo maltrató), anida otro mucho más racional: el maltrato sufrido no constituye una cuestión exclusivamente personal o privado puesto que la figura del maltratador es una tipología cuyo fin principal en la vida es absorber la vitalidad de los otros, un parásito que necesita del anfitrión para vivir y sobrevivir en un mundo donde la exteriorización de esa crueldad está, o debería estarlo, penada por contrato.
Quebrar este círculo vicioso, o destino, no siempre implica la fuga o el rechazo “saludable”; también incluye aceptar el desafío que no se pudo asumir en la infancia. En el caso de las relaciones de pareja surge entonces una variante singular, muy alejada de los ideales románticos o del pragmatismo económico. Se entabla una suerte de lucha de poderes en donde los roles del acreedor y del deudor se intercambian, y se fomentan, según las estrategias y las historias de cada uno. Pero sobre todo, cómo cada uno se ubica frente a dichas historias. La única constante es que existe una deuda a saldar, una indemnización a cobrar, que se acrecienta con el tiempo y que exige resolución. Pero no es solo el pasado personal el que reclama sino, por aquella definición tipológica, también el colectivo. El desorden mental, creativo a veces, destructivo casi siempre, hace acto de presencia, entonces, como memoria y a la vez, como resguardo. Cuando llega el momento de desplegar lo aprendido.
De desmantelar ese engranaje que se refugia y activa en la impunidad inexpugnable de lo privado. Porque todo maltratador es un estafador que rara vez deja pruebas en el camino (sí, por lo general, un tendal de víctimas que suelen padecer de afasia para expresar esa violentación sistemática y reiterada). La peor emboscada en la que puede caer entonces será toparse con un lobo con piel de cordero que, tarde o temprano, lo pondrá en evidencia frente a los otros. Y este poner en evidencia no implica, necesariamente, llevarlo frente al estrado sino en develarlo como construcción tipificada en donde el instinto que se enseñorea a resguardo del secreteo pierde toda razón de ser. no hay nada más frustrante y desmovilizador para un maltratador que se conozcan las cartas con las que juega.
Pero este proceso no es sucesivo como la escritura, no hay un narrador omnisciente que conoce de entrada estos linajes de la crueldad, de la acreencia, de la deuda, de dispositivos y engranajes. Son más bien inscripciones en el cuerpo que, en el mejor de los casos, mientras van buscando la voz, la forma, el tono, el tiempo y el espacio, se resguardan de la temida y esclavizante noción de “obsesión”, o de caer en la trampa del parasitismo. O sea, volverse el otro, definirse por el otro y sus tropelías (por ello, en estas relaciones, la monogamia o la fidelidad suele ser una imposibilidad y la aparición de los otros, un reaseguro). Cuando se da con las formas es porque el presente ya se transformó en pasado, en cadáver en rápido proceso de descomposición sometido a una autopsia con vistas a futuro.
fuente: https://revistacontratiempo-zenda.blogspot.com.es/2017/08/en-primera-persona-2-autopsias.html
texto en PDF