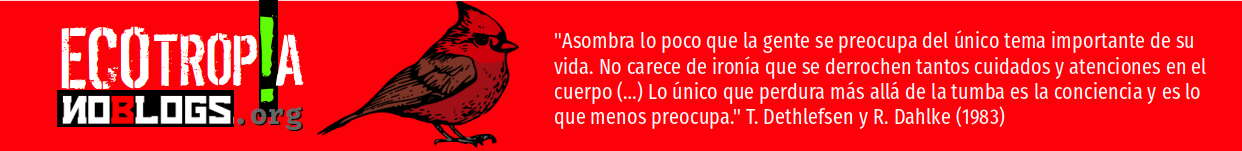Uno de los fenómenos más curiosos y ciertamente triste de la situación creada por la pandemia de COVID-19 es no sólo la respuesta autoritaria a la que han recurrido tantísimos Estados, sino también el silencio cómplice con que muchos sectores progresistas o de izquierdas han acompañado las restricciones, impuestas por supuestas razones sanitarias y la censura y persecución de quien disienta.
Por Alexis Capobianco y Ariel Petruccelli
Reactiva
22 de junio de 2021
Personas que verían con horror actos de censura o persecutorios llevados adelante en nombre de la religión, la razón de estado, la nación e incluso la revolución, parecen aceptarlos sin mayores complejos cuando idénticas medidas son establecidas en nombre de la salud. Ven en la religión, la razón de Estado, las identidades nacionales o los desafíos de la revolución cuestiones discutibles, ante las que legítimamente se puede estar a favor o en contra, sin que nadie pueda arrogarse la verdad. Son fenómenos irreductiblemente sociales, políticos e ideológicos, sobre los que no hay verdades últimas y, en consecuencia, lo único sensato es alentar el debate y tolerar las disidencias.
Sin embargo, quienes así piensan, parecen cambiar rotundamente de postura cuando se invoca la salud. Parecería que en cuestiones de salud se licúan las diferencias sociales, se eclipsan las diferencias ideológicas y la disidencia política se convierte en crimen pasible de castigo. Sin embargo, es evidente, no hay ninguna verdad última en cuestiones de salud. Ya la definición misma de qué es la salud y qué es un estado saludable es objeto de discusión, como sabe cualquiera que se haya interesado por estos temas. Y por supuesto, se invoca recurrentemente a la ciencia. “Las medidas adoptadas han sido adoptadas siguiendo a la ciencia”, se repite una y otra vez. Y ello parecería legitimar la censura o persecución a quien disienta.
Sin embargo, la ciencia es lo contrario a las verdades reveladas. En ciencia no hay verdades últimas, sino verdades aproximadas e hipótesis mejor o peor fundadas. Y, además, de ningún diagnóstico científico se deduce de manera necesaria una conclusión en términos políticos o praxiológicos. Por ejemplo, del diagnóstico de “cáncer” no se deriva mecánicamente ningún tratamiento específico. Hay varias vías de acción ante ese diagnóstico, y la elección de cualquiera de ellas no es asunto puramente científico: intervienen también valores, ideologías, situaciones personales, imágenes del futuro, etc. ¿Es mejor vivir más tiempo con mala calidad de vida, o menos con mejor calidad? No hay respuesta puramente científica a preguntas de este tenor. Por consiguiente, ni la ciencia ni la salud son el ámbito no controversial que invocan quienes silencian a quienes presentan críticas a los abordajes dominantes ante la pandemia.
Cabria recordar, por lo demás, que quienes ejercían la censura y la persecución en nombre de la ortodoxia religiosa, de los intereses nacionales o estatales, de la patria o de la salvación de la revolución estaban convencidos que sus pareceres eran indubitables y creían con certeza que quienes no los compartían eran criminales reales o potenciales. A ellos le parecía que nada en esto era controvertido, con la misma certeza (falsa certeza) que ahora muchos y muchas creen que no es discutible la política sanitaria y la política científica.
Todo lo que está sucediendo reafirma la hipótesis de que en el mundo contemporáneo se tiende a concebir a la salud casi como una religión, y se cree que la ciencia proporciona certezas cuasi-religiosas. Sin embargo, justamente, la ciencia no proporciona ninguna certeza de ese tipo. Cuando se afirma que una decisión está fundada en la ciencia (o, por el contrario, que carece de fundamento científico) no se está afirmando (salvo para quienes tienen una visión completamente mitificada) que la acción política de que se trate es la única conclusión necesaria del diagnóstico científico de la situación. Lo que en realidad se está afirmando es que ese accionar es más o menos compatible (o incompatible) con lo que se sabe científicamente.
Dada la relatividad y las incertidumbres de conocimiento científico, ninguna política de imposiciones obligatorias encaja bien con la ciencia. Mucho menos las prácticas de censura. La ciencia presupone la libertad.
Las respuestas autoritarias adoptadas por las autoridades para afrontar una crisis sanitaria han tenido, como era de prever, continuidad en la censura a quienes se muestran críticos o escépticos. Y cuanto menos argumentos y hechos se tengan capaces de mostrar que las opciones tomadas eran las más adecuadas, tanta más censura y represión se deberá imponer.
Las fuerzas progresistas y de izquierda deberían alzar bien fuerte su voz. Innumerables ejemplos históricos muestran que el recurso a la censura y la represión o la dictadura han pervertido los ideales religiosos, nacionales o revolucionarios. También está pervirtiendo los ideales sanitarios, si esta expresión tuviera algún sentido.
Pero a la censura de autoridades y medios de comunicación se suma lo que podríamos llamar la censura popular, muy activa en las redes sociales. El término “negacionista” ha alcanzado alturas estelares. Sin embargo, basta rasguñar apenas un poco la superficie para que salte a la vista que es un término que es más lo que oculta y confunde, que lo que revela o esclarece. Es indudable que hay quienes piensan que no hay ningún virus, que todo es una mentira, una “plandemia” creada y manipulada de comienzo a fin. Pero eso no es lo que piensan la mayor parte de los científicos y de las personas a quienes se adjudica el mote de “negacionistas”. Lo que la mayor parte de los críticos al abordaje dominante de la pandemia critican es la magnitud atribuida al problema, y la eficacia de las medidas adoptadas. El termino “negacionista”, además de ser estrictamente inadecuado para designar lo que afirman los acusados de negacionismo, supone además una artera analogía. El término negacionista se popularizó para describir la actitud de quienes negaban que el Holocausto hubiera ocurrido. Pero no se trata solamente de la diferencia entre un fenómeno de asesinatos masivos deliberados y la mortalidad provocada por la expansión viral. Hay una diferencia acaso más sustancial.
Los negacionistas del holocausto negaban hechos sucedidos varias décadas atrás, sobre cuya ocurrencia no se podía dudar seriamente a la luz de las abrumadoras pruebas disponibles. Pero cabría recordar que, mientras el holocausto estaba sucediendo, muchas personas, muchos periodistas e incluso muchos gobiernos daban poco crédito a las denuncias sobre lo que los nazis estaban perpetrando: se resistían a creer que un estado y una población europea pudieran cometer semejantes atrocidades. Incluso muchas víctimas se negaban a creerlo: pensaban que serían deportadas, no asesinadas. Muchos y muchas se negaban a creer que un estado y una nación tan avanzados pudieran perpetrar un genocidio: sencillamente, pensaban, eso no podría suceder. Ahora hay quienes se niegan a creer que las respuestas autoritarias de los estados ante un virus respiratorio sean un auténtico disparate: piensan que las autoridades no pueden equivocarse tanto, o ser tan unilaterales, o dejarse manipular por laboratorios y corporaciones digitales. Si nos dicen que hay que encerrarse, ello solo puede ser por nuestro bien, concluyen. Cabría recordar, en cualquier caso, que las sangrías se aplicaron durante siglos, por el bien de las personas. También se fajaba a los niños creyendo que era por su bien. El camino al infierno, reza el refrán, está empedrado de buenas intensiones. Convendría no olvidarlo.
La emergencia sanitaria ha llevado a que sean aceptadas socialmente medidas que atentan contra libertades consideradas derechos básicos e inalienables por la mayor parte de las constituciones democrático-liberales. En décadas anteriores, la izquierda -o gran parte de ella- denunciaba con dureza y se movilizaba con fervor ante cada recorte de la libertad, cada retroceso democrático, cada posible señal de que se estaba ante una potencial escalada autoritaria o fascistizante. ¿Qué ha sucedido ahora? ¿Por qué la izquierda no ha intentado esbozar siquiera una estrategia propia en radical oposición a las ofrecidas por la burguesía? ¿Por qué se ha transformado, mayormente, en un contemplador pasivo o en un activo militante del encierro? ¿Qué es lo que puede haber llevado a algunos sectores de izquierda a solicitarle a gobiernos de derecha la instalación de controles más estrictos, mayor presencia policial y hasta toques de queda?
El miedo aparece como un primer y poderoso factor. El miedo no es solo al virus, sino también a ser señalado y acusado de “negacionista”. Y es también el miedo a ser asociados con Trump o Bolsonaro, a ser vistos como irracionalistas que ponen en peligro -por su actitud irresponsable- la vida de miles de seres humanos, o tachados de ignorantes que desafían el “consenso de expertos”. Se combinan, de esta forma, miedo, culpa y vergüenza, con consecuencias que todo indica serán muy negativas para nuestras sociedades y, sobre todo, para los trabajadores y sectores subalternos.
Y ese miedo parece haber funcionado como un verdadero obstáculo epistemológico. ¿Cómo explicar, sino, que foucaultianos que hasta ayer veían al poder omnipresente, intentando disciplinarnos, normalizarnos y medicalizarnos, hoy callen o sean adherentes entusiastas de las estrategias dominantes ante la pandemia, expresión particularmente transparente de lo que Michel Foucault analizaba críticamente como “biopoder”? ¿Qué ha sucedido con muchos marxistas que a la hora de analizar medidas como toques de queda, cuarentenas obligatorias para sanos y enfermos, o prohibición de reuniones y de espectáculos públicos han olvidado que, para Karl Marx y la tradición marxista revolucionaria, uno de los componentes fundamentales e insoslayables del estado es el de ser aparato represivo, garante último de la dominación de clase?
Pero este silencio, este no pensar la situación desde una perspectiva de izquierda, no solo ha funcionado como un aval a veces pasivo y otras activo -y hasta entusiasta- de las medidas de cierre, sino que también ha imposibilitado que algunas cuestiones -que esta pandemia hace muy visibles- se discutan públicamente con la seriedad debida: desde las políticas sanitarias hasta el papel de las farmacéuticas; desde las corporaciones tecnológicas “metidas a educadoras” hasta la crisis multidimensional del capitalismo. ¿Por qué el posible salto zoonótico no ha llevado a colocar el cuestionamiento de las formas de producción y la destructividad creciente del capitalismo respecto a la naturaleza como primerísimo punto? La obsesión por medidas que no trascienden un sanitarismo y un biologicismo ingenuo evita la adecuada y profunda politización del problema: lo deja en el ámbito de expertos y de la búsquedas de soluciones “técnicas”, o lo transforma en un problema moral de “todos”, que socializa la responsabilidad por enfermos y muertes en supuestas mayorías que se niegan a cumplir las “normas sanitarias” avaladas por las autoridades.
La crisis del coronavirus es enfocada como un problema técnico de pocos, o como un problema moral de todos, pero nunca como un problema político con connotaciones diferentes según las clases, los géneros, las edades o las regiones geográficas. Esto no significa que no se tomaran medidas para enfrentar la situación de pandemia, ni dejar de lado el asesoramiento de especialistas. Pero una cosa es eso, y otra adoptar medidas en forma mimética, sin una discusión pública y racional y desde una perspectiva dogmática, que descartaba apriorísticamente todo cuestionamiento a la estrategia dominante y daba la espalda a los debates que se produjeron desde el comienzo en la comunidad científica.
Gilles Lipovetsky hablaba del “crepúsculo del deber”(1), hoy sus tesis -que fueron parte del sentido común postmoderno, según el cual el “querer” había triunfado sobre el “deber”- parecen difícilmente sostenibles. ¿No nos ha mostrado acaso esta crisis la lozanía tanto de la culpa, como de una multiplicidad de deberes impuestos a través de la culpabilización de la sociedad, y de informaciones parciales y muchas veces manipuladas? ¿Puede un sistema basado en la explotación del ser humano y la destrucción sistemática de la naturaleza sostenerse si la ideología y las clases dominantes no imponen, día tras día, mandatos irracionales y una cierta moral de la resignación en los sectores subalternos? Esto último -que es un fenómeno característico de las sociedades basadas en la explotación que muchas veces, de tan naturalizado, se torna poco perceptible- hoy se manifiesta prístinamente.
Pero no basta con señalar que ha habido un silencio mayoritario a nivel de la izquierda, habría que reflexionar sobre las causas del mismo e intentar formular algunas posibles hipótesis.
Un elemento en que se podría pensar es que las fuerzas de izquierda han tendido a hegemonizar diferentes variantes ideológicas que no se cuestionan el capitalismo como sistema, o que ven la posibilidad de una sociedad socialista para un lejanísimo futuro. La tan vituperada tesis del “Fin de la historia” de Francis Fukuyama es parte del sentido común, y aunque muchos la rechacen en forma explícita, en forma implícita se mueven dentro de los límites que señalaba esa tesis. La mayoría de la izquierda ha jugado el rol que Fukuyama auguraba para ésta: el de luchar por una mayor igualdad y mayores regulaciones estatales, pero aceptando la democracia electoral propia del capitalismo y la economía de “mercado” como el non plus ultra de la humanidad.
Esa izquierda suele ser refractaria a la participación popular organizada, tiende a soluciones técnicas o a una “ingeniería fragmentaria” (porque ha tendido a abandonar también las políticas sociales universalistas) que no cuestiona las bases estructurales de la sociedad. Muchos de sus referentes, más que como dirigentes de organizaciones populares, se presentan y autoperciben como especialistas que, por su compromiso ético con los más “débiles” o “vulnerables”, aportarán soluciones mejores para esos sectores que las que podrían ofrecer políticos y técnicos de los partidos conservadores que priorizarán el interés empresarial. Pero con mayor o menor experticia, con mejores o peores intenciones, todo queda dentro de un marco capitalista que aparece como supuesto incuestionado. Y esta ha sido la tendencia dominante en gran parte de la izquierda, incluso en sectores que no han dejado de lado una cierta retórica y estética revolucionaria. Pero lo que tal vez se pueda concluir es que esta perspectiva ha tenido un alcance mayor y un arraigo más profundo de lo que se podía percibir antes de la crisis sanitaria.
Pero el problema es que el silencio o la ausencia de una estrategia alternativa basada, entre otras cosas, en el protagonismo popular organizado y en una crítica que colocara al capitalismo como problema, no fue solo una carencia de los sectores de la izquierda que no cuestionan el capitalismo, sino que tuvo un alcance mucho mayor, subsumiendo a sectores sinceramente comprometidos con cambios revolucionarios. Posiblemente, como señalaba Erich Fromm en los momentos previos al ascenso del nazismo, tras las derrotas de los intentos revolucioarios e Europa Occidental, predomine -a un nivel no muy consciente- un espíritu de resignación profunda en gran parte de la clase trabajadora, que se expresa en fenómenos como el no superar lógicas de resistencia, el no plantearse y plantear con mucha mayor decisión la necesidad de superar el capitalismo y pensar en posibles futuros socialistas, o en subordinarse no muy concientemente en muchos casos a la hegemonía de las tendencias político-ideológicas dominantes.
Otro factor relevante -relacionado con lo anterior- es el predominio de ciertas concepciones sobre el ser humano y la vida que fueron conformando un clima favorable para este tipo de políticas, y que también campean en la izquierda en mayor o menor medida.
El deseo de inmortalidad parece haber resurgido en el presente bajo nuevas formas, ya no como promesa de una vida en el más allá, sino como posibilidad en el mundo terrenal. Determinadas concepciones parecen concebir al cuerpo más como una máquina que siempre puede ser reparada, que como un organismo vivo que lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción. La muerte es concebida como consecuencia de la acción destructiva de un agente externo; no como parte del proceso mismo de la vida. El mundo exterior se transforma así en peligroso: allí están los agentes que provocarán una muerte que es evitable si los detenemos a tiempo. Y como los portadores de esos enemigos -muchas veces invisibles- suelen ser los otros seres humanos, debemos evitar su contacto, aislarnos en nuestras burbujas y comunicarnos a través de las nuevas tecnologías que permiten el milagro de estar juntos sin contacto físico alguno. La fuerte medicalización de la sociedad, en que se juegan también grandes intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas, es solidaria con este tipo de concepciones.
Esto refuerza una contradicción que Marx ya había señalado en “La cuestión judía”. En el capitalismo se produce una contraposición entre el universalismo del ciudadano y el ser humano egoísta de la vida económica. Esto se expresaba en la diferenciación entre derechos del “hombre” y derechos del “ciudadano”. En palabras del filósofo alemán:
“Registremos, ante todo, el hecho de que los llamados derechos humanos, los droits de l’homme, a diferencia de los droits du citoyen, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad.” La libertad para los derechos del “homme” es “la libertad del hombre como una mónada aislada, replegada sobre sí misma.”, propios de esa “sociedad burguesa” que “hace que todo hombre encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad.” En esta sociedad, “la seguridad es el supremo concepto social (…), el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad.”
En esta sociedad -prosigue Marx- “vemos que los emancipadores políticos rebajan incluso la ciudadanía, la comunidad política, al papel de simple medio para la conservación de estos llamados derechos humanos; que, por tanto, se declara al citoyen servidor del homme egoísta, se degrada la esfera en que el hombre se comporta como comunidad por debajo de la esfera en que se comporta como un ser parcial; que, por último, no se considera como verdadero y auténtico hombre al hombre en cuanto ciudadano, sino al hombre en cuanto burgués.”(2)
El ciudadano es un simple medio del hombre egoísta. La prioridad no son los derechos del ciudadano, sino los del hombre egoísta, entre ellos la propiedad. La seguridad está por encima de la libertad y los derechos políticos del ciudadano. Marx describe una contradicción propia del capitalismo, que posibilita la emancipación política pero no la emancipación humana, porque la libertad y la igualdad, no son una libertad e igualdad reales, en tanto el capitalismo es una sociedad basada en la explotación de unos seres humanos por otros.
Si bien esto habría que analizarlo con perspectiva histórica, observando que en algunos momentos esta subordinación del ciudadano al ser humano egoísta se dio en forma más clara, y en otros menos -como producto, entre otras cosas, de las luchas de diferentes sujetos sociales por sus derechos-, en la actual situación -en que muchos derechos “del ciudadano” fueron suspendidos por tiempo indefinido y en que la participación política se encuentra con obstáculos crecientes-, la “seguridad”, entendida en términos sanitarios, se ha transformado en la prioridad absoluta a la que se subordinan todos los otros derechos.
En nuestras sociedades ya preexistían pulsiones tendientes al aislamiento. Tendencias agorafóbicas y claustrofílicas por llamarles de alguna forma, que permitieron que estas medidas pudieran imponerse con poca resistencia y hasta con un importante apoyo. En su artículo “¿Por qué socialismo?”, Albert Einstein señalaba: “El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es, dedicándose a la sociedad.” Pero en el capitalismo se promueven y fortalecen las pulsiones egoístas, y esto implica, entre otras cosas, que “el individuo es más consciente que nunca de su dependencia de sociedad. Pero él no ve la dependencia como un hecho positivo, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino como algo que amenaza sus derechos naturales, o incluso su existencia económica.”(3) Estas tendencias egoístas sin duda se fortalecen en momentos como el actual, de predominio de individualismo fuerte, de crisis de la izquierda y de ausencia de un horizonte socialista.
El capitalismo y el estado capitalista no son la superación de la guerra de todos contra todos, sino precisamente su consumación. En el capitalismo el otro es un competidor, y esta competencia se da no solo entre capitalistas, sino también entre trabajadores. Y si bien es cierto que los capitalistas se unen ante el enemigo común que es el proletariado, también es cierto que en una época de derrotismo generalizado y resignación de masas, las tendencias que predominan a nivel de los sectores subalternos son las tendencias individualistas y competitivas, no las solidarias que están en la matriz de sindicatos autónomos y clasistas, las sociedades de ayuda mutua o de las organizaciones políticas de la clase trabajadora.
Una de las consecuencias más preocupantes de esta ausencia de mirada y estrategia propia, de cuestionamientos a las imposiciones de la ideología dominante y de la clase explotadora, es que la izquierda confirma la tendencia de ceder el espacio de la rebeldía y la transgresión a la derecha. La derecha ocupa así, a la vez, el lugar de principal defensora del orden político, y también -demagógicamente- el lugar de la crítica y la oposición radical, cedido por la mayor parte de la izquierda, que solo ejerce algunos tibios cuestionamientos dentro de los marcos preestablecidos y de lo aceptable por la política dominante. Una izquierda protocolizada y protocolizante que ya no quiere ser vista como una anomalía, como una amenaza, como fuerza subversiva.
También habría que pensar si el irracionalismo de las teorías conspiranoicas no tiene su correlato, también irracional, en las teorías que tachan a toda crítica a las estrategias dominantes ante la pandemia de “conspiranoia” y “negacionismo”. Un irracionalismo que difícilmente se reconozca como tal, en tanto se sitúa en el lugar de la razón y la verdad científica con mayúsculas. Pero el dogmatismo y la ausencia de dudas es precisamente la negación de la razón. Suponer que hay un “consenso de expertos” sobre los diferentes aspectos relacionados con la pandemia y que el “consenso de expertos” puede ser elevado al estatus de criterio de verdad contradice los hechos y la práctica científica misma.
Este dogmatismo lo vemos en la defensa cerrada e irracional que muchos ensayan de las estrategias de encierro generalizado hasta el día de hoy, (4) cuando ya hay bastante evidencia de que no solo no disminuyeron los casos con las cuarentenas eternas, sino que los países que ocupan los primeros lugares en número de muertos son aquellos que adoptaron medidas más duras. Y si es una teoría irracionalista aquella que reduce la ciencia a ideología, también parece una actitud irracional y de “negación” aquella que niega todo condicionamiento ideológico o político en la ciencia, y que está siempre dispuesta a tachar de “conspiranoica” a toda hipótesis que señale la posible incidencia de las ideas dominantes o de los grandes conglomerados empresariales en la definición de determinadas políticas.
Entre el catastrofismo talibanista sanitario de unos, y el negacionismo conspiranoico de otros, el pensamiento crítico se ha visto acorralado, y tanto la reflexión como la acción durante la pandemia se ha dado enteramente, con contadas excepciones, en los estrictos marcos de lo aceptable para los poderes establecidos. Ante esto, no cabe ni reír ni llorar. Lo que cuadra es constatar lo sucedido y pugnar por radicalizar, a la vez, la comprensión del mundo y las prácticas políticas con las que pretendemos transformarlo.
notas:
1) “El deber se escribía con mayúsculas, nosotros lo miniaturizamos; era sobrio, nosotros organizamos shows recreativos; ordenaba la sumisión incondicional del deseo a la ley, nosotros lo reconciliamos con el placer y el seif-interest. El «es necesario» cede paso al hechizo de la felicidad, la obligación categórica al estímulo de los sentidos, lo prohibido irrefragable a las regulaciones a la carta. La retórica sentenciosa del deber ya noestá en el corazón de nuestra cultura, la hemos reemplazado porlas solicitaciones del deseo, los consejos de la psicología, las promesas de. la felicidad aquí y ahora. (…) La cultura sacrificial del deber ha muerto, hemos entrado en elperíodo posmoralista de las democracias.” Lipovetsky, Gilles, El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona, 1992, pp. 46-47.
2) Marx, Karl, Sobre la cuestión judía, pp. 20-25, en http://catedras.mabelthwaitesrey.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Marx-Sobre-la-cuestio%CC%81n-judi%CC%81a.pdf
3) Einstein, Albert, “¿Por qué socialismo?”, en: https://www.marxists.org/espanol/einstein/por_que.htm
4) También nos encontramos con “negaciones” de los “antinegacionistas”, que dejaron de lado toda duda razonable y todo escepticismo metódico, afirmando como indudables determinadas certezas. El posible origen artificial del virus, como una hipótesis posible, fue negado radicalmente y todo el que sugiriera esa conjetura era calificado de “irracional”, de “conspiranoico” y de negar la evidencia científica que había sido definitivamente demostrada en algunos papers publicados en revistas “especializadas”. Sin embargo, esa certeza absoluta hoy parece haber dejado lugar a una duda razonable, a nivel periodístico, científico y gubernamental. En el artículo ¿Hubo una fuga del virus en el laboratorio de Wuhan?” de Jonathan Cook, se realiza un interesante análisis al respecto de este punto: https://rebelion.org/hubo-una-fuga-del-virus-en-el-laboratorio-de-wuhan
fuente: https://www.reactiva.com.uy/el-silencio-no-es-salud
texto en PDF