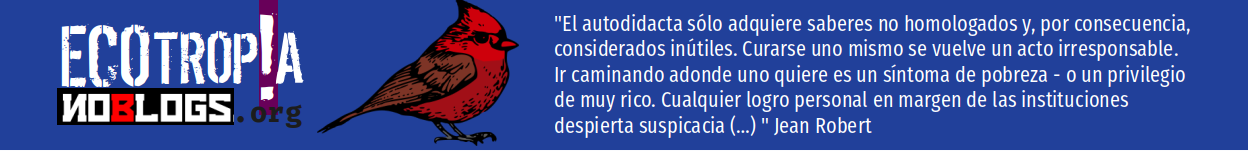Después de dos años aterrorizada, es normal que la gente no quiera quitarse la mascarilla. Por el mismo motivo, se comprende la reticencia del gobierno a levantar esta obligación de una vez por todas y sin medias tintas.
Por Lorenzo Gallego Borghini*
nogracias.org
7 de junio de 2022
Esa reticencia se materializa en las excepciones y contradicciones que contiene el real decreto vigente: por ejemplo, no puedo ir con la cara descubierta a la podóloga, con quien suelo mantener largas charlas, pero sí al barbero, con el que igualmente departo largo y tendido; también me tengo que enmascarar para comprarme unas gafas de sol pero no para comprarme unos pantalones; sí para hablar de mi régimen hiperproteico con el nutricionista, pero no para hablar de mi régimen hipotecario con el banco. Y eso por no meterme con los últimos tabús: el transporte y los centros sanitarios, en los que de nuevo vamos a la zaga de los países europeos, como puede dar fe cualquiera que recientemente haya tomado un tren en Inglaterra o haya tenido el infortunio de pisar un hospital en Dinamarca.
En España, en cambio, nos hemos dejado hechizar por el mantra de la “seguridad ante todo”, el profilaxismo simbólico con el que vienen controlando nuestras vidas en aras de una protección de la salud que sigue sin estar bien cuantificada con datos científicos. Así, la ministra Darias hace oídos sordos a la recomendación de la Unión Europea de levantar la obligación en los aviones, con el argumento de que todas las medidas “tienen que tener un recorrido”, a lo que cabe replicar que las medidas coercitivas, en todo caso, deben tener el recorrido estrictamente necesario, en virtud del principio ético de mínima restricción.
Sin embargo, como no ha habido una evaluación real de su efecto, esta medida sigue a merced del capricho político. En abril, cuando las mascarillas dejaron de ser obligatorias en la mayoría de los interiores, no oí ninguna televisión ni leí ninguno de los grandes diarios entrar a debatir su eficiencia real, a pesar de haber estado sometidos a esta imposición durante dos años. ¿Nadie se detiene a mirar los datos? ¿Comparar lo que ha pasado aquí con otros países?
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) describía las mascarillas, en un editorial de enero, como una más de las intervenciones poblacionales que se han ensayado “sin que hasta el momento tengamos una evaluación clara y rigurosa de cuál es la efectividad de cada una de ellas en términos de hospitalizaciones y defunciones”. Pero no parece que vaya a haber una valoración sincera, como apuntaba la semFYC. Es un mal augurio frente a futuras epidemias, pero también ante el horizonte más cercano del otoño y de las sucesivas temporadas de gripe. ¿Dejaremos que nos impongan la mascarilla todos los inviernos, caprichosamente, por mera invocación a la “cultura del cuidado”? ¿Renunciaremos a nuestro rostro sin saber de veras qué ganamos a cambio?
Sea como sea, lo peor del decreto actual no son las excepciones y contradicciones, sino cómo el gobierno recicla el dirigismo estatal en un dirigismo empresarial. El Estado ya no nos dicta cuándo ponernos la mascarilla, pero sí nos lo dicta la empresa “de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo”. Así lo vemos en algunos supermercados, cuya plantilla está obligada a llevar mascarilla por una cuestión estética, más pensada para contentar a unos clientes aprensivos que para proteger a los trabajadores.
¿Pero cuáles son esos riesgos? Es de suponer, a estas alturas, que ya estamos capacitados para evaluar el riesgo que entraña para cada uno el covid, toda vez que la inmensa mayoría estamos vacunados y otros muchos hemos pasado la enfermedad; es decir, estamos preparados para decidir en función de nuestras circunstancias y preferencias personales. Además, habiendo tratamientos disponibles y vacunas para todos, la coacción pierde su razón de ser. Sin embargo, el gobierno se resiste a tratarnos como adultos dotados de autonomía y discernimiento.
Todo ello es, en esencia, señal de la escasa confianza que tiene el Estado en sus ciudadanos. Se queda el paternalismo; cambia el páter.
* Lorenzo Gallego es traductor y actual alumno del Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.
texto en PDF / Audio (4:30 min.)