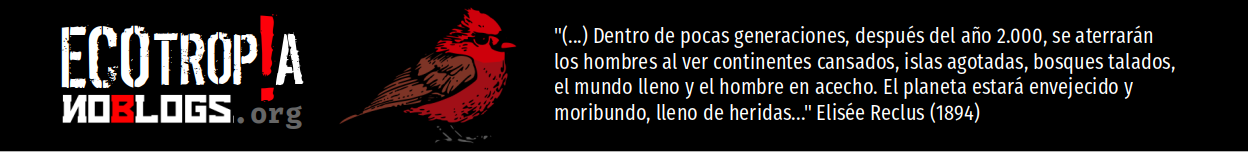La vida-mercado produce un malestar que la ola reaccionaria canaliza para seguir afianzando el mercado. A la sombra de este, la decepción emerge a través de tres tendencias: la derechización, la desafección y la deserción.
Por Amador Fernández-Savater y Ernesto García López
16/07/2023
“Has cerrado la puerta de nuevo
para huir de la oscuridad
pero en tu armario espera la noche”.
Gloria Anzaldúa
El hecho fundamental para entender nuestra época, del que tenemos que partir necesariamente para pensar políticamente cualquier cosa, es la coincidencia entre vida y mercado. ¿Qué significa esto?
Muy sencillo: la vida, tal y como se presenta espontáneamente, tal y como se vive cotidianamente, tal y como se percibe y se desea inmediatamente, se experimenta como mercado.
El mercado, en su alianza (o mejor dicho aleación) con la tecnología, aparece hoy como la principal fuerza de configuración de experiencia. Nos movemos en Uber, viajamos con Airbnb, ligamos en Tinder, nos proveemos de alimentos en Mercadona, nos informamos gracias a Google, buscamos entretenimiento en Netflix.
Y cada uno de nosotros reproduce el mercado simplemente viviendo, tomándose a sí mismo como un capital que gestionar: capital humano, capital-imagen, capital-salud, capital-afectos, capital-capacidades, capital erótico, capital-proyectos, capital-contactos.
¿Qué significa políticamente esta adecuación vida-mercado? Que la ideología está en las cosas, está en el aire. Es inherente a la vida misma, al hecho mismo de vivir. La noción de “lucha ideológica” debe redefinirse entonces completamente.
No se trata de ideas: la gente de izquierdas se diferencia de la gente de derechas en sus construcciones mentales, pero su vida está bañada en la misma realidad de mercado. Las vidas, como dijo alguien, son hoy todas de derechas.
No se trata de crítica: mientras que la realidad material se ha vuelto mercado, la crítica se ha vuelto puramente ideal. Una opinión sobre el mundo, una preferencia, una valoración subjetiva. Fácilmente descartables por los realistas de mercado como “utopías” o “quimeras” separadas de la realidad.
No se trata de comunicación: la vida-mercado es el medio de comunicación más poderoso. Emite constantemente, desde cualquier lado y a partir de cualquiera de nuestros gestos más nimios. Lo sabe perfectamente la presidenta Ayuso: mientras los demás candidatos bombardeaban nuestros buzones de correos con cartas y programas, ella se limitaba a imprimir la palabra “libertad” sobre su foto en chándal. La realidad misma (cada bar y terraza) era su mejor publicidad.
Puede argumentarse que la libertad de la vida-mercado es cada vez más cara y no está al alcance de cualquiera. Ciertamente, pero sale gratis desearla y domina hoy el imaginario de las expectativas de vida. Es la promesa de felicidad más fuerte, más pregnante.
Zona gris y políticas de contención
Esta vida-mercado produce una sombra, un reverso hecho de malestares tanto “objetivos” (precarización y desigualdad) como “subjetivos” (sufrimiento psíquico).
Durante los últimos quince años se ha venido gestando un aumento de las desigualdades y las brechas sociales. Cuerpos y territorios vulnerables mantenidos en el tiempo, rodeados de una creciente incertidumbre: la Gran Recesión, la pandemia, la crisis de precios como resultado de la guerra en Ucrania, las amenazas climáticas…
Los datos son reveladores. España es una fábrica de desigualdad en momentos de dificultad económica, y luego, paradójicamente, durante los periodos de bonanza se muestra incapaz de revertir esa tendencia con la misma intensidad. A ello se une que el fantasmático ascensor social (el denominado por algunos “dique de la meritocracia”), tan típico de los estados del bienestar europeo, hace tiempo que mostró síntomas evidentes de flaqueza.
Son muchas las razones que explican en España esta sombra, pero si tuviéramos que sintetizarlo de un modo un tanto grosero, diríamos que la propia estructura productiva del país, un mercado de trabajo poblado de precariedades y bajos salarios, un sistema fiscal poco progresivo y agujereado en términos de tributación de la riqueza, un sistema de protección social anacrónico, un endémico conflicto por la vivienda que asfixia a buena parte de la población arrendataria e hipotecada, así como un recorte generalizado en la educación y la sanidad públicas, han ido cristalizando en ciertos segmentos sociales un sentimiento de eterna vida en crisis.
Una “somateca” (que diría Paul B. Preciado) caracterizada por el ahogo existencial continuo. Y como toda experiencia objetiva, tiene su correlato subjetivo en un aumento de los malestares psíquicos. Basta conocer los datos de salud mental para darnos cuenta de la magnitud del problema.
A esta sombra de la vida-mercado podríamos denominarla la zona gris. Una experiencia de mundo repleta de miedo, desconfianza y desasosiego, que va más allá del relato, más allá del efecto hipnótico atribuible a los aparatos ideológicos de los medios de comunicación.
¿Qué puede la izquierda? En el mejor de los casos, cuando no se limita a gestionar la vida-mercado, la izquierda que trabaja en las instituciones, el gobierno, en la siempre difícil gestión de lo público, busca poner coto a los excesos neoliberales, redistribuir la riqueza y “contener” las infinitas y dolorosas heridas que se abren en el cuerpo social. Contener, es decir, ralentizar los impactos y externalidades más agresivas de la agenda neoliberal mediante el despliegue de políticas públicas de corte neokeynesiano (“bienes pequeños”, lo llama Santiago Alba Rico).
En el entorno de los últimos años esta “contención” ha cobrado forma mediante el denominado “Escudo Social”. Ahí están los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, el tope al gas, la lucha contra la pobreza energética, el control de precios de los alquileres, las medidas temporales de carácter fiscal en materia de tributación de la riqueza (como los impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas), la extensión de ayudas en el consumo y la producción, la defensa de derechos de las mujeres y las personas LGTBQ+, etc.
No es poca cosa, desde luego. A nadie se le escapa que el Estado, en tanto dispositivo de gestión, es una herramienta de primer orden y, precisamente por ello, las derechas se lo pelean con ahínco. Hemos asistido a la movilización del mayor paquete de gasto social desde la consolidación de la democracia. Una “contención” que ha permitido, entre otros méritos, no hacer despeñar por el abismo (como sí ocurriera en 2010-2014) a buena parte de la población española.
A nadie se le escapa que el Estado es una herramienta de primer orden y, por ello las derechas se lo pelean con ahínco. Ni que decir tiene que ante las elecciones del próximo 23J, salvar este “poder de contención” es una obligación ética y cívica, y los que suscriben este artículo no dudarán en apoyar las candidaturas progresistas que así lo hagan.
Pero hay vida más allá del 23J. Necesitamos ampliar la mirada porque el dilema es mucho más profundo. Radica en que la contención no termina de contener, no termina de modificar las estructuras latentes de la desigualdad. No termina de revertir la insatisfacción subjetiva de amplios sectores de la población, sus malestares psíquicos, la extensión del recelo, la guerra del penúltimo contra el último, la sensación de una permanente “vida en precario”.
La contención no termina de reconectar con la política, la democracia y las instituciones, a esas geografías sociales más golpeadas por las crisis (basta echar un vistazo a los datos de participación electoral en los barrios con mayor pobreza para darse cuenta). La contención no es capaz, por sí sola, de retomar la iniciativa en la producción de mundo, hoy en manos de la vida-mercado.
Derechización, desafección y deserción
La izquierda, en tanto que se plantea como mero dique de contención, está por tanto condenada a la decepción, a decepcionar. Es hoy, fundamentalmente, una experiencia de impotencia. Decepciona Tsipras, decepciona Boric, decepciona la Nueva Política en España… La moderación, como gestión del marco autorizado de lo posible, desilusiona y suele caer derrotada electoralmente.
La decepción es la característica principal de la zona gris. Decepción ante la democracia, la política y la izquierda. Decepción ante las retóricas y gesticulaciones que no se traducen en hechos y políticas efectivas. Decepción ante la superioridad moral (frente al sexismo, al racismo o al clasismo) que se revela finalmente como hipocresía de clase media. Decepción ante la falta de audacia o valentía política.
Podemos discernir al menos tres tendencias en esta zona gris de decepción: la derechización, la desafección y la deserción.
–la derechización es la decepción elaborada como resentimiento victimista. Es el malestar que busca culpables en la lógica del chivo expiatorio: los trans, los menas, los ecologistas, las feministas, los migrantes, etc.
La promesa de paraíso en la tierra vía consumo de la vida-mercado se agrieta considerablemente desde 2008: crisis económica, pandemia, guerra, emergencia climática. La decepción ante la promesa rota (sostenida tanto por gobiernos de izquierda como de derecha) se convierte en resentimiento y agresividad redirigido contra los “enemigos internos” a los que se culpabiliza de la situación. El malestar se delega en poderes fuertes que prometen la restauración de las ilusiones rotas, la vuelta a la normalidad.
–la desafección es la decepción elaborada como abstención pasiva. La desafección es el gesto de quien no llega a hacer algo creativo con su malestar, pero tampoco lo entrega a los poderes fuertes que prometen la restauración del orden. Y que simplemente toma distancia: se retira, se ausenta, se desafilia.
Son, por ejemplo, las millones de personas que, elección tras elección, ante todas las llamadas a la participación y la responsabilidad, no votan y muestran así su desimplicación radical de un sistema político-electoral en el que no sienten que se juegue ninguna diferencia significativa para sus vidas. Un verdadero agujero negro en el ideal ciudadano de la democracia del que no se habla casi nunca, más que para denigrarlo.
–la deserción es la decepción elaborada como gesto activo. Son todas las formas de habitar creativamente o de politizar los malestares, de convertir la interrupción de la vida-mercado en un grado de mayor autonomía.
El fenómeno de la Gran Dimisión, los movimientos decrecentistas, los nuevos comunalismos, el desenganche (más o menos colectivo, más o menos político) de los deseos y las expectativas que nos mantienen clavados a un sistema que genera ansiedad y precariedad, etc.
La zona gris, en cualquiera de sus tres expresiones, es un objeto volante no identificado para los radares de la izquierda. La derechización se juzga moralmente, sin atender a que se trata de un fenómeno de los cuerpos; la desafección se considera como déficit de participación, de responsabilidad o de implicación; y la deserción no se puede leer ni entender en la rejilla de la movilización clásica.
Una política de la impureza
La vida coincide con el mercado. La izquierda se repliega en políticas de contención desde arriba que apenas contienen los efectos más devastadores: precariedad y sufrimiento psíquico. Una zona gris se abre, un reverso de la política, un espacio ambivalente de decepción con respecto a las promesas de la democracia. En ese magma palpitan pulsiones de derechización, de desafección y de deserción.
Se puede juzgar la zona gris simplemente como una amenaza a la democracia, o interpretar que en ella hay indicaciones útiles sobre lo que no funciona, sobre sus límites, sobre sus techos de cristal. A esta segunda opción le llamamos “política de la impureza” y pasa por meter las manos en el barro de la zona gris buscando ahí pistas y fuerzas para la transformación social. Disputar el malestar social.
Una política de la impureza pasaría por el desafío de inventar orientaciones y estrategias más allá de los circuitos cerrados de la contención y la comunicación.
La contención se limita a parchear sin plantear otra lógica, otro hacer, otro horizonte. Pero la vida-mercado atraviesa finalmente todos los topes y los límites, haciendo saltar todos los parches. La política de la contención ni siquiera es reformista, porque el reformismo en un sentido fuerte es el proyecto de sustituir a lo largo de un tiempo de proceso un sistema por otro, un modelo por otro.
La comunicación se limita a hablar la lengua de la vida-mercado, la seducción y el marketing. La división entre un emisor que propone y un receptor que se “identifica” o “adhiere”, entre los sujetos de la enunciación y los objetos del enunciado. La comunicación no es el campo neutro de batalla, sino el lenguaje mismo del enemigo.
¿Se pueden experimentar otras políticas y otros lenguajes, otros haceres y otros decires? Sin duda no sin meter las manos en el barro impuro de la zona gris, allí donde habita la decepción con respecto a la democracia y la política, en medio de las vidas rotas por la precariedad y el sufrimiento psíquico. No tanto “dirigirse a”, “seducir” o “convencer”, como “impregnarse de”, “dialogar con”, “pensar junto a”, en pie de igualdad.
Estamos metidos en este círculo endemoniado: la vida-mercado produce un malestar que la ola reaccionaria canaliza… ¡para afianzar la misma vida-mercado! Sólo interrogando la zona gris de la democracia podemos hallar pistas para escapar de esta trampa. La salida del infierno está allí donde las llamas son más altas.