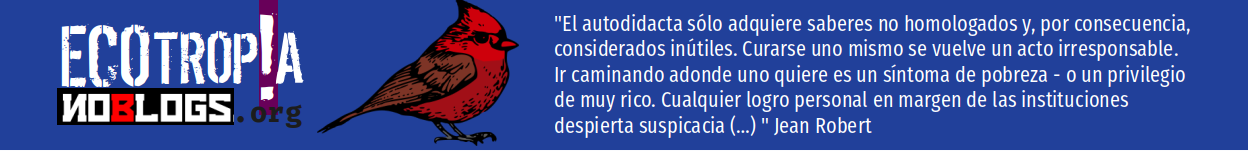Abandonado, s. y adj. El que no tiene favores que otorgar. Desprovisto de fortuna. Amigo de la verdad y el sentido común.
Abdicación, s. Acto mediante el cual un soberano demuestra percibir la alta temperatura del trono.
Abdomen, s. Templo del dios Estómago, al que rinden culto y sacrificio todos los hombres auténticos. Las mujeres sólo prestan a esta antigua fe un sentimiento vacilante. A veces ofician en su altar, de modo tibio e ineficaz, pero sin veneración real por la única deidad que los hombres verdaderamente adoran. Si la mujer manejara a su gusto el mercado mundial, nuestra especie se volvería graminívora.
Aborígenes, s. Seres de escaso mérito que entorpecen el suelo de un país recién descubierto. Pronto dejan de entorpecer; entonces, fertilizan.
Abrupto, adj. Repentino, sin ceremonia, como la llegada de un cañonazo y la partida del soldado a quien está dirigido. El doctor Samuel Johnson, refiriéndose a las ideas de otro autor, dijo hermosamente que estaban “concatenadas sin abrupción”.
Absoluto, adj. Independiente, irresponsable. Una monarquía absoluta es aquella en que el soberano hace lo que le place, siempre que él plazca a los asesinos. No quedan muchas: la mayoría han sido reemplazadas por monarquías limitadas, donde el poder del soberano para hacer el mal (y el bien) está muy restringido; o por repúblicas, donde gobierna el azar.
Abstemio, s. Persona de carácter débil, que cede a la tentación de negarse un placer. Abstemio total es el que se abstiene de todo, menos de la abstención; en especial, se abstiene de no meterse en los asuntos ajenos.
Absurdo, s. Declaración de fe en manifiesta contradicción con nuestra opiniones. Adj. Cada uno de los reproches que se hacen a este excelente diccionario.
Aburrido, adj. Dícese del que habla cuando uno quiere que escuche.
Academia, s. Escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía. Escuela moderna donde se enseña el fútbol.
Accidente, s. Acontecimiento inevitable debido a la acción de leyes naturales inmutables.
Acéfalo, adj. Lo que se encuentra en la sorprendente condición de aquel cruzado que, distraído, tironeó de un mechón de sus cabellos, varias horas después de que una cimitarra sarracena, sin que él lo advirtiera, le rebanara el cuello, según cuenta Joinville.
Acorde, s. Armonía.
Acordeón, s. Instrumento en armonía con los sentimientos de un asesino.
Acreedor, s. Miembro de una tribu de salvajes que viven más allá del estrecho de las Finanzas; son muy temidos por sus devastadoras incursiones.
Acusar, v.t. Afirmar la culpa o indignidad de otro; generalmente, para justificarnos por haberle causado algún daño.
Adagio, s. Sabiduría deshuesada para dentaduras débiles.
Adherente, s. Secuaz que todavía no ha obtenido lo que espera.
Adivinación, s. Arte de desentrañar lo oculto. Hay tantas clases de adivinación como variedades fructíferas del pelma florido y del bobo precoz.
Administración, s. En política, ingeniosa abstracción destinada a recibir las bofetadas o puntapiés que merecen el primer ministro o el presidente. Hombre de paja a prueba de huevos podridos y rechiflas.
Admiración, s. Reconocimiento cortés de la semejanza entre otro y uno mismo.
Admitir, v. t. Confesar. Admitir los defectos ajenos es el deber más alto que nos impone el amor de la verdad.
Admonición, s. Reproche suave o advertencia amistosa que suele acompañarse blandiendo un hacha de carnicero.
Adoración, s. Testimonio que da el Homo Creator de la sólida construcción y elegante acabado del Deus Creatus. Forma popular de la abyección que contiene un elemento de orgullo.
Adorar, v t. Venerar de modo expectante.
Aflicción, s. Proceso de aclimatación que prepara el alma para otro mundo más duro.
Aforismo, s. Sabiduría predigerida.
Africano, s. Negro que vota por nuestro partido.
Agitador, s. Estadista que sacude los frutales del vecino… para desalojar a los gusanos.
Agua de arroz, s. Bebida mística usada secretamente por nuestros novelistas y poetas más populares para regularizar la imaginación y narcotizar la conciencia. Se la considera rica en obtusita y letargina y debe ser preparada en una noche de niebla por una bruja gorda de la Ciénaga Lúgubre.
Aire, s. Sustancia nutritiva con que la generosa Providencia engorda a los pobres.
Alá, s. El Supremo Ser Mahometano por oposición al Supremo Ser Cristiano, Judío, etc.
Alba, s. Momento en que los hombres razonables se van a la cama. Algunos ancianos prefieren levantarse a esa hora, darse una ducha fría, realizar una larga caminata con el estómago vacío y mortificar su carne de otros modos parecidos. Después orgullosamente atribuyen a esas prácticas su robusta salud y su longevidad; cuando lo cierto es que son viejos y vigorosos no a causa de sus costumbres sino a pesar de ellas. Si las personas robustas son las únicas que siguen esta norma es porque las demás murieron al ensayarla.
Alianza, s. En política internacional la unión de dos ladrones cada uno de los cuales ha metido tanto la mano en el bolsillo del otro que no pueden separarse para robar a un tercero.
Alma, s. Entidad espiritual que ha provocado recias controversias. Platón sostenía que las almas que en una existencia previa (anterior a Atenas) habían vislumbrado mejor la verdad eterna, encarnaban en filósofos. Platón era filósofo. Las almas que no habían contemplado esa verdad animaban los cuerpos de usurpadores y déspotas. Dionisio I, que amenazaba con decapitar al sesudo filósofo, era un usurpador y un déspota. Platón, por cierto, no fue el primero en construir un sistema filosófico que pudiera citarse contra sus enemigos; tampoco fue el último. “En lo que atañe a la naturaleza del alma” dice el renombrado autor de Diversiones Sanctorum, “nada ha sido tan debatido como el lugar que ocupa en el cuerpo. Mi propia opinión es que el alma asienta en el abdomen, y esto nos permite discernir e interpretar una verdad hasta ahora ininteligible, a saber: que el glotón es el más devoto de los hombres. De él dicen las Escrituras que «hace un dios de su estómago». ¿Cómo entonces no habría de ser piadoso, si la Divinidad lo acompaña siempre para corroborar su fe? ¿Quién podría conocer tan bien como él el poder y la majestad a que sirve de santuario? Verdadera y sobriamente el alma y el estómago son una Divina Entidad; y tal fue la creencia de Promasius, quien, no obstante, erró al negarle inmortalidad. Había observado que su sustancia visible y material se corrompía con el resto del cuerpo después de la muerte, pero de su esencia inmaterial no sabía nada. Esta es lo que llamamos el Apetito, que sobrevive al naufragio y el hedor de la mortalidad, para ser recompensado o castigado en otro mundo, según lo haya exigido en éste. El Apetito que groseramente ha reclamado los insalubres alimentos del mercado popular y del refectorio público, será arrojado al hambre eterno, mientras aquel que firme, pero cortésmente, insistió en comer caviar, tortuga, anchoas, paté de foi gras y otros comestibles cristianos, clavará su diente espiritual en las almas de esos manjares, por siempre jamás, y saciará su divina sed en las partes inmortales de los vinos más raros y exquisitos que se hayan escanciado aquí abajo. Tal es mi fe religiosa, aunque lamento confesar que ni Su Santidad el Papa, ni su Eminencia el Arzobispo de Canterbury (a quienes imparcial y profundamente reverencio) me permiten propagarla”.
Almirante, s. Parte de un buque de guerra que se encarga de hablar, mientras el mascarón de proa se encarga de pensar.
Altar, s. Sitio donde antiguamente el sacerdote arrancaba, con fines adivinatorios, el intestino de la víctima sacrificial y cocinaba su carne para los dioses. En la actualidad, el término se usa raramente, salvo para aludir al sacrificio de su tranquilidad y su libertad que realizan dos tontos de sexo opuesto.
Ambición, s. Deseo obsesivo de ser calumniado por los enemigos en vida, y ridiculizado por los amigos después de la muerte.
Ambidextro, adj. Capaz de robar con igual habilidad un bolsillo derecho que uno izquierdo.
Amistad, s. Barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero a uno solo en caso de tormenta.
Amnistía, s. Magnanimidad del Estado para con aquellos delincuentes a los que costaría demasiado castigar.
Amor, s. Insania temporaria curable mediante el matrimonio, o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, sólo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales; las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo.
Ancianidad, s. Epoca de la vida en que transigimos con los vicios que aún amamos, repudiando los que ya no tenemos la audacia de practicar.
Anécdota, s. Relato generalmente falso. La veracidad de las anécdotas que siguen, sin embargo, no ha sido exitosamente objetada: Una noche el señor Rudolph Block, de Nueva York, se encontró sentado en una cena junto al distinguido crítico Percival Pollard. Señor Pollard –dijo–, mi libro Biografía de una Vaca Muerta, se ha publicado anónimamente, pero usted no puede ignorar quién es el autor. Sin embargo, al comentarlo, dice usted que es la obra del Idiota del Siglo. ¿Le parece una crítica justa?
–Lo siento mucho, señor –respondió amablemente el critico–, pero no pensé que usted deseara realmente conservar el anonimato.
El señor W.C. Morrow, que solía vivir en San José, California, acostumbraba escribir cuentos de fantasmas que daban al lector la sensación de que un tropel de lagartijas, recién salidas del hielo, le corrían por la espalda y se le escondían entre los cabellos. En esa época, se creía que merodeaba por San José el alma en pena de un famoso bandido llamado Vásquez, a quien ahorcaron allí. El pueblo no estaba muy bien iluminado y de noche la gente salía lo menos posible de su casa. Una noche particularmente oscura, dos caballeros caminaban por el sitio más solitario dentro del ejido, hablando en voz baja para darse coraje, cuando se tropezaron con el señor J.J. Owen, conocido periodista:–¡ Caramba Owen! –dijo uno–. ¿Qué le trae por aquí en una noche como ésta? ¿No me dijo que este era uno de los sitios preferidos por el ánima de Vásquez? ¿No tiene miedo de estar afuera?
–Mi querido amigo –respondió el periodista con voz lúgubre– tengo miedo de estar adentro. Llevo en el bolsillo una de las novelas de Will Morrow y no me atrevo a acercarme donde haya luz suficiente para leerla.
El general H.H. Wolherspoon, director de la Escuela de Guerra del Ejército, tiene como mascota un babuino, animal de extraordinaria inteligencia aunque nada hermoso. Al volver una noche a su casa el general descubrió con sorpresa y dolor que Adán (así se llamaba el mono, pues el general era darwinista) lo aguardaba sentado ostentando su mejor chaquetilla de gala.
–¡Maldito antepasado! –tronó el gran estratega– ¿Qué haces levantado después del toque de queda? ¡Y con mi uniforme! Adán se incorporó con una mirada de reproche, se puso en cuatro patas, atravesó el cuarto en dirección a una mesa y volvió con una tarjeta de visita: el general Barry había estado allí y a juzgar por una botella de champán vacía y varias colillas de cigarros, había sido amablemente atendido mientras esperaba. El general presentó excusas a su fiel progenitor y se fue a dormir. Al día siguiente se encontró con el general Barry, quien le dijo:–Oye viejo, anoche al separarme de ti olvide preguntarte por esos excelentes cigarros. ¿Dónde los consigues? El general Wotherspoon sin dignarse responder se marchó.
–Perdona por favor –gritó Barry corriendo tras él–Bromeaba por supuesto. Anda, si no había pasado quince minutos en tu casa y ya me di cuenta que no eras tú.
Anormal, adj. Que no responde a la norma. En cuestiones de pensamiento y conducta ser independiente es ser anormal y ser anormal es ser detestado. En consecuencia, el autor aconseja parecerse más al Hombre Medio que a uno mismo. Quien lo consiga obtendrá la paz, la perspectiva de la muerte y la esperanza del Infierno.
Antiamericano, adj. Perverso, intolerable, pagano.
Antipatía, s. Sentimiento que nos inspira el amigo de un amigo.
Año, s. Período de trescientos sesenta y cinco desengaños.
Apelar, v. i. En lenguaje forense, volver a poner los dados en el cubilete para un nuevo tiro.
Apetito, s. Instinto previsor implantado por la Providencia como solución al problema laboral.
Aplauso, s. El eco de una tontería. Monedas con que el populacho recompensa a quienes lo hacen reír y lo devoran.
Apóstata, s. Sanguijuela que tras penetrar en el caparazón de una tortuga y descubrir que hace mucho que está muerta, juzga oportuno adherirse a una nueva tortuga.
Arado, s. Implemento que pide a gritos manos acostumbradas a la pluma.
Árbol, s. Vegetal alto, creado por la naturaleza para servir de aparato punitivo, aunque por deficiente aplicación de la justicia la mayoría de los árboles sólo exhiben frutos despreciables, o ninguno. Cuando está cargado de su fruta natural, el árbol es un benéfico agente de la civilización y un importante factor de moralidad pública. En el severo Oeste y en el sensitivo Sur de Estados Unidos, su fruta (blanca y negra respectivamente) satisface el gusto público, aunque no se coma, y contribuye al bienestar general, aunque no se exporte. La legítima relación entre árbol y justicia no fue descubierta por el juez Lynch (quien, a decir verdad, no lo consideraba preferible al farol o la viga del puente), como lo prueba este pasaje de Morryster, quien vivió dos siglos antes: Encontrándome en ese país, fui llevado a ver el árbol Ghogo, del que mucho oyera hablar; pero como yo dijese que no observaba en él nada notable, el jefe de la aldea en que crecía me respondió de este modo:–En este momento el árbol no da fruta, pero cuando esté en sazón, veréis colgar de sus ramas a todos los que han ofendido a Su Majestad el Rey. Asimismo me explicaron que la palabra “Ghogo” significaba en su lengua lo mismo que “bandido” en la nuestra. (Viaje por Oriente.)
Ardor, s. Cualidad que distingue al amor inexperto.
Arena, s. En política, ratonera imaginaria donde el estadista lucha con su pasado.
Aristocracia, s. Gobierno de los mejores. (En este sentido la palabra es obsoleta, lo mismo que esa clase de gobierno). Gentes que usan sombreros de copa y camisas limpias, culpables de educación y sospechosos de cuenta bancaria.
Armadura, s. Vestimenta que usa un hombre cuyo sastre es un herrero.
Arquitecto, s. El que traza los planos de nuestra casa y planea el destrozo de nuestras finanzas.
Arrepentimiento, s. Fiel servidor y secuaz del Castigo. Suele traducirse en una actitud de enmienda que no es incompatible con la continuidad del pecado.
Arruinar, v. t. Destruir. Específicamente, destruir la creencia de una doncella en la virtud de las doncellas.
Arsénico, s. Especie de cosmético a que son afectas las mujeres y que, a su vez, las afecta grandemente.
Arzobispo, s. Dignatario eclesiástico un punto más santo que un obispo.
Asilo, s. Todo lo que asegura protección a alguien en peligro: Moisés y Josué establecieron seis ciudades de asilo –Beze, Golan, Ramoth, Kadesh, Schekem y Hebrón– donde el homicida involuntario podía refugiarse al ser perseguido por los familiares de la víctima. Este 18 admirable recurso proveía al matador de un saludable ejercicio, sin privar a los deudos de los placeres de la caza; así, el alma del muerto era debidamente honrada con prácticas similares a los juegos fúnebres de la primitiva Grecia.
Asno, s. Cantante público de buena voz y mal oído. En Virginia City, Nevada, le llaman el Canario de Washoe; en Dakota, el Senador; y en todas partes, el Burro. Este animal ha sido amplia y diversamente celebrado en la literatura, el arte y la religión de todas las épocas y pueblos; nadie inflama la imaginación humana como este noble vertebrado. En realidad, algunos (Ramasilus, lib II, de Clem., y C. Stantatus de Temperamente) sospechan si no es un dios; y como tal sabemos que fue adorado por los etruscos y, si hemos de creer a Macrobius, también por los eupasios. De los únicos dos animales admitidos en el Paraíso Mahometano junto con las almas de los hombres, uno es la burra de Balaam, otro el perro de los Siete Durmientes. Esta es una distinción muy grande. Con lo que se ha escrito sobre esta bestia, podría compilarse una biblioteca de gran esplendor y magnitud, que rivalizara con la del culto shakespeariano y la literatura bíblica. En términos generales puede decirse que toda la literatura es más o menos asnina.
Astucia, s. Cualidad que distingue a un animal o persona débil de otro fuerte. Acarrea a su poseedor gran satisfacción intelectual, y gran adversidad material. Un proverbio italiano dice: “EI peletero consigue más pieles de zorro que de burro”.
Audacia, s. Una de las cualidades más evidentes del hombre que no corre peligro.
Ausente, adj. Singularmente expuesto a la mordedura de la calumnia; vilipendiado; irremediablemente equivocado; sustituido en la consideración y el afecto de los demás.
Ausentista, adj. Dícese del propietario lo bastante precavido para alejarse del territorio de sus exacciones.
Australia, s. País situado en los Mares del Sur, cuyo desarrollo industrial y comercial, se ha visto increíblemente demorado por una funesta disputa entre geógrafos sobre si es un continente o una isla.
Autoestima, s. Evaluación errónea.
Autoevidente, s. Evidente para uno mismo y para nadie mas.
Averno, s. Lago por el cual los antiguos entraban en las regiones infernales. El erudito Marcus Ansello Scrutator sostiene que de ahí deriva el rito cristiano del bautismo por inmersión. Lactancio, sin embargo, ha demostrado que esto es un error.
Avestruz, s. Ave de gran tamaño, a quien la naturaleza (sin duda en castigo de sus pecados) negó ese dedo posterior en el que tantos naturalistas piadosos han visto una prueba manifiesta de un planeamiento divino. La ausencia de alas que funcionen no es un defecto, porque, como se ha señalado ingeniosamente, el avestruz no vuela.
Ayer, s. Infancia de la juventud, juventud de la madurez, el pasado entero de la ancianidad.
B
Baal, s. Antigua deidad muy venerada bajo distintos nombres. Como Baal era popular entre los fenicios; como Belus o Bel tuvo el honor de ser servido por el sacerdote Berosus, quien escribió la célebre crónica del Diluvio; como Babel, contó con una torre parcialmente erigida a su gloria, en la Llanura de Shinar. De Babel deriva la expresión “blablá”. Cualquiera sea el nombre con que se lo adora, Baal es el dios Sol. Como Belzebú, es el dios de las moscas, que son engendradas por los rayos solares en el agua estancada.
Baco, s. Cómoda deidad inventada por los antiguos como excusa para emborracharse.
Bailar, v. i. Saltar a compás de una música alegre, preferiblemente abrazando a la esposa o la hija del vecino. Hay muchas clases de bailes, pero todos los que requieren la participación de ambos sexos tienen dos cosas en común: son notoriamente inocentes y gustan mucho a los libertinos.
Baño, s. Especie de ceremonia mística que ha sustituido al culto religioso. Se ignora su eficacia espiritual.
Barba, s. El pelo que suelen cortarse los que justificadamente abominan de la absurda costumbre china de afeitarse la cabeza.
Barómetro, s. Ingenioso instrumento que nos indica qué clase de tiempo tenemos.
Basilisco, s. Cocatriz. Especie de serpiente empollada en el huevo de un gallo. El basilisco tenía un mal ojo y su mirada era letal. Muchos infieles niegan la existencia de este ser, pero Semprello Aurator vio y tuvo en sus manos uno que había sido cegado por un rayo por haber fatalmente contemplado a una dama de alcurnia a quien Júpiter amaba. Más tarde Juno devolvió la vista al reptil y lo escondió en una cueva. Nada está tan bien atestiguado por los antiguos como la existencia del basilisco, pero los gallos han dejado de poner.
Bastonada, s. Arte de caminar sobre madera sin esfuerzo. (Recuérdese que bastonada es una especie de tormento que consiste en golpear con un bastón las plantas de los pies.)
Batalla, s. Método de desatar con los dientes un nudo político que no pudo desatarse con la lengua.
Bautismo, s. Rito sagrado de tal eficacia que aquel que entra en el cielo sin haberlo recibido, será desdichado por toda la eternidad. Se realiza con agua, de dos modos: por inmersión o zambullida, y por aspersión o salpicadura. Si la inmersión es mejor que la aspersión, es algo que los inmergidos y los asperjados deben resolver consultando la Biblia y comparando sus respectivos resfríos.
Bebé, s. Ser deforme, sin edad, sexo ni condición definidos, notable principalmente por la violencia de las simpatías y antipatías que provoca en los demás, y desprovisto él mismo de sentimientos o emociones. Ha habido bebés famosos, por ejemplo, el pequeño Moisés, cuya aventura entre los juncos indudablemente inspiró a los hierofantes egipcios de siete siglos antes su tonta fábula del niño Osiris, salvado de las aguas sobre una flotante hoja de loto.
Beber, v. t. e. i. Echar un trago, ponerse en curda, chupar, empinar el codo, mamarse, embriagarse. El individuo que se da a la bebida es mal visto, pero las naciones bebedoras ocupan la vanguardia de la civilización y el poder. Enfrentados con los cristianos, que beben mucho, los abstemios mahometanos se derrumban como el pasto frente a la guadaña. En la India cien mil británicos comedores de carne y chupadores de brandy con soda subyugan a doscientos cincuenta millones de abstemios vegetarianos de la misma raza aria. ¡Y con cuánta gallardía el norteamericano bebedor de whisky desalojó al moderado español de sus posesiones! Desde la época en que los piratas nórdicos asolaron las costas de Europa occidental y durmieron, borrachos, en cada puerto conquistado, ha sido lo mismo: en todas partes las naciones que toman demasiado pelean bien, aunque no las acompañe la justicia.
Belladona, s. En italiano, hermosa mujer; en inglés, veneno mortal. Notable ejemplo de la identidad esencial de ambos idiomas.
Belleza, s. Don femenino que seduce a un amante y aterra a un marido.
Benefactor, s. Dícese del que compra grandes cantidades de ingratitud, sin modificar la cotización de este artículo, que sigue al alcance de todos.
Beso, s. Palabra inventada por los poetas para que rime con “embeleso”.Se supone que designa, de un modo general, una especie de rito o ceremonia que expresa un buen entendimiento, pero este lexicógrafo desconoce la forma en que se realiza.
Bestia, s. Miembro de la dinastía reinante en las letras y la vida. La tribu de los Bestias llegó con Adán, y como era numerosa y fuerte, infestó el mundo habitable. El secreto de su poder es su insensibilidad a los golpes; basta hacerles cosquillas con un garrote para que se rían con una perogrullada. Originariamente los Bestias procedían de Beocia, de donde los desalojó el hambre, pues su estupidez esterilizó las cosechas. Durante algunos siglos infestaron Filistea, y por eso a muchos de ellos se les llama filisteos hasta hoy. En la época turbulenta de las Cruzadas salieron de allí y se extendieron gradualmente por Europa, ocupando casi todos los altos puestos de la política, el arte, la literatura, la ciencia y la teología. Desde que un pelotón de Bestias llegó a Norteamérica en el Mayflower, junto con los Padres Peregrinos, (o Pilgrim Fathers fundaron la primera colonia de Nueva Inglaterra, origen de los Estados Unidos.); su proliferación por nacimiento, inmigración y conversión ha sido rápida y constante. Según las estadísticas más dignas de crédito, el número de Bestias adultos en los Estados Unidos es apenas menor de treinta millones, incluyendo a los estadísticos. El centro intelectual de la raza está en Peoria, lllinois, pero el Bestia de Nueva Inglaterra es el más escandalosamente moral.
Bigamia, s. Mal gusto que la sabiduría del futuro castigará con la trigamia.
Blanco, adj. Negro.
Boca, s. En el hombre, puerta de entrada al alma; en la mujer, vía de salida del corazón.
Boda, s. Ceremonia por la que dos personas se proponen convertirse en una, una se propone convertirse en nada, y nada se propone volverse soportable.
Bolsillo, s. Cuna de los nativos, tumba de la conciencia. En la mujer, este órgano falta; en consecuencia, actúa sin motivo, y su conciencia, desprovista de sepultura, queda siempre viva, confesando los pecados de otros.
Botánica, s. Ciencia de los vegetales, comestibles o no. Se ocupa principalmente de las flores, que generalmente están mal diseñadas, tienen colores poco artísticos y huelen mal.
Boticario, s. Cómplice del médico, benefactor del sepulturero, proveedor de los gusanos del cementerio.
Brahma, s. Creador de los hindúes, que son preservados por Vishnu y destruidos por Siva; división del trabajo más prolija que la que encontramos en las divinidades de otras naciones. Los abracadabrenses, por ejemplo, son creados por el Pecado, mantenidos por el Robo y destruidos por la Locura. Los sacerdotes de Brahma, como los de Abracadabra, son hombres santos y sabios, que jamás incurren en una maldad.
Bruja, s. (1) Mujer fea y repulsiva en perversa alianza con el demonio. (2) Muchacha joven y hermosa, en perversa alianza con el demonio.
Brujería, s. Antiguo prototipo de la influencia política. Gozaba, sin embargo, de menos prestigio, y a veces era castigada con la tortura y la muerte. Augustine Nicholas cuenta que un pobre campesino acusado de brujería fue sometido a tortura para que confesara. Tras los primeros castigos, el pobre admitió su culpa, pero preguntó ingenuamente a sus verdugos si no era posible ser un brujo sin saberlo.
Bruto, s. Ver Marido.
Bueno, adj. Sensible, señora, a los méritos de este autor. Advertido, señor, de las ventajas de que lo dejen solo.
Bufón, s. Antiguamente, funcionario adscripto a la corte de un rey, cuya función consistía en divertir a los cortesanos mediante actos y palabras ridículas, cuyo absurdo era atestiguado por sus abigarradas vestiduras. Como el rey, en cambio, vestía con dignidad, el mundo tardó varios siglos en descubrir que su conducta y sus decretos eran lo bastante ridículos como para divertir no sólo a su corte sino a todo el mundo. Al bufón se le llamaba comúnmente “tonto” (“fool”), pero los poetas y los novelistas se han complacido siempre en representarlo como una persona singularmente sabia e ingeniosa. En el circo actual, la melancólica sombra del bufón de la corte deprime a los auditorios más modestos con los mismos chistes con que en su época de esplendor ensombrecía los marmóreos salones, ofendía el sentido del humor de los patricios y perforaba el tanque de las lágrimas reales.
C
Caaba, s. Piedra de gran tamaño ofrecida por el arcángel Gabriel al patriarca Abraham, que se conserva en La Meca. Es posible que el patriarca le haya pedido al arcángel un pedazo de pan.
Cabezas Redondas, s. Miembros del partido parlamentario en la guerra civil inglesa, llamados así por su costumbre de usar el cabello corto, mientras que sus enemigos, los Caballeros, los llevaban largos. Había otras diferencias entre ellos, pero la moda en el peinado constituía la causa fundamental de sus reyertas. Los Caballeros eran realistas porque su rey, un individuo indolente, prefería dejarse crecer el pelo antes que lavarse el cuello. Los Cabezas Redondas, en su mayoría barberos y fabricantes de jabón, consideraban eso como un insulto a su profesión; es natural que el cuello del monarca fuese el objeto de su particular indignación. Hoy, los descendientes de los beligerantes se peinan todos igual, pero las brasas del odio encendido en aquel antiguo conflicto siguen ardiendo bajo las cenizas de la cortesía británica.
Cabo, s. Hombre que ocupa el último peldaño de la escalera militar; cuando un cabo cae en combate, el golpe es menor.
Cagada de mosca, s. Prototipo de la puntuación. Observa Garvinus que los sistemas de puntuación usados por los distintos pueblos que cultivan una literatura, dependían originalmente de los hábitos sociales y la alimentación general de las moscas que infestaban los diversos países. Estos animalitos, que siempre se han caracterizado por su amistosa familiaridad con los autores, embellecen con mayor o menor generosidad, según los hábitos corporales, los manuscritos que crecen bajo la pluma, haciendo surgir el sentido de la obra por una especie de interpretación superior a, e independiente de, los poderes del escritor. Los “viejos maestros” de la literatura, –es decir los escritores primitivos cuya obra es tan estimada por los escribas y críticos que usan luego el mismo idioma– jamás puntuaban, sino que escribían a vuelapluma sin esa interrupción del pensamiento que produce la puntuación. (Lo mismo observamos en los niños de hoy, lo que constituye una notable y hermosa aplicación de la ley según la cual la infancia de los individuos reproduce los métodos y estadios de desarrollo que caracterizan a la infancia de las razas.). Los modernos investigadores, con sus instrumentos ópticos y ensayos químicos, han descubierto que toda la puntuación de esos antiguos escritos, ha sido insertada por la ingeniosa y servicial colaboradora de los escritores, la mosca doméstica o “Musca maledicta”. Al transcribir esos viejos manuscritos, ya sea para apropiarse de las obras o para preservar lo que naturalmente consideraban como revelaciones divinas, los literatos posteriores copian reverente y minuciosamente todas las marcas que encuentran en los papiros y pergaminos, y de ese modo la lucidez del pensamiento y el valor general de la obra se ven milagrosamente realzados. Los autores contemporáneos de los copistas, por supuesto, aprovechan esas marcas para su propia creación, y con la ayuda que les prestan las moscas de su propia casa, a menudo rivalizan y hasta sobrepasan las viejas composiciones, por lo menos en lo que atañe a la puntuación, que no es una gloria desdeñable. Para comprender plenamente los importantes servicios que la mosca presta a la literatura, basta dejar una página de cualquier novelista popular junto a un platillo con crema y melaza, en una habitación soleada, y observar cómo el ingenio se hace más brillante y el estilo más refinado, en proporción directa al tiempo de exposición.
Cagatintas, s. Funcionario útil que con frecuencia dirige un periódico. En esta función está estrechamente ligado al chantajista por el vínculo de la ocasional identidad; en realidad el cagatintas no es más que el chantajista bajo otro aspecto, aunque este último aparece a menudo como una especie independiente. El cagatintismo es más despreciable que el chantaje, así como el estafador es más despreciable que el asaltante de caminos.
Caimán, s. Cocodrilo de América, superior, en todo, al cocodrilo de las decadentes monarquías del Viejo Mundo. Herodoto dice que, el Indus es, con una excepción, el único río que produce cocodrilos; estos, sin embargo, parecen haberse trasladado al Oeste, y haber crecido con los otros ríos.
Calamidad, s. Recordatorio evidente e inconfundible de que las cosas de esta vida no obedecen a nuestra voluntad. Hay dos clases de calamidades: las desgracias propias y la buena suerte ajena.
Camello, s. Cuadrúpedo (“Palmipes Jorobidorsus”) muy apreciado en el negocio circense. Hay dos clases de camellos: el camello propiamente dicho y el camello impropiamente dicho. Este último es el que siempre se exhibe.
Camino, s. Faja de tierra que permite ir de donde uno está cansado a donde es inútil ir.
Candidatear, s. Someter a alguien al más elevado impuesto político. Proponer una persona adecuada para que sea enlodada y abucheada por la oposición.
Candidato, s. Caballero modesto que renuncia a la distinción de la vida privada y busca afanosamente la honorable oscuridad de la función pública.
Cangrejo, s. Pequeño crustáceo parecido a la langosta, aunque menos indigerible. En este animalito está admirablemente figurada y simbolizada la sabiduría humana; porque así como el cangrejo se mueve sólo hacia atrás, y sólo puede tener una mirada retrospectiva, no viendo otra cosa que los peligros ya pasados, así la sabiduría del hombre no le permite eludir las locuras que asedian su marcha, sino únicamente aprender su naturaleza con posterioridad.
Caníbal, s. Gastrónomo de la vieja escuela, que conserva los gustos simples y la dieta natural de la época preporcina.
Cáñamo, s. Planta con cuya corteza fibrosa se hacen collares, que suelen usarse al aire libre en una ceremonia precedida de oratoria; el que se pone uno de esos collares, deja de tener frío.
Cañón, s. Instrumento usado en la rectificación de las fronteras.
Capacidad, s. Conjunto de dotes naturales que permiten realizar una pequeña parte de las ambiciones más mezquinas que distinguen a los hombres capaces de los muertos. En último análisis, la capacidad consiste, por lo general, en un alto grado de solemnidad. Es posible, sin embargo, que esta notable cualidad sea apreciada a justo título; ser solemne, no es tarea fácil.
Capital, s. Sede del desgobierno. Lo que provee el fuego, la olla, la cena, la mesa, el cuchillo y el tenedor al anarquista, quien sólo contribuye con la desgracia antes de la comida.
Carcaj, s. Vaina portátil en que el antiguo estadista y el abnegado aborigen transportaban su argumento más liviano.
Carnada, s. Preparado que hace más apetitoso el anzuelo. La belleza es la mejor de las carnadas.
Carne, s. Segunda Persona de la Trinidad secular.
Carne de gusano, s. Producto terminado del que somos la materia prima. Contenido del Taj Mahal, el Monumento a Napoleón y el Grantarium. La estructura que la alberga suele sobrevivirle, aunque también ella “ha de irse con el tiempo”. Probablemente la tarea más necia que puede ocupar a un ser humano es la construcción de su propia tumba; el propósito solemne que lo anima en tales casos acentúa por contraste la previsible futilidad de su empresa.
Carnívoro, adj. Dícese del que cruelmente acostumbra devorar al tímido vegetariano, a sus herederos y derechohabientes.
Carro fúnebre, s. Cochecito de niños de la muerte.
Cartesiano, adj. Relativo a Descartes, famoso filósofo, autor de la célebre sentencia “Cogito, ergo sum”, con la que pretende demostrar la realidad de la existencia humana. Esa máxima podría ser perfeccionada en la siguiente forma: “Cogito, cogito, ergo cogito sum” (“Pienso que pienso, luego pienso que existo”), con lo que se estaría más cerca de la verdad que ningún filósofo hasta ahora.
Casa, s. Estructura hueca construida para habitación del hombre, la rata, el escarabajo, la cucaracha, la mosca, el mosquito, la pulga, el bacilo y el microbio. “Casa de corrección”: lugar de recompensa por servicios políticos o personales. “Casa de Dios”: edificio coronado por un campanario y una hipoteca. “Perro Guardián de la Casa”: bestia pestilente encargada de insultar a los transeúntes y aterrar a los visitantes. “Sirvienta de la Casa”: persona joven, del sexo opuesto, a quien se emplea para que se muestre variadamente desagradable e ingeniosamente desalineada en la situación que el bondadoso Dios le ha dado.
Castigo, s. Lluvia de fuego y azufre que cae sobre los justos e igualmente sobre los injustos que no se han protegido expulsando a los primeros.
Celo, s. Cierto desorden nervioso que afecta a los jóvenes e inexpertos. Pasión que precede a una prosternación.
Celoso, adj. Indebidamente preocupado por conservar lo que sólo se puede perder cuando no vale la pena conservarlo.
Cementerio, s. Terreno suburbano aislado donde los deudos conciertan mentiras, los poetas escriben contra una víctima indefensa y los lapidarios apuestan sobre la ortografía. Los siguientes epitafios demuestran el éxito alcanzado por estos juegos olímpicos: “Sus virtudes eran tan notorias que sus enemigos, incapaces de pasarlas por alto, las negaron, y sus amigos, refutados por ellas en sus vidas insensatas, las arguyeron por vicios. Esas virtudes son aquí conmemoradas por su familia, que las compartió.” “Aquí en la tierra nuestro amor prepara. Un lugarcito a la pequeña Clara. Que todos compadezcan nuestro duelo Y el arcángel Gabriel la lleve al cielo.”
Cenobita, s. Hombre que piadosamente se encierra para meditar en el pecado; y que para mantenerlo fresco en la memoria, se une a una comunidad de atroces pecadores.
Centauro, s. Miembro de una raza de personas que existió antes que la división del trabajo alcanzara su grado actual de diferenciación, y que obedecían la primitiva máxima económica. “A cada hombre su propio caballo”. El mejor fue Quirón, que unía la sabiduría y las virtudes del caballo a la rapidez del hombre.
Cerbero, s. El perro guardián del Hades, que custodiaba su entrada, no se sabe contra quién, puesto que todo el mundo, tarde o temprano, debía franquearla, y nadie deseaba forzarla. Es sabido que Cerbero tuvo tres cabezas, pero algunos poetas le atribuyeron hasta un centenar. El profesor Graybill, cuyo erudito y profundo conocimiento del griego da a su opinión un peso enorme, ha promediado todas esas cifras, llegando a la conclusión de que Cerbero tuvo veintisiete cabezas; juicio que sería decisivo si el profesor Graybill hubiera sabido: a) algo de perros y b) algo de aritmética.
Cerdo, s. Ave notable por la uníversalidad de su apetito, y que sirve para ilustrar la universalidad del nuestro. Los mahometanos y judíos no favorecen al cerdo como producto alimenticio, pero lo respetan por la delicadeza de sus costumbres, la belleza de su plumaje y la melodía de su voz. Esta ave es particularmente apreciada como cantante: una jaula llena, puede hacer llorar a más de cuatro. El nombre científico de este pajarito es Porcus Rockefelleri. El señor Rockefeller no descubrió el cerdo, pero se lo considera suyo por derecho de semejanza.
Cerebro, s. Aparato con que pensamos que pensamos. Lo que distingue al hombre contento, con “ser” algo del que quiere “hacer” algo. Un hombre de mucho dinero, o de posición prominente, tiene por 32 lo común tanto cerebro en la cabeza que sus vecinos no pueden conservar el sombrero puesto. En nuestra civilización y bajo nuestra forma republicana de gobierno, el cerebro es tan apreciado que se recompensa a quien lo posee eximiéndolo de las preocupaciones del poder.
Cerradura, s. Divisa de la civilización y el progreso.
Cetro, s. Bastón de mando de un rey, signo y símbolo de su autoridad. Originariamente era una maza con que el soberano reprendía a su bufón y vetaba las medidas ministeriales, rompiendo los huesos a sus proponentes.
Cimitarra, s. Espada curva de extremado filo en cuyo manejo ciertos orientales alcanzan extraordinario virtuosismo, como ilustra el incidente que narraremos, traducido del japonés de Shushi Itama, famoso escritor del siglo trece: Cuando el gran GichiKuktai era Mikado, condenó a la decapitación a Jijiji Ri, alto funcionario de la Corte. Poco después del momento señalado para la ceremonia, ¡cuál no sería la sorpresa de Su Majestad al ver que el hombre que debió morir diez minutos antes, se acercaba tranquilamente al trono! –¡Mil setecientos dragones!– exclamó el enfurecido monarca–. ¿No te condené a presentarte en la plaza del mercado, para que el verdugo público te cortara la cabeza a las tres? ¿Y no son ahora las tres y diez?–Hijo de mil ilustres deidades –respondió el ministro condenado–, todo lo que dices es tan cierto, que en comparación la verdad es mentira. Pero los soleados y vivificantes deseos de Vuestra Majestad han sido pestilentemente descuidados. Con alegría corrí y coloqué mi cuerpo indigno en la plaza del mercado. Apareció el verdugo con su desnuda cimitarra, ostentosamente la floreó en el aire y luego, dándome un suave toquecito en el cuello, se marchó, apedreado por la plebe, de quien siempre he sido un favorito. Vengo a reclamar que caiga la justicia sobre su deshonorable y traicionera cabeza. –¿A qué regimiento de verdugos pertenece ese miserable de negras entrañas?–Al gallardo Nueve mil Ochocientos Treinta y Siete. Lo conozco. Se llama SakkoSamshi. –Que lo traigan ante mí –dijo el Mikado a un ayudante, y media hora después el culpable estaba en su Presencia. –¡Oh, bastardo, hijo de un jorobado de tres patas sin pulgares! –rugió el soberano– ¿Por qué has dado un suave toquecito al cuello que debiste tener el placer de cercenar? –Señor de las Cigüeñas y de los Cerezos–respondió, inmutable, el verdugo–, ordénale que se suene las narices con los dedos. Ordenólo el rey. Jijiji Ri sujetóse la nariz y resopló como un elefante. Todos esperaban ver cómo la cabeza cercenada saltaba con violencia, pero nada ocurrió. La ceremonia prosperó pacíficamente hasta su fin. Todos los ojos se volvieron entonces al verdugo, quien se había puesto tan blanco como las nieves que coronan el Fujiyama. Le temblaban las piernas y respiraba con un jadeo de terror. –¡Por mil leones de colas de bronce! –gritó– ¡Soy un espadachín arruinado y deshonrado! ¡Golpeé sin fuerza al villano, porque al florear la cimitarra la hice atravesar por accidente mi propio cuello! Padre de la Luna, renuncio a mi cargo. Dicho esto, agarró su coleta, levantó su cabeza y avanzando hacia el trono, la depositó humildemente a los pies del Mikado.
Cínico, s. Miserable cuya defectuosa vista le hace ver las cosas como son y no como debieran ser. Los escitas acostumbran arrancar los ojos a los cínicos para mejorarles la visión.
Circo, s. Lugar donde se permite a caballos, “ponies” y elefantes contemplar a los hombres, mujeres y niños en el papel de tontos.
Cita, s. Repetición errónea de palabras ajenas.
Clarinete, s. Instrumento de tortura manejado por un ejecutor con algodón en los oídos. Hay instrumentos peores que un clarinete: dos clarinetes.
Cleptómano, s. Ladrón rico.
Clérigo, s. Hombre que se encarga de administrar nuestros negocios espirituales, como método de favorecer sus negocios temporales.
Clio, s. Una de las Nueve Musas. La función de Clio era presidir la Historia. Lo hizo con gran dignidad. Muchos de los ciudadanos prominentes de Atenas ocuparon asientos en el estrado cuando hablaban los señores Jenofonte, Herodoto y otros oradores populares.
Cobarde, adj. Dícese del que en una emergencia peligrosa piensa con las piernas.
Cociente, s. Número que expresa la cantidad de veces que una suma de dinero perteneciente a una persona está contenida en el bolsillo de la otra; la cifra exacta depende de la capacidad del bolsillo.
Col, s. Legumbre familiar comestible, similar en tamaño e inteligencia a la cabeza de un hombre. La col deriva su nombre del príncipe Colius, que al subir al trono nombró por decreto un Supremo Consejo Imperial formado por los ministros del gabinete anterior y por las coles del jardín real. Cada vez que una medida política de Su Majestad fracasaba rotundamente, se anunciaba con toda solemnidad que varios miembros del Supremo Consejo habían sido decapitados, y con esto se acallaban las murmuraciones de los súbditos.
Cola, s. Parte del espinazo de un animal que ha trascendido sus limitaciones naturales para llevar una existencia independiente en un mundo propio. Salvo en el estado fetal, el hombre carece de cola, privación cuya conciencia hereditaria se manifiesta en los faldones de la levita masculina y la “cola” del vestido femenino, así como en una tendencia a adornar esa parte de su vestimenta donde debería estar — indudablemente estuvo alguna vez– la cola. Esta tendencia es más observable en la hembra de la especie, en quien ese sentimiento ancestral es fuerte y persistente. Los hombres coludos que describe Lord Monboddo son, según se cree ahora, el producto de una imaginación extraordinariamente susceptible a influencias generadas en la edad dorada de nuestro pasado piteco.
Comer, v. .i. Realizar sucesivamente (y con éxito) las funciones de la masticación, salivación y deglución.
–Me encontraba en mi salón, gozando de la cena…–dijo un día BriSavarin, comenzando una anécdota.
–¡Qué! –interrumpió Rochebriant– ¿Cenando en el salón?– Le ruego observar, señor, –explicó el gran gastrónomo–, que yo no dije que estaba cenando, sino gozando de la cena. Había cenado una hora antes.
Comercio, s. Especie de transacción en que A roba a B los bienes de C, y en compensación B sustrae del bolsillo de D dinero perteneciente a E.
Comestible, adj. Dícese de lo que es bueno para comer, y fácil de digerir, como un gusano para un sapo, un sapo para una víbora, una víbora para un cerdo, un cerdo para un hombre, y un hombre para un gusano.
Complacer, v. t. Poner los cimientos para una superestructura de imposiciones.
Cómplice, s. El que con pleno conocimiento de causa se asocia al crimen de otro; como un abogado que defiende a un criminal, sabiéndolo culpable. Este punto de vista no ha merecido hasta ahora la aprobación de los abogados, porque nadie les ofreció honorarios para que lo aprobaran.
Comprometido, adj. Provisto de un aro en el tobillo para sujetar la cadena y los grilletes.
Compromiso, s. Arreglo de intereses en conflicto que da a cada adversario la satisfacción de pensar que ha conseguido lo que no debió conseguir, y que no le han despojado de nada salvo lo que en justicia le correspondía.
Compulsión, s. La elocuencia del poder.
Condolerse, v.r. Demostrar que el luto es un mal menor que la simpatía.
Conferencista, s. Alguien que le pone a usted la mano en su bolsillo, la lengua en su oído, y la fe en su paciencia.
Confidente, s. Aquél a quien A confía los secretos de B, que le fueron confiados por C.
Confort, s. Estado de ánimo producido por la contemplación de la desgracia ajena.
Congratulaciones, s. Cortesía de la envidia.
Congreso, s. Grupo de hombres que se reúnen para abrogar las leyes.
Conocedor, s. Especialista que sabe todo acerca de algo, y nada acerca de lo demás. Se cuenta de un viejo ebrio que resultó gravemente herido en un choque de trenes; para revivirlo, le vertieron un poco de vino sobre los labios. “Pauillac, 1873”, murmuró, y expiró.
Conocido, s. Persona a quien conocemos lo bastante para pedirle dinero prestado, pero no lo suficiente para prestarle. Grado de amistad que llamamos superficial cuando su objeto es pobre y oscuro, e íntimo cuando es rico y famoso.
Consejo, s. La más pequeña de las monedas en curso.
Conservador, adj. Dícese del estadista enamorado de los males existentes, por oposición al liberal, que desea reemplazarlos por otros.
Cónsul, s. En política americana, persona que no habiendo podido obtener un cargo público por elección del pueblo, lo consigue del gobierno a condición de abandonar el país.
Consultar, v.l. Requerir la aprobación de otro para tomar una actitud ya resuelta.
Controversia, s. Batalla en que la saliva o la tinta reemplazan al insultante cañonazo o la desconsiderada bayoneta.
Convencido, adj. Equivocado a voz en cuello.
Conventillo, s. Fruto de una flor llamada Palacio.
Convento, s. Lugar de retiro para las mujeres que desean tener tiempo libre para meditar sobre el vicio de la pereza.
Conversación, s. Feria donde se exhibe la mercancía mental menuda, y donde cada exhibidor está demasiado preocupado en arreglar sus artículos como para observar los del vecino.
Corazón, s. Bomba muscular automática que hace circular la sangre. Figuradamente se dice que este útil órgano es la sede de las emociones y los sentimientos: bonita fantasía que no es más que el resabio de una creencia antaño universal. Sabemos ahora que sentimientos y emociones residen en el estómago y son extraídos de los alimentos mediante la acción química del jugo gástrico. El proceso exacto que convierte el bistec en un sentimiento (tierno o no, según la edad del animal); las sucesivas etapas de elaboración por las que un emparedado de caviar se transmuta en rara fantasía y reaparece convertido en punzante epigrama; los maravillosos métodos funcionales de convertir un huevo duro en contrición religiosa o una bomba de crema en suspiro sensible: todas estas cosas han sido pacientemente investigadas y expuestas con persuasiva lucidez por Monsieur Pasteur. (Ver también mi monografía “Identidad Esencial de los Afectos Espirituales con Ciertos Gases Intestinales Liberados en la Digestión” págs. 4 a 687). En una obra titulada según creo Delectatio Demonorum (Londres 1873) esta teoría de los sentimientos es ilustrada de modo sorprendente; para más información se puede consultar el famoso tratado del profesor Dam sobre “El amor como producto de la Maceración Alimentaria”.
Coronación, s. Ceremonia de investir a un soberano con los signos externos y visibles de su derecho divino a ser volado hasta el cielo por una bomba.
Corrector de pruebas, s. Malhechor que nos hace escribir tonterías. Afortunadamente el linotipista las vuelve ininteligibles.
Corporación, s. Ingenioso artificio para obtener ganancia individual sin responsabilidad individual.
Corsario, s. Político de los mares.
Costumbre, s. Cadena de los libres.
Cremona, s. Violín de alto precio fabricado en Connecticut.
Cristiano, s. El que cree que el Nuevo Testamento es un libro de inspiración divina que responde admirablemente a las necesidades espirituales de su vecino. El que sigue las enseñanzas de Cristo en la medida que no resulten incompatibles con una vida de pecado.
Crítico, s. Persona que se jacta de lo difícil que es satisfacerlo, porque nadie pretende satisfacerlo.
Cruz, s. Antiguo símbolo religioso cuya significación se atribuye erróneamente al más solemne acontecimiento en la historia de la Cristiandad, pero que en realidad es anterior en milenios. Muchos la han creído idéntica a la “crux ansata” del viejo culto fálico, pero su origen se ha rastreado mucho más lejos, hasta los ritos de los pueblos primitivos. En nuestros días tenemos la Cruz Blanca, símbolo de castidad y la Cruz Roja, emblema de benévola neutralidad en tiempos de guerra.
Cuadro, s. Representación en dos dimensiones de un aburrimiento que tiene tres.
Cuartel, s. Edificio en que los soldados disfrutan de parte de lo que profesionalmente despojan a otros.
¿Cui bono? (Expresión latina). ¿De qué me serviría, “a mí”?
Cupido, s. El llamado dios del amor. Esta creación bastarda de una bárbara fantasía fue indudablemente infligida a la mitología para que purgara los pecados de sus dioses. De todas las concepciones desprovistas de belleza y de verdad, esta es la más irracional y ofensiva. La ocurrencia de simbolizar el amor sexual mediante un bebé semiasexuado, de comparar los dolores de la pasión con flechazos, de introducir en el arte este homúnculo gordito para materializar el sutil espíritu y la sugestión de una obra, todo esto es digno de una época que, después de darlo a luz, lo abandonó en el umbral de la posteridad.
Curiosidad, s. Reprensible cualidad de la mente femenina. El deseo de saber si una mujer es, o no, víctima de esa maldición, es una de las pasiones más activas e insaciables del alma masculina.
D
Datario, s. Alto dignatario de la Iglesia Católica Romana, que tiene la importante función de estampar sobre las bulas papales las palabras “Datum Romae”. Goza de un sueldo principesco y de la amistad de Dios.
Deber, s. Lo que nos impulsa inflexiblemente en la dirección del lucro, por la vía del deseo.
Deber, v. t. Tener (y conservar) una deuda. Antiguamente la palabra no significaba deuda sino posesión; en la mente de muchos deudores existe todavía una gran confusión entre ambas cosas. (En inglés “to owe” (deber, adeudar) y “to own” (poseer) se pronuncian de modo parecido).
Debilidad, s. Facultad innata de la mujer tiránica que le permite dominar al macho de la especie, sujetándolo a su voluntad y paralizando sus energías rebeldes.
Decálogo, s. Serie de diez mandamientos: número suficiente para permitir una selección inteligente de los que se quiere observar.
Decidir, v. t. Sucumbir a la preponderancia de un grupo de influencias sobre otro grupo de influencias.
Defeccionar, v. i. Cambiar bruscamente de opinión y pasarse a otro bando. La defección más notable de que haya constancia es la de Saulo de Tarso, quien ha sido severamente criticado como tránsfuga por algunos de nuestros periódicos políticos.
Degenerado, adj. Menos admirable que sus antepasados. Los contemporáneos de Homero eran notables ejemplos de degeneración; hacían falta diez de ellos para alzar una roca o promover un motín que cualquier héroe de la guerra troyana habría alzado o promovido con facilidad.
Degradación, s. Una de las etapas del progreso moral y social que lleva de la humilde condición privada al privilegio político.
Dejeuner, s. El desayuno de un norteamericano que ha estado en París. Hay varias pronunciaciones.
Delegado, s. Pariente de un funcionario. El delegado es, por lo general, un bello joven con una corbata roja y un intrincado sistema de telarañas que bajan de su nariz a su escritorio. Cuando el ordenanza lo golpea accidentalmente con la escoba, despide una nube de polvo.
Deliberación, s. Acto de examinar el propio pan para saber de qué lado tiene manteca.
Dentista, s. Prestidigitador que nos pone una clase de metal en la boca y nos saca otra clase de metal del bolsillo.
Dependiente, adj. Dícese del que confía en la generosidad de otro cuando no puede abusar de sus temores.
Derecho, s. Autoridad legítima para ser, hacer o tener; verbigracia el tener derecho a ser rey, hacer trampas al prójimo o tener el sarampión.
Desagravio, s. Reparación sin satisfacción. Entre los anglosajones, el súbdito que se creía ofendido por el rey, y demostraba la ofensa, podía azotar una imagen de bronce del ofensor con una vara que luego era aplicada a su espalda desnuda. Este rito era oficiado por el verdugo, lo que garantizaba que el ofendido eligiese una vara de tamaño razonable.
Desgracia, s. Enfermedad que se contrae al exponerse a la prosperidad de un amigo.
Desmemoria, s. Don que otorga Dios a los deudores, para compensarlos por su falta de conciencia.
Desobedecer, s. Celebrar con una ceremonia apropiada la madurez de una orden.
Desobediencia, s. Borde plateado de una nube de servidumbre.
Desposada, s. Mujer que tiene a su espalda una brillante perspectiva de felicidad.
Desprecio, s. Sentimiento que experimenta un hombre prudente ante un enemigo demasiado temible para hacerle frente sin peligro.
Destino, s. Justificación del crimen de un tirano; pretexto del fracaso de un imbécil.
Desvencijado, adj. Perteneciente a cierto orden arquitectónico también llamado Americano Normal. La mayoría de los edificios públicos de los Estados Unidos pertenecen al Orden Desvencijado. Los recientes agregados a la Casa Blanca de Washington pertenecen a Theodórico orden eclesiástica de los dorios… Son muy hermosos y cuestan un centenar de dólares por ladrillo.
Detener, v. t. Arrestar a alguien acusado de conducta insólita. “Dios hizo el mundo en seis días y se detuvo el séptimo” (Versión No Autorizada de la Biblia)
Devoción, s. Reverencia por el Ser Supremo basada en su presunta semejanza con el hombre.
Deuda, s. Ingenioso sustituto de la cadena y el látigo del negrero.
Día, s. Período de veinticuatro horas en su mayor parte desperdiciado. Se divide en el día propiamente dicho y la noche o día impropiamente dicho; el primero se consagra a los pecados financieros y la segunda a los otros pecados. Estas dos clases de actividad social se complementan.
Diafragma, s. Tabique muscular que separa los trastornos del tórax de los trastornos intestinales.
Diagnóstico, s. Pronóstico de enfermedad que realiza el médico tomando el pulso y la bolsa del paciente. ( En inglés hay un juego de palabras: “the patient’s pulse and purse”)
Diamante, s. Mineral que suele encontrarse debajo de un corset. Soluble en solicitato de oro.
Diana, s. Señal que se da a los soldados dormidos para que dejen de soñar con campos de batalla, se levanten y pongan en fila las narices para ver si falta alguna.
Diario íntimo, s. Registro cotidiano de aquellos episodios de la vida que uno puede contarse a si mismo sin sonrojo.
Diccionario, s. Perverso artificio literario que paraliza el crecimiento de una lengua además de quitarle soltura y elasticidad. El presente diccionario, sin embargo, es una obra útil.
Dictador, s. Mandatario de un país que prefiere la pestilencia del despotismo a la plaga de la anarquía.
Difamar, v. t. Atribuir maliciosamente a otro vicios que no hemos tenido la oportunidad ni la tentación de practicar.
Difamar, v. t. Decir mentiras sobre otro. Decir verdades sobre otro.
Digestión, s. Conversión de vituallas en virtudes. Cuando el proceso es imperfecto, nacen vicios en lugar de virtudes. De esta circunstancia infiere maliciosamente el doctor Jeremiah Blenn que las damas son las que más sufren de dispepsia.
Diluvio, s. El primero y más notable de los experimentos de bautismo, que lavó todos los pecados (y los pecadores) del mundo.
Dinero, s. Bien que no nos sirve de nada hasta que nos separamos de él. Indicio de cultura y pasaporte para una sociedad elegante. Posesión soportable.
Diplomacia, s. Arte de mentir en nombre del país.
Discriminar, v. t. Señalar los aspectos en que una persona o cosa es, si cabe, más criticable que en otros.
Disculparse, v. i. Sentar las bases para una ofensa futura.
Discusión, s. Método de confirmar a los demás en sus errores.
Disimular, v. t. e i. Poner camisa limpia al carácter.
Distancia, s. Único bien que los ricos permiten conservar a los pobres.
Disuadir, v. t. Proponer a otro un error mucho más grande que el que está por cometer.
Diversión, s. Cualquier clase de entretenimiento cuyas incursiones se detienen, por simple tristeza, a corta distancia de la muerte.
Dolor, s. Estado de ánimo ingrato, que puede tener una base física, o ser puramente mental y causado por la felicidad ajena.
Doncella, s. Joven del sexo desagradable, de conducta imprevisible y opiniones que incitan al crimen. El género tiene una amplia distribución geográfica: se encuentra a la doncella dondequiera se la busque, y se la deplora dondequiera se la encuentre. No es totalmente ingrata a la vista ni (prescindiendo de su piano y de sus ideas) insoportable al oído, aunque en punto a belleza es netamente inferior al arco iris, y en lo que toca a su parte audible no admite comparación con el canario, que por añadidura es más portátil. Dos veces, adv. Una vez de más.
Dragón, s. Soldado que une el arrojo a la calma en proporciones tan iguales, que avanza a pie y huye a caballo.
Dramaturgo, s. Dícese del que adapta obras del francés.
Druidas, s. Sacerdotes de una antigua religión céltica, que no desdeñaban la humilde ofrenda del sacrificio humano. En la actualidad se sabe muy poco de los druidas y de su fe. Plinio dice que su religión, originada en las Islas Británicas, se extendió hacia el este hasta Persia. César afirma que los que deseaban estudiar sus misterios iban a Britania. El propio César fue a Britania, pero no parece haber obtenido una posición muy elevada en la Iglesia Druídica, a pesar de su talento en materia de sacrificios humanos. Los druidas practicaban sus ritos en los bosques, y no sabían nada de hipotecas eclesiásticas, ni del sistema de abono pago a un reclinatorio del templo. Eran, en suma, paganos e inclusive, según un distinguido prelado de la iglesia anglicana, disidentes.
Duelo, s. Ceremonia solemne previa a la reconciliación de dos enemigos. Para cumplirla satisfactoriamente, hace falta gran habilidad; si se practica con torpeza, pueden sobrevenir las más imprevistas y deplorables consecuencias. Hace mucho tiempo, un hombre perdió la vida en un duelo.
E
Economía, s. Compra del barril de whisky que no se necesita por el precio de la vaca que no se tiene.
Educación, s. Lo que revela al sabio y esconde al necio su falta de comprensión.
Ecuanimidad, s. Disposición de soportar ofensas con humilde compostura, mientras se madura un plan de venganza.
Efecto, s. El segundo de dos fenómenos que ocurren siempre en el mismo orden. Se dice que el primero, llamado Causa, genera al segundo. Sería igualmente sensato, para quien nunca hubiera visto un perro persiguiendo un conejo, afirmar que el conejo es la causa del perro.
Egoísta, s. Persona de mal gusto, que se interesa más en sí mismo que en mí.
Egoísta, adj. Sin consideración por el egoísmo de los demás.
Ejecutivo, s. Rama del gobierno que hace cumplir los deseos del legislativo hasta que el poder judicial los declara nulos y sin efecto. Damos a continuación un extracto de un viejo libro titulado “El Selenita Perplejo” (Pfeiffer & Co., Boston, 1803): Selenita.–Entonces, cuando vuestro Congreso ha aprobado una ley, ¿va inmediatamente a la Suprema Corte para que dictamine si es constitucional? Terráqueo.–¡Oh no! la ley no necesita la aprobación de la Suprema Corte. A veces pasan años antes de que un abogado la objete en nombre de su cliente. Si el presidente la aprueba, entra en vigor en el acto.
Selenita– Ah, el poder ejecutivo es parte del legislativo. ¿Y la policía también debe aprobar los edictos que hace cumplir? Terráqueo.– Todavía no… En términos generales, sin embargo, todas las leyes exigen la aprobación de aquellos a quienes se proponen reprimir.
Selenita.– Ya veo. La sentencia de muerte no es válida hasta que no la firma el asesino.
Terráqueo.– Amigo mío, usted exagera. No somos tan coherentes.
Selenita– Pero este sistema de mantener una costosa maquinaria judicial que sólo se pronuncia sobre la validez de las leyes mucho después de que han empezado a ejecutarse, y sólo en el caso de que un ciudadano particular las someta a la Corte, ¿no provoca una gran confusión? Terráqueo– Así es, en efecto.
Selenita– ¿Por qué entonces no hacer convalidar las Ieyes por la Suprema Corte, antes que por el presidente? Terráqueo– Porque ese sistema no tiene precedente.
Selenita– ¿Qué es un precedente? Terráqueo– Algo que ha sido definido por trescientos juristas a razón de tres volúmenes cada uno. ¿Cómo podríamos saberlo? Elector, s. El que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.
Electricidad, s. Fuerza causante de todos los fenómenos naturales a los que no se puede atribuir otra causa. Es la misma cosa que el rayo, y su famosa tentativa de fulminar al doctor Franklin es uno de los más pintorescos incidentes en la carrera de ese hombre grande y bueno. La memoria del doctor Franklin es justamente venerada, sobre todo en Francia, donde recientemente se exhibió una efigie de cera que lo representaba, con esta conmovedora reseña de su vida y sus servicios a la ciencia: Monsieur Franklin, inventor de la electricidad. Este ilustre sabio, después de realizar varios viajes alrededor del mundo, murió en las Islas Sandwich y fue devorado por los salvajes, sin que jamás se recuperase de él un solo fragmento. La electricidad parece destinada a jugar un papel importantísimo en las artes y la industria. El problema de su aplicación económica a ciertos fines aún no está resuelto pero se ha probado que impulsa un tranvía mejor que un pico de gas, y da más luz que un caballo.
Elegía, s. Composición en verso, donde sin emplear ninguno de los métodos del humorismo, el autor intenta producir en la mente del lector la más profunda depresión. El ejemplo inglés más célebre empieza más o menos así: El perro anuncia el moribundo día, La grey mugiendo hacia el redil se aleja, A casa el sabio el lento paso guía Y el mundo a mis estupideces deja. (Parodia de la “Elegía en un Cementerio de Aldea”, de Thomas Gray, que en la traducción castellana de Miralla dice: La esquila toca el moribundo día, la grey muriendo hacia el redil se aleja, A casa el labrador sus pasos guía, Y el mundo a mí y a las tinieblas deja.)
Elíseo, s. País imaginario y encantador que los antiguos neciamente creían habitado por las almas de los buenos. Esta fábula ridícula y maliciosa fue barrida de la superficie de la tierra por los primeros cristianos: ¡que sus almas sean felices en el Cielo!
Elocuencia, s. Arte oral de persuadir a los tontos de que lo blanco es blanco. Incluye el don de hacer creer que cualquier color es blanco.
Elogio, s. Tributo que pagamos a realizaciones que se parecen a las nuestras sin igualarlas.
Emancipación, s. Cambio por el que un esclavo trueca la tiranía de otro por el propio despotismo.
Embalsamar, v. t. Defraudar a la vegetación, aprisionando los gases de que se alimenta. Embalsamando sus muertos y, en consecuencia, perturbando el equilibrio natural entre vida animal y vegetal, los egipcios convirtieron un país fértil y poblado en otro estéril e incapaz de alimentar a sus escasos habitantes. El moderno sistema de entierro en un ataúd metálico es un paso en la misma dirección, y más de un hombre muerto que, a estas horas, convertido en árbol, debería estar ornando el parque del vecino, o enriqueciendo su mesa en forma de rabanitos, se ve condenado a una larga inutilidad. Si sobrevivimos y esperamos un poco, conseguiremos aprovecharlo, pero entretanto la violeta y la rosa languidecen por falta de un mordisco de su “glutoeus maximus”.
Embuste, s. Mentira que no ha cortado los dientes. La mayor aproximación a la verdad de un mentiroso consuetudinario en el perigeo de su órbita excéntrica.
Emoción, s. Enfermedad postrante causada por el ascenso del corazón a la cabeza. A veces viene acompañada de una copiosa descarga de cloruro de sodio disuelto en agua, proveniente de los ojos.
Empalamiento, s. Enfermedad postrante causada por el ascenso del arma que permanece fija en la herida. Esto, sin embargo es inexacto, empalar es, propiamente, dar muerte introduciendo en el cuerpo de la víctima, que está sentada, una estaca recta y puntiaguda. Era una forma común de castigo en muchas naciones de la antigüedad, y sigue estando en boga en China y otras partes de Asia. Hasta comienzos del siglo xv fue extensamente empleada para catequizar a herejes y cismáticos. Wolecraft la llama el “banquillo del arrepentimiento”, y entre el vulgo se decía jocosamente que el empalado “cabalgaba el caballo de una sola pata”. Ludwig Salzmann nos informa que en el Tibet el empalamiento se considera el castigo más apropiado de los crímenes contra la religión; y aunque en China se usa a veces para penar delitos seculares, casi siempre se reserva para casos de sacrificio. Pero al que en la práctica sufre el empalamiento le importa poco establecer qué clase de disidencia, civil o religiosa, le vale semejante incomodidad; aunque indudablemente experimentaría cierta satisfacción si pudiera contemplarse transfigurado en gallo de veleta sobre la cúpula de la Verdadera Iglesia.
Empujón, s. Una de las dos cosas que llevan al éxito, especialmente en política. La otra es el tirón.
Encomio, s. Una clase especial (aunque no particular) de mentira.
Entendimiento, s. Secreción cerebral que permite a quien la posee distinguir una casa de un caballo, gracias al tejado de la casa. Su naturaleza y sus leyes han sido exhaustivamente expuestas por Locke, que cabalgó una casa, y por Kant, que vivió en un caballo.
Entrañas, s. Estómago, corazón, alma y otros intestinos. Muchos investigadores eminentes no clasifican el alma como una entraña, pero el agudo y prestigioso observador Dr. Gunsaulus está convencido de que nuestra parte inmortal es ese misterioso órgano llamado spleen. Por lo contrario, el profesor Garret P. Servis sostiene que el alma del hombre es esa prolongación de la médula espinal o de su nocola; y para probar su teoría, señala confiadamente el hecho de que los animales con cola carecen de alma. Frente a ambas teorías, lo mejor es suspender el juicio dando crédito a las dos.
Entusiasmo, s. Dolencia de la juventud, curable con pequeñas dosis de arrepentimiento y aplicaciones externas de experiencia.
Envidia, s. Emulación adaptada a la capacidad más ruin.
Epicúreo, s. Adversario de Epicuro, filósofo abstemio que, sosteniendo que el placer debía ser la meta principal del hombre, no perdió el tiempo en gratificar sus sentidos.
Epigrama, s. Dicho breve y agudo, en prosa o en verso, que a menudo se caracteriza por su acrimonia, y a veces, por su sabiduría. He aquí algunos de los epigramas más notables del erudito e ingenioso doctor Jamrach Holobom:
Conocemos mejor nuestras necesidades que las ajenas.
Servirse a sí mismo, es economía administrativa.
En cada corazón humano hay un tigre, un cerdo, un asno, y un ruiseñor.
La diversidad de los caracteres, se debe a lo desigual de su actividad.
Existen tres sexos: los hombres, las mujeres y las muchachas.
La belleza en las mujeres y la distinción en los hombres se parecen en que el irreflexivo las toma por una prueba de sinceridad.
En el amor, las mujeres se avergüenzan menos que los hombres.
Tienen menos de qué avergonzarse.
Cuando un amigo te toma afectuosamente ambas manos, estás a salvo; puedes vigilárselas.
Epitafio, s. Inscripción que, en una tumba, demuestra que las virtudes adquiridas por la muerte tienen un efecto retroactivo.
Ermitaño, s. Persona cuyos vicios y locuras no se ejercen en sociedad.
Escarabajo, s. Insecto sagrado de los antiguos egipcios. Presuntamente simbolizaba la inmortalidad y el hecho de que sólo Dios supiera por qué, le daba su peculiar santidad. Es posible que la costumbre de incubar sus huevos en una hoja de estiércol le haya granjeado el favor del clero, y que algún día le procure devoción similar entre nosotros. Es cierto que el escarabajo norteamericano es un escarabajo inferior, pero el sacerdote norteamericano también es inferior.
Escarificación, s. Forma de penitencia practicada por los devotos medievales. El rito se efectuaba a veces con un cuchillo, a veces con un hierro caliente, pero (dice Arsenius Asceticus) siempre era aceptable si el penitente no se ahorraba dolor ni mutilación inofensiva alguna. La escarificación, como otras groseras penitencias, ha sido actualmente reemplazada por la beneficencia. La fundación de una biblioteca o un donativo a una universidad, infligen al penitente, según se dice, un dolor más agudo y perdurable que el cuchillo o el hierro, y son, pues, un medio más seguro de alcanzar la gracia. Como método penitencial, empero, tiene dos graves inconvenientes: el bien que hace y la mácula de la justicia.
Escriba, s. Escritor profesional de opiniones antagónicas a las nuestras.
Escrituras, s. Los sagrados libros de nuestra santa religión, por oposición a los escritos falsos y profanos en que se fundan todas las otras religiones.
Espalda, s. Parte del cuerpo de un amigo que uno tiene el privilegio de contemplar en la adversidad.
Espejo, s. Plano vítreo sobre el que aparece un efímero espectáculo dado para desilusión del hombre. El rey de Manchuria tenía un espejo mágico, donde el que miraba, veía, no su imagen, sino la del rey. Cierto cortesano que durante mucho tiempo había gozado del favor real y en consecuencia se había enriquecido más que cualquier otro súbdito, dijo al monarca: “Dame, te lo ruego, tu maravilloso espejo, para que cuando me encuentre apartado de tu augusta presencia pueda, a pesar de todo, rendir homenaje ante tu sombra visible, postrándome día y noche ante la gloria de tu benigno semblante, cuyo divino esplendor nada supera, ¡Oh Sol Meridiano del Universo!”.Halagado por el discurso, el rey ordenó que el espejo fuese llevado al palacio del cortesano. Pero un día en que fue a visitarlo sin anuncio previo, encontró al espejo en un cuarto lleno de basura, nublado por el polvo y cubierto de telarañas. Esto lo encolerizó tanto, que golpeó el espejo con el puño, rompiendo el cristal y lastimándose cruelmente. Más enfurecido aún con esta desgracia, ordenó que el ingrato cortesano fuera arrojado a la cárcel, y que el espejo fuese reparado y conducido a su propio palacio. Y así se hizo. Pero cuando el rey volvió a mirarse en el espejo, no vio su imagen, como antes, sino la figura de un asno coronado, con una venda sangrienta en una de las patas: que era lo mismo que siempre habían visto los autores del artificio, y los meros espectadores, sin atreverse a comentarlo. Tras recibir esa lección de sabiduría y caridad, el rey puso en libertad al cortesano, hizo instalar el espejo en el respaldo del trono y reinó largos años con justicia y humildad. Y al morir mientras dormía sentado en el trono, toda la corte vio en el espejo la luminosa figura de un ángel, que sigue allí hasta hoy.
Espiar, v. i. Escuchar secretamente un catálogo de los crímenes y vicios de otro, o de uno mismo.
Erudición, s. Polvillo que cae de un libro a un cráneo vacío.
Esotérico, adj. Abstruso en forma muy particular, y consumadamente oculto. Las filosofías antiguas eran de dos clases: “exotéricas”, o sea aquellas que los propios filósofos podían comprender en parte; y “esotéricas”, o sea las que nadie podía comprender. Estas últimas son las que han afectado más profundamente el pensamiento moderno y las que han tenido mayor aceptación en nuestro tiempo.
Eterno, adj. Dícese de lo que dura para siempre. Es con mucha timidez que me atrevo a ofrecer esa breve y elemental definición, pues no ignoro la existencia de un enorme volumen del ex obispo de Worcester titulado “Definición Parcial de la Palabra Eterno, Tal Como se Usa en la Versión Autorizada de las Santas Escrituras”. Este libro gozó antaño de mucho prestigio en el seno de la Iglesia Anglicana, y creo que todavía se lo estudia con placer para el intelecto y provecho para el alma.
Etnología, s. Ciencia que estudia las distintas tribus del Hombre: por ejemplo, ladrones, asaltantes, estafadores, burros, lunáticos, idiotas y etnólogos.
Eucaristía, s. Fiesta sagrada de la secta religiosa de los Teófagos. En esta secta surgió una vez una infortunada disputa acerca de lo que comían. Dicha controversia ha causado ya la muerte a quinientas mil personas, sin que la cuestión se haya aclarado.
Evangelista, s. Portador de buenas nuevas, particularmente (en sentido religioso) las que garantizan nuestra salvación y la condenación del prójimo.
Excentricidad, s. Método de distinción tan vulgar que los tontos lo usan para acentuar su incapacidad.
Excepción, s. Cosa que se toma la libertad de diferir de las otras cosas de su clase, como un hombre honesto, una mujer veraz, etc. “La excepción prueba la regla”, es un dicho que está siempre en boca de los ignorantes, quienes la transmiten como los loros de uno a otro, sin reflexionar en su absurdo. En latín, la expresión “Exceptio probat regulam” significa que la excepción “pone a prueba” la regla y no que la confirma. El malhechor que vació a esta excelente sentencia de todo su sentido, substituyéndolo por otro diametralmente opuesto, ejerció un poder maligno que parece ser inmortal.
Exceso, s. En moral, indulgencia que hace cumplir, mediante penas apropiadas, la ley de la moderación.
Exceso de trabajo, s. Peligrosa enfermedad que afecta a los altos funcionarios que quieren ir de pesca.
Exhortar, v. t. En materia religiosa, poner la conciencia de otro en asador y dorarla hasta que su incomodidad se manifieste en un tono pardo de nuez.
Exiliado, s. El que sirve a su país viviendo en el extranjero, sin ser un embajador.
Éxito, s. El único pecado imperdonable contra nuestros semejantes.
Experiencia, s. Sabiduría que nos permite reconocer como una vieja e indeseable amistad a la locura que ya cometimos.
Expulsión, s. Remedio eficaz para la enfermedad de la charlatanería. Muy usado también en casos de extrema pobreza.
Extinción, s. Materia prima con que la teología creó el estado futuro.
Extremidad, s. Rama de un árbol o pierna de una mujer norteamericana.
Extremo, s. La posición más alejada, en ambas direcciones del interlocutor.
F
Famoso, adj. Notoriamente miserable.
Fanático, adj. Dícese del que obstinada y ardorosamente sostiene una opinión que no es la nuestra.
Fantasma, s. Signo exterior e invisible de un temor inferior. Para explicar el comportamiento inusitado de los fantasmas, Heine menciona la ingeniosa teoría según la cual nos temen tanto como nosotros a ellos. Pero yo diría que no tanto, a juzgar por las tablas de velocidades comparativas que he podido compilar a partir de mi experiencia personal. Para creer en los fantasmas, hay un obstáculo insuperable. El fantasma nunca se presenta desnudo: aparece, ya envuelto en una sábana, ya con las ropas que usaba en vida. Creer en ellos, pues, equivale no sólo a admitir que los muertos se hacen visibles cuando ya no queda nada de ellos, sino que los productos textiles gozan de la misma facultad. Suponiendo que la tuvieran, ¿con qué fin la ejercerían? ¿por qué no se da el caso de que un traje camine solo sin un fantasma adentro? Son preguntas significativas, que calan hondo y se aferran convulsivamente a las raíces mismas de este floreciente credo.
Faro, s. Edificio elevado sobre una playa, donde el gobierno mantiene un farol y un recomendado político.
Favor, s. Breve prólogo a diez volúmenes de exacción.
Fe, s. Creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento sobre cosas sin paralelo.
Fealdad, s. Don de los dioses a ciertas mujeres que pueden ser virtuosas sin ser humildes.
Felicidad, s. Sensación agradable que nace de contemplar la miseria ajena.
Felón, s. Persona de más empuje que discreción, que al aprovechar una oportunidad ha elegido mal sus cómplices.
Ferrocarril, s. El principal entre los medios mecánicos que nos permiten alejarnos de donde estamos hacia donde no estaremos mejor.. El optimista lo prefiere por su rapidez.
Fiador, s. Tonto que poseyendo bienes propios se hace responsable de los que otro confía a un tercero. Felipe de Orleans, queriendo designar para un alto cargo a uno de sus favoritos –un noble disoluto–, le preguntó qué garantía podía ofrecer. “No necesito fiador” –repuso el noble– “puesto que puedo daros mi palabra de honor”. Divertido, preguntó el Regente: “eso, ¿cuánto vale?” Repuso el noble: “Señor, vale su peso en oro”.
Fidelidad, s. Virtud que caracteriza a los que están por ser traicionados.
Fiesta, s. Celebración religiosa generalmente caracterizada por la glotonería y la ebriedad, que suele realizarse para honrar a alguien que se distinguió por ser un santo y un abstemio. En la liturgia católica hay fiestas móviles y fijas, pero los celebrantes se quedan invariablemente fijos a la mesa, hasta que se han saciado. En su estadio primitivo, estos entretenimientos asumían la forma de festividades en honor de los muertos; fueron celebradas por los griegos con el nombre de “Nemesia”, y también por los aztecas y los incas, y en tiempos modernos son populares entre los chinos; aunque se cree que los muertos de la antigüedad, como los de hoy, comían poco. Entre las numerosas fiestas de los romanos, se encontraban las “Novemdiale”, que según Tito Livio, se celebraban cada vez que llovían piedras del cielo.
Filántropo, s. Anciano caballero, rico y generalmente calvo, que ha aprendido a sonreír mientras su conciencia le roba los bolsillos.
Filibustero, s. Pirata de poco bordo, cuyas anexiones, carecen del mérito santificante de la magnitud.
Filisteo, s. Aquel cuya mente es producto de su medio, y cuyos pensamientos y sentimientos están dictados por la moda. A veces es culto, a menudo próspero, generalmente limpio y siempre solemne.
Filosofía, s. Camino de muchos ramales que conduce de ninguna parte a la nada.
Finanzas, s. Arte o ciencia de administrar ingresos y recursos para la mayor conveniencia del administrador.
Fisonomía, s. Arte de determinar el carácter de otro por las semejanzas y diferencias entre su rostro y el nuestro, que es el criterio de la excelencia.
Folletín, s. Obra literaria, generalmente una historia que no es verdadera y que se prolonga insidiosamente en varios números de un periódico o una revista. Cada entrega suele venir precedida de un “resumen de lo publicado”, para los que no la han leído, pero sería más necesario un “resumen de lo que sigue”, para los que no piensan leerlo. Lo mejor sería un resumen de todo. El difunto James F. Brown estaba componiendo un boletín para un semanario en colaboración con un genio cuyo nombre no ha llegado a nosotros. Trabajaban, no conjunta sino alternativamente: una semana Brown escribía un capítulo, a la semana siguiente escribía su amigo, y de este modo pensaban seguir hasta el fin de los tiempos. Infortunadamente se enemistaron, y un lunes por la mañana, cuando Brown leyó el periódico para poder continuar la historia, descubrió que esta había sido interrumpida de un modo calculado para sorprenderlo y herirlo. Su colaborador había embarcado a todos los personajes del relato en un buque y los había hundido en lo más profundo del Atlántico.
Folklore, s. Sabiduría popular que abarca mitos y supersticiones. En la obra de Baring Gould, Curiosos Mitos de la Edad Media, el lector encontrará el camino recorrido por muchos de ellos, a través de diversos pueblos y en líneas convergentes hacia un común origen en la remota antigüedad. Uno de los más generales y antiguos de esos mitos es el de “Alí Babá y los Cuarenta Rockefellers”.
Fonógrafo, s. Juguete irritante que devuelve la vida a ruidos muertos. Forma pauperis, (expresión latina). “En carácter de pobre”, forma de presentación ante un juez que permite a éste fallar sin remordimiento contra quien carece de dinero para pagar un abogado.
Fotografía, s. Cuadro pintado por el sol sin previo aprendizaje del arte. Es algo mejor que el trabajo de un apache, pero no tan bueno como el de un indio “cheyenne”.
Frenología, s. Ciencia de alivianar el bolsillo a través del cráneo. Consiste en localizar y explotar el órgano con que uno es un tonto.
Frontera, s. En Geografía política, línea imaginaria entre dos naciones que separa los derechos imaginarios de una, de los derechos imaginarios de la otra.
Funeral, s. Ceremonia mediante la que demostramos nuestro respeto por los muertos enriqueciendo al sepulturero, y refirmamos nuestra congoja mediante gastos que ahondan nuestros gemidos y duplican nuestras lágrimas.
Futuro, s. Época en que nuestros asuntos prosperan, nuestros amigos son leales y nuestra felicidad está asegurada.
G
Ganso, s. Ave que suministra plumas para escribir que, gracias a un proceso oculto de la naturaleza, están impregnadas, en distinta medida, de la energía intelectual y el carácter del ganso, de suerte que al ser entintadas y deslizadas mecánicamente sobre un papel por una persona llamada “autor”, resulta una transcripción bastante exacta de los pensamientos y sentimientos del ave. Las diferencias entre un ganso y otro, tal como se manifiestan a través de este ingenioso método, son considerables. Muchos gansos sólo poseen facultades triviales e insignificantes, pero otros son, en realidad, grandes gansos.
Gárgola, s. Desagüe saledizo en los tejados de los edificios medievales, que por lo común tiene la forma de una grotesca caricatura de un enemigo personal del arquitecto o del propietario. Esto ocurría sobre todo en las iglesias y edificios eclesiásticos, cuyas gárgolas ofrecían una verdadera “galería de delincuentes” formada por los herejes y disidentes locales. A veces, al entrar en funciones un nuevo deán y un nuevo capítulo, las viejas gárgolas eran reemplazadas por otras, más estrechamente relacionadas con los resentimientos privados de los nuevos titulares.
Gato, s. Autómata blando e indestructible que nos da la naturaleza para que lo pateemos cuando las cosas andan mal en el círculo doméstico.
Genealogía, s. Estudio de nuestra filiación hasta llegar a un antepasado que no tuvo interés en averiguar la suya.
Generosidad, s. Liberalidad del que tiene mucho al permitir que quien no tiene nada, se procure todo lo que pueda. Se afirma que una sola golondrina devora diez millones de insectos por año. Me parece un ejemplo notable de la generosidad con que el Creador provee a la subsistencia de sus criaturas.
Henry Ward Beecher.
Generoso, adj. Originariamente, esta palabra significaba noble por nacimiento, y se aplicaba rectamente a una gran multitud de personas. Ahora significa noble por naturaleza y va cayendo en desuso.
Geógrafo, s. Sujeto que puede explicarnos de primera intención la diferencia entre lo que está fuera del mundo y lo que está adentro.
Geología, s. Ciencia de la corteza terrestre, que sin duda incluirá la del interior del globo cuando un charlatán salga de un pozo. Las formaciones geológicas del planeta ya observadas son: el Primario, o inferior, que está formado por rocas, huesos de mulas empantanadas, cañerías de gas, herramientas de mineros, viejas estatuas desnarigadas, doblones y antepasados. El Secundario está constituido principalmente por gusanos colorados y topos. El Terciario comprende vías férreas, pavimentos, hierbas, víboras, botines enmohecidos, botellas de cerveza, latas de tomates, ciudadanos intoxicados, basura, anarquistas e imbéciles.
Glotón, s. Persona que escapa a los riesgos de la moderación incurriendo en dispepsia.
Gnóstico, s. Miembro de una secta de filósofos que tratan de fusionar a los primitivos cristianos con los platónicos. Los primeros no quisieron entrar en conversaciones, y la combinación falló, con gran fastidio de los promotores.
Gnu, s. Animal sudafricano, que en su forma domesticada se parece a un caballo, un búfalo y un ciervo. En estado salvaje, se parece a un rayo, un terremoto y un ciclón.
Gobierno monárquico, s. Gobierno.
Gota, s. Nombre que da el médico al reumatismo de un paciente rico.
Gracias, s. Tres bellas diosas, Aglaia, Thalia y Euphrosyne, que servían gratuitamente a Venus. No costaba nada mantenerlas, porque comían muy poco y se vestían según el tiempo, con la brisa que soplaba en ese momento.
Gramática, s. Sistema de trampas cuidadosamente preparadas en el camino por donde el autodidacto avanza hacia la distinción.
Gravitación, s. Tendencia de todos los cuerpos a acercarse unos a otros con fuerza proporcional a la cantidad de materia que contienen; la cantidad de materia que contienen se determina por la tendencia a acercarse unos a otros. Bello y edificante ejemplo de cómo la ciencia, después de hacer de A la prueba de B, hace de B la prueba de A.
Guerra, s. Subproducto de las artes de la paz. Un período de amistad internacional es la situación política más amenazadora. El estudioso de la historia que no ha aprendido a esperar lo inesperado, puede perder la esperanza de cualquier revelación. La máxima, “En tiempo de paz prepara la guerra” tiene un significado más profundo de lo que parece; quiere decir, no sólo que todas las cosas terrestres tienen un fin, que el cambio es la única ley inmutable y eterna, sino que el terreno de la paz está sembrado con las semillas de la guerra y favorece su germinación y crecimiento.
Cuando Kubla Khan decretó su “majestuoso palacio de placeres”, es decir cuando hubo paz en Xanadú y gordos festines, sólo entonces, “oyó a lo lejos Antiguas voces que anunciaban guerra.” (Las dos citas pertenecen a “Kubla Khan”, poema inconcluso de Coleridge.) Coleridge era no sólo un gran poeta, sino un hombre sabio, y no en vano recitó esta parábola. Necesitamos menos “manos tendidas por encima de los mares”, y algo más de esa desconfianza elemental que constituye la seguridad de las naciones. La guerra se complace en venir como un ladrón en la noche; y la noche está hecha de promesas de amistad eterna.
Guillotina, s. Máquina que hace que un francés se encoja de hombros con buen motivo. En su gran obra sobre “Líneas Divergentes de la Evolución Racial”, el erudito profesor Brayfugle argumenta que el predominio de ese gesto entre los franceses demuestra que descienden de la tortuga, y que es una simple supervivencia de la costumbre de replegar la cabeza al interior del caparazón. Me desagrada discordar con autoridad tan eminente, pero en mi opinión (detalladamente expuesta en mi obra Emociones Hereditarias, Libro 11, capítulo xi), el encogimiento de hombros es una base demasiado débil para fundamentar una teoría tan importante, puesto que antes de la Revolución, el gesto era desconocido. No dudo que tiene una relación directa con el terror que inspiró la guillotina cuando su uso estaba en auge.
H
Hábeas Corpus, s. Recurso judicial que permite sacar a un hombre de la cárcel cuando lo han encerrado por el delito que no cometió, y no por los que realmente cometió.
Hábitos sacerdotales, s. p. l. Traje abigarrado que usan los payasos de la Corte Celestial.
Hablar, v. i. Ser indiscreto sin ser tentado, a partir de un impulso sin propósito.
Hada, s. Ser de formas diversas y variados dones que habitaba antiguamente los prados y los bosques. Tenía hábitos nocturnos y era afecta a la danza y al robo de niños. Los naturalistas sostienen que las hadas se han extinguido en la actualidad, aunque un clérigo anglicano vio tres en las proximidades de Colchester, en 1855, al atravesar un parque después de cenar con el dueño de un castillo. El espectáculo lo sobresaltó de tal modo, que sólo pudo dar un relato incoherente. En 1807, una banda de hadas visitó un bosque, cerca de Aix, y se llevó a la hija de un campesino que había entrado allí con un atado de ropas. Por la misma época desapareció el hijo de un adinerado burgués, aunque más tarde regresó. Había presenciado el rapto y perseguido a las hadas. Justinian Gaux, escritor del siglo XIV, asegura que el poder de transformación de las hadas es tan grande que en cierta oportunidad observó cómo una de ellas se convertía en dos ejércitos rivales que libraban una sangrienta batalla; al día siguiente, cuando el hada recuperó su forma original y se marchó, quedaron sobre el terreno setecientos cadáveres que debieron enterrar los campesinos. No aclara si alguno de los heridos sobrevivió. En tiempo de Enrique III de Inglaterra, se promulgó una ley que condenaba a muerte a quien “matare, hiriere o mutilare” un hada. Esa ley fue universalmente acatada.
Hades, s. El mundo interior; residencia de los espíritus difuntos; lugar donde viven los muertos. Entre los antiguos, el Hades no era sinónimo del Infierno, y algunos de los hombres más respetables de la antigüedad residían allí muy cómodamente. En rigor, los propios campos Elíseos eran parte del Hades, aunque más tarde se trasladaron a París. Cuando la versión jacobina del Nuevo Testamento estaba en proceso de evolución, la mayoría de los piadosos sabios ocupados en la obra, insistieron en traducir la palabra griega Aidns como “Infierno”; pero un concienzudo miembro de la minoría se apoderó secretamente de las actas y tachó la objetable palabra donde quiera la encontró. En la próxima reunión, el obispo de Salisbury, revisando la obra, se paró de un salto y exclamó, muy excitado: “¡Señores, alguien ha abolido el infierno!” Años despues el prelado pudo morir en paz reflexionando que (con la ayuda de la Providencia) había realizado un aporte útil e inmortal al inglés cotidiano.
Halo, s. En sentido lato, anillo luminoso que rodea un cuerpo astronómico; frecuentemente se lo confunde con la “aureola” o “nimbo”, fenómeno bastante similar que usan a modo de tocado los santos y las divinidades. El halo es una ilusión puramente óptica, producida, como el arcoiris, por la humedad del aire; mientras que la aureola es conferida como signo de extraordinaria santidad, del mismo modo que la mitra de un obispo o la tiara del papa. En el cuadro La Natividad de Szedgkin, piadoso artista de Pesth, aparecen con el nimbo no sólo la Virgen y el Niño, sino un asno que come heno del pesebre sagrado y que, dicho sea en su perdurable honor, parece sobrellevar la insólita distinción con toda la gracia de un santo.
Harmonistas, s. Secta de protestantes, ahora extinguidos, que llegaron de Europa a comienzos del siglo XVIII y se distinguieron por la ferocidad de sus controversias y disensiones internas.
Hibernar, v. i. Pasar el invierno en reclusión doméstica. Las creencias populares sobre la hibernación de distintos animales son numerosas y raras. Muchos creen que el oso hiberna todo el invierno y subsiste lamiéndose mecánicamente las zarpas. Se admite que en la primavera sale de su retiro, tan flaco, que tiene que probar dos veces antes de proyectar una sombra. Hace tres o cuatro siglos, en Inglaterra, se daba por sentado que las golondrinas pasan el invierno entre el lado del fondo de los arroyos, agrupadas en masas globulares. La suciedad de ese medio, al parecer, las ha hecho desistir de semejante costumbre. En Asia Central, Sotus Escobius descubrió toda una tribu que practica la hibernación. Algunos investigadores creen que el ayuno de cuaresma fue originariamente una forma de hibernación a la que la Iglesia dio significado religioso.
Híbrido, s. Diferencia conciliada.
Hidra, s. Animal que en los antiguos catálogos figura bajo muchos encabezamientos.
Hiena, s. Bestia reverenciada por algunos pueblos orientales, gracias a su costumbre de saquear los cementerios. Lo mismo hacen los estudiantes de medicina.
Hígado, s. Órgano rojo, de gran tamaño, que la naturaleza nos da previsoramente para permitirnos ser biliosos. Los sentimientos y emociones que asientan en el corazón –como sabe ahora todo anatomista literario– infestaban el hígado según creencias más antiguas; e inclusive Gascoygne, hablando del costado emocional de la naturaleza humana, lo llama “nuestra parte hepática”. En una época se le consideró la sede de la vida; de ahí su nombre (en ingles “liver”, vividor). Para el ganso, el hígado es un don del cielo; sin él no podría suministrarnos el “paté de foie”.
Hilo, s. Tela cuya fabricación, cuando está hecha de cáñamo, acarrea un gran desperdicio de cáñamo.
Hipogrifo, s. Animal, ahora extinguido, que era mitad caballo y mitad grifo. El grifo en sí era un animal compuesto, mitad león y mitad águila. El hipogrifo, pues, sólo era un cuarto de águila, o sea dos dólares con cincuenta céntimos en oro. El estudio de la zoología está lleno de sorpresas.
Hipócrita, s. El que profesando virtudes que no respeta se asegura la ventaja de parecer lo que desprecia.
Historia, s. Relato casi siempre falso de hechos casi siempre nimios producidos por gobernantes casi siempre pillos o por militares casi siempre necios.
Historiador, s. Chismoso de trocha ancha.
Hogar, amargo hogar.
Hombre, s. Animal tan sumergido en la extática contemplación de lo que cree ser, que olvida lo que indudablemente debería ser. Su principal ocupación es el exterminio de otros animales y de su propia especie que, a pesar de eso, se multiplica con tanta rapidez que ha infestado todo el mundo habitable, además del Canadá.
Homeópata, s. Humorista de la medicina.
Homeopatía, s. Escuela de medicina que está a mitad de camino entre la alopatía y la Ciencia Cristiana. Esta última es muy superior a todas las otras, pues puede curar enfermedades imaginarias, cosa que resulta imposible a las demás.
Homicidio, s. Muerte de un ser humano por otro ser humano.
Hay cuatro clases de homicidio: felón, excusable, justificable y encomiable, aunque al muerto no le importa mucho si lo han incluido en una o en otra; la distinción es para uso de abogados.
Honorable, adj. Dícese de lo que está afligido por un impedimento en su capacidad general. En las cámaras legislativas se acostumbra dar el título de “honorable” a todos los miembros. V.g.: “El honorable diputado es un perro sarnoso”.
Hospitalidad, s. Virtud que nos induce a alojar y alimentar a personas que no necesitan alojamiento ni alimento.
Hostilidad, s. Sentimiento exacerbado de la superpoblación terrestre. Puede ser activa o pasiva. Es activa, por ejemplo, la hostilidad de una mujer hacia sus amigas; y pasiva, la que alberga hacia todas las demás mujeres.
Huérfano, s. Persona a quien la muerte ha privado de la posibilidad de ingratitud filial, privación que toca con singular elocuencia todas las cuerdas de la simpatía humana. Cuando es joven, el huérfano es enviado a un asilo, donde cultivando cuidadosamente su rudimentario sentido de la ubicación, se le enseña a conservar su lugar. Luego se lo instruye en las artes de la dependencia y el servilismo y finalmente se lo suelta para que vaya a vengarse del mundo convertido en lustrabotas o en sirvienta.
Humanidad, s. La raza humana, colectivamente, con exclusión de los poetas antropoides.
Humildad, s. Paciencia inusitada para planear una venganza que valga la pena.
Humillación, s. Actitud mental decente y habitual en presencia del dinero o el poder. Peculiarmente apropiada en un empleado cuando se dirige a su patrón.
Humorista, s. Plaga que habría ablandado la gélida rudeza de corazón del Faraón, incitándolo a liberar a los hijos de Israel y a mandarlos rápidamente a su país, con sus mejores deseos.
Huracán, s. Manifestación atmosférica antes muy común, pero que hoy es reemplazada generalmente por el tornado y el ciclón. El huracán goza todavía de preferencia popular en las Indias Occidentales, y algunos marinos anticuados lo prefieren. Se usa también para construir la cubierta superior de los vapores, pero en términos generales puede decirse que la utilidad del huracán ha sobrevivido al huracán mismo.
Hurí, s. Atractiva señora que habita el paraíso mahometano, alegrando las horas del buen musulmán, cuya creencia en las huríes es síntoma de un noble descontento con su esposa terrestre que, según él, no tiene alma. Se dice que las esposas no aprecian a las huríes.
I
I I. Primera letra del alfabeto, primera palabra del idioma, primer pensamiento de la mente, primer objeto del afecto; en gramática inglesa, es el pronombre “yo”. Se dice que su plural es “nosotros”, pero cómo puede existir más de un yo, es algo que resulta más claro a los 72 gramáticos que al autor de este incomparable diccionario. La concepción de dos yoes es difícil, pero magnífica. El uso franco aunque elegante del “yo” distingue a un buen escritor de uno malo; éste lo asume como un ladrón que quiere esconder el botín bajo la capa.
Idiota, s. Miembro de una vasta y poderosa tribu cuya influencia en los asuntos humanos ha sido siempre dominante. La actividad del Idiota no se limita a ningún campo especial de pensamiento o acción, sino que “satura y regula el todo”. Siempre tiene la última palabra; su decisión es inapelable. Establece las modas de la opinión y el gusto, dicta las limitaciones del lenguaje, fija las normas de la conducta.
Ignorante, s. Persona desprovista de ciertos conocimientos que usted posee, y sabedora de otras cosas que usted ignora.
Ilusión, s. Madre de una respetabilísima familia, que incluye al Entusiasmo, el Afecto, la Abnegación, la Fe, la Esperanza, la Caridad y muchos otros vástagos igualmente virtuosos.
Ilustre, adj. Favorablemente situado para recibir las flechas de la malicia, la envidia y la calumnia.
Imaginación, s. Depósito de mercaderías que poseen en común los poetas y los mentirosos.
Imbecilidad, s. Especie de inspiración divina o fuego sagrado que anima a los detractores de este diccionario.
Imparcial, adj. Incapaz de percibir promesa de ventaja personal en la adhesión a uno de los bandos de una controversia, o en la adopción de una entre dos ideas en conflicto.
Impenitencia, s. Estado de ánimo intermedio, en el tiempo, entre el pecado y el castigo.
Impiedad, s. Irreverencia del prójimo hacia mis dioses.
Imposición, s. Acto de bendecir o consagrar imponiendo las manos: ceremonia común a muchos sistemas eclesiásticos, pero que es realizada con máxima sinceridad por la secta de los Ladrones.
Impostor, s. Rival que también aspira a los honores públicos.
Imprevisión, s. Satisfacción de las necesidades de hoy con las rentas de mañana.
Impunidad, s. Riqueza.
Inadmisible, adj. Que no merece ser considerado. Dícese de ciertos testimonios que los jurados son incapaces de apreciar, y que en consecuencia los jueces rechazan, aun en procedimientos de los que son los únicos árbitros. La evidencia de oídas es inadmisible, porque la persona a quien se cita no ha prestado juramento y no puede ser interrogada por el tribunal; no obstante, la evidencia de oídas sirve diariamente de fundamento a las más importantes acciones, militares, políticas, comerciales y de cualquier otra clase. No existe en el mundo una religión que no se funde en la evidencia de oídas. La revelación es evidencia de oídas; que las Escrituras sean la palabra de Dios, es cosa que sabemos solamente por el testimonio de hombres muertos hace mucho tiempo, cuya identidad no está claramente establecida y que no prestaron ningún tipo de juramento. Según las reglas de la evidencia judicial ninguna de las afirmaciones de la Biblia sería admisible ante un tribunal. Tampoco podría probarse que la batalla de Blenheim se libró, que existió Julio César, que hubo un imperio asirio. En cambio, y puesto que los archivos judiciales constituyen evidencia admisible, puede probarse fácilmente que han existido poderosos y perversos magos que fueron un azote para la humanidad. La evidencia (confesiones inclusive) que sirvió para condenar y ejecutar por hechiceras a ciertas mujeres, no tenía fallas; aun hoy es inatacable. Las decisiones judiciales fundadas en ella eran justas dentro de la lógica y la ley. Nada está mejor probado ante un tribunal que los cargos de brujería que llevaron a tantos a su muerte. Si las brujas no existieran, el testimonio humano y la razón humana carecerían igualmente de valor.
Inauspiciosamente, adv. De manera poco promisoria, por ser desfavorables los auspicios. Antes de emprender cualquier acción importante, los romanos acostumbraban obtener de los augures algún dato sobre el probable resultado; uno de los métodos de adivinación más dignos de confianza consistía en observar el vuelo de las aves, y los pronósticos que de ahí surgían se llamaban auspicios. Periodistas y algunos lexicógrafos dan a la palabra el sentido de “patrocinio” o “dirección”, verbigracia: “Las celebraciones se realizaron bajo los auspicios de la Antigua y Venerable Orden de Ladrones de Cadáveres” o “Los festejos fueron auspiciados por los Caballeros del Hambre”.
Incompatibilidad, s. En el matrimonio, semejanza de gustos, en particular el gusto por la dominación. La incompatibilidad, sin embargo, puede asumir la forma de una pacífica madre de familia que vive a la vuelta de la esquina. Se conocen algunas incompatibilidades con bigote.
Incompatible, adj. Incapaz de existir en presencia de otra cosa. Dos cosas son incompatibles cuando el mundo del ser tiene espacio suficiente para una, pero no para las dos: por ejemplo, la poesía de Walt Whitman y la misericordia de Dios con el hombre. Las palabras “Señor, somos incompatibles” reemplazan con ventaja a la vulgar expresión “Vaya a bañarse; si lo veo de nuevo, lo mato”.
Inconducta, s. Infracción de la ley que posee menos dignidad que la felonía y no autoriza el ingreso en la mejor sociedad criminal.
Incubo, s. Miembro de una raza de demonios extraordinariamente impúdicos que, aunque no del todo extinguidos, han conocido mejores noches. Para una descripción completa de los “incubi” y los “succubi” (y también de las “incubae” y las “succubae”), consultar el Liber Demonorum de Protassus (Paris, 1328), donde hay muchas informaciones curiosas que estarían fuera de lugar en un diccionario destinado a servir de texto en las escuelas públicas. Víctor Hugo relata que en las Islas del Canal de la Mancha, el propio Satanás (sin duda tentado más que en otros sitios por la belleza de las mujeres) suele hacerse el íncubo, con gran alarma y escándalo de las buenas señoras que, en términos generales, quieren ser fieles a sus votos matrimoniales. Cierta dama acudió al párroco para averiguar cómo podría, en la oscuridad, distinguir al osado intruso de su marido. El santo varón le aconsejó tocarle la frente para ver si llevaba cuernos; Hugo es lo bastante descortés como para insinuar sus dudas sobre la eficacia del método.
Indice, s. Dedo que se usa generalmente para señalar a los malechores.
Indecisión, s. Factor principal del éxito, porque como dice Sir Thomas Brewbold, “sólo hay una manera de no hacer nada, y muchas maneras de hacer algo, y entre estas una sola es la correcta; de ahí que el indeciso que se queda quieto tiene menos probabilidades de equivocarse que quien se lanza a la acción”. –Su rápida decisión de atacar –le dijo cierta vez el general Grant al general Gordon Granger– fue admirable. Sólo tuvo usted cinco minutos para decidirse. –Si, señor –respondió el victorioso subordinado–, es importante saber lo que debe hacerse en una emergencia. Cuando no sé si atacar o retirarme, jamás vacilo: tiro al aire una moneda. –¿Quiere decir que eso es lo que acaba de hacer?– Si, mi general, pero le ruego no reprenderme. Desobedecí a la moneda.
Indefenso, adj. Incapaz de atacar.
Independiente, adj. En política, enfermo de autorrespeto. Es término despectivo.
Indigestión, s. Enfermedad que el paciente y sus amigos suelen tomar por profunda convicción religiosa e interés en la salvación de la humanidad. Como dijo el sencillo Piel Roja del desierto: “Yo bien no reza; gran dolor barriga, mucho Dios”.
Indiscreción, s. Culpa de las mujeres.
Indultar, v. t. Remitir una pena y devolver al acusado a una vida criminal. Agregar a la fascinación del crimen la tentación de la ingratitud.
Ineficaz, adj. Dícese de lo que no está calculado para favorecer nuestros intereses.
Infiel, adj. y s. Dícese, en New York, del que no cree en la religión cristiana; en Constantinopla, del que cree. Especie de pillo que no reverencia adecuadamente ni mantiene a teólogos, eclesiásticos, papas, pastores, canónigos, monjes, mollahs, vudús, hierofantes, prelados, obíes, abates, monjas, misioneros, exhortadores, diáconos, frailes, hadjis, altos sacerdotes, muecines, brahamanes, hechiceros, confesores, eminencias, presbíteros, primados, prebendarios, peregrinos, profetas, imanes, beneficiarios, clérigos, vicarios, arzobispos, obispos, priores, predicadores, padres, abadesas, calógeros, monjes mendicantes, curas, patriarcas, bonzos, santones, canonesas, residenciarios, diocesanos, diáconos, subdiáconos, diáconos rurales, abdalas, vendedores de hechizos, archidiáconos, jerarcas, beneficiarios, capitularios, sheiks, talapoins, postulantes, escribas, gurús, chantres, bedeles, fakires, sacristanes, reverendos, revivalistas, cenobitas, capellanes, mudjoes, lectores, novicios, vicarios, pastores, rabís, ulemas, lamas, derviches, rectores, cardenales, prioresas, sufragantes, acólitos, párrocos, sulíes, muftis y pumpums.
Infralapsario, s. El que se atreve a creer que Adán no tenía necesidad de pecar, si no quería; por oposición a los supralapsarios que sostienen que su caída estaba decretada desde el comienzo. A los infralapsarios se les llama a veces supralapsarios, sin que ello altere la importancia o lucidez de sus opiniones sobre Adán.
Injusticia, s. De todas las cargas que soportamos o imponemos a los demás, la injusticia es la que pesa menos en las manos y más en la espalda.
Inferiae, s (latín). Entre los griegos y los romanos, sacrificios propiciatorios de los Dei Manes, o almas de los héroes muertos. Los piadosos antiguos no pudieron inventar dioses suficientes para satisfacer sus necesidades espirituales, y debieron recurrir a un número de deidades de relleno que fabricaban con los materiales menos promisorios. Fue mientras sacrificaba un buey al espíritu de Agamenón que Laiaides, sacerdote de Áulide, se vio favorecido por la aparición del espectro de ese ilustre guerrero, quien le narró proféticamente el nacimiento de Cristo y el triunfo del cristianismo, dándole además una reseña rápida, pero pasablemente completa, de los acontecimientos hasta el reinado de San Luis. El relato terminó abruptamente en ese punto, debido al desconsiderado canto de un gallo, que obligó al espectral Rey de Hombres a volver al trote al Hades. Esta historia tiene 78 un delicado sabor medieval, y como no se ha podido rastrear su origen más allá del padre Brateille, piadoso aunque oscuro escritor de la Corte de San Luis, probablemente no nos equivocaremos si la consideramos apócrifa, aunque monseñor Capel piense otra cosa.
Influencia, s. En política, un quo ilusorio que se da a cambio de un quid sustancial.
Infortunio, s. Especie de fortuna que siempre llega.
Ingenio, s. Sal con que el humorista americano arruina su cocina intelectual, al omitirla.
Ingenuidad, s. Seductora cualidad que alcanzan las mujeres mediante largo estudio e intensa práctica con sus admiradores varones, que de buena gana la confunden con el sencillo candor de sus hijos.
Ingrato, s. El que recibe un beneficio de otro, o es objeto de una caridad cualquiera.
Injuria, s. Ofensa que sigue en gravedad a un desdén.
Inmigrante, s. Persona inculta que piensa que un país es mejor que otro.
Inmoral, adj. Impráctico. Todo lo que resulta poco práctico para los hombres, llega a ser considerado perverso e inmoral. Si las nociones humanas del bien y del mal tuvieran otra base que la utilidad; si se originaran, o pudieran originarse, de otro modo; si las acciones tuvieran en sí mismas un carácter moral independiente de sus consecuencias; entonces toda la filosofía sería una mentira, y la razón una enfermedad de la mente.
Innato, adj. Natural, inherente, como las ideas innatas, que poseemos al nacer, porque nos fueron dadas antes de venir al mundo. La doctrina de las ideas innatas es una de las más admirables creencias de la filosofía, siendo ella misma una idea innata y por lo tanto irrefutable, aunque Locke neciamente creyó “ponerle un ojo en compota”. Al número de las ideas innatas ya clasificadas, debemos agregar la creencia en nuestra capacidad para dirigir un diario, en la grandeza de nuestro país, en la superioridad de nuestra civilización, en la importancia de nuestros asuntos personales y en el interés que nuestras enfermedades presentan para los demás.
Inscripción, s. Una cosa escrita sobre otra cosa. Hay muchas clases de inscripciones, pero en general están destinadas a conmemorar la fama de alguna persona ilustre y transmitir a épocas distantes el recuerdo de sus servicios y virtudes. A esta clase de inscripciones, pertenece el nombre de John Smith, escrito a lápiz sobre el monumento a Washington. He aquí algunos ejemplos de inscripciones recordatorias en lápidas (ver Epitafio). Mi cuerpo yace en el suelo Mas el alma subió al cielo; Pero el Día llegará Y mi cuerpo se alzará Para que del cielo goce. 1812. Ella sufrió sin queja su dolencia Fue inútil el auxilio de la ciencia; La muerte de pesares la libró; Con su esposo en el Cielo se reunió. “Aquí yace Jeremías Arbol. Fue abatido el 9 de mayo de 1862 a los 27 años, 4 meses y 12 días. Indígena.”
Insensible, adj. Dotado de gran fortaleza para soportar los males que aquejan a los demás. Cuando le dijeron a Zenón que uno de sus enemigos había muerto, se lo vio profundamente conmovido. –¡Qué! –exclamó uno de sus discípulos– ¿Lloras la muerte de un enemigo?–Ah, es cierto –repuso el gran estoico– Pero deberías verme sonreír ante la muerte de un amigo.
Insignias, s. Distintivos, joyas y trajes de órdenes antiguas y venerables como: los Caballeros de Adán; los Visionarios del Divino Blablá; la Antigua Orden de los Modernos Trogloditas; la Liga de la Santa Farsa; la Dorada Falange de los Falangistas Marsupiales; la Gentil Sociedad de Vagabundos Expurgados; la Mística Alianza de Exquisitos Regalianos; las Damas y Caballeros del Perro Amarillo; la Oriental Orden de los Hijos de Occidente; La Orfandad de los Insufribles; los Guerreros de Arco Largo; los Guardianes de la Gran Cuchara de Cuerno; la Banda de Bestias; la Impenitente Orden de Azotadores de Esposas; la Sublime Legión de Conspicuos Rimbombantes; los Adoradores del Santuario Galvanoplástico; los Inaccesibles Resplandecientes; los Jenízaros del Pavorreal; la Gran Cábala de Sedentarios; la Fraternidad de los Verrugosos; la Cooperativa del Candelero; los Discípulos Militantes de la Fe Oculta; los Caballeros Defensores del Perro Doméstico; los Guardianes de la Letrina Mística; la Misteriosa Orden del Manuscrito Indescifrable; Los Monarcas del Mérito y el Hambre; los Prelados de la Bañera y la Espada.
Insurrección, s. Revolución fallida. Fracaso de opositores que pretenden reemplazar un gobierno malo por otro desastroso.
Intemperie, s. Lugar donde ningún gobierno ha podido cobrar impuestos. Su función principal es inspirar a los poetas.
Intención, s. Conciencia del predominio que un grupo de influencias ejerce en nuestro espíritu sobre otro grupo de influencias. Efecto cuya causa es la inminencia, real o supuesta, de un acto involuntario.
Intérprete, s. El que permite a dos personas de distinto idioma comprenderse, repitiendo a cada una lo que convendría al intérprete que dijera la otra.
Interregno, s. Período durante el cual una monarquía es gobernada por un lugar aún tibio en el almohadón de un trono. La experiencia de permitir que ese lugar se enfríe ha dado generalmente malos resultados, en virtud del entusiasmo que despliegan, para volver a calentarlo, numerosas personas dignas.
Intimidad, s. Relación a que son providencialmente arrastrados los necios a fin de destruirse.
Inventor, s. Persona que construye un ingenioso ordenamiento de ruedas, palancas, y resortes, y cree que eso es civilización.
Ira, s. Enojo de grado y cualidad superiores que corresponde a personajes encumbrados y a ocasiones importantes: como “la ira de Dios”, “los días de ira”, etc. Los antiguos consideraban sagrada la ira de los reyes y de los sacerdotes, porque generalmente podía manifestarse a través de un dios. Los griegos frente a Troya fueron tan hostigados por Apolo, que saltaron de la sartén de la ira de Crises al fuego de la cólera de Aquiles, aunque Agamenón, el único ofensor, no resultó asado ni quemado. Inmunidad parecida gozó David cuando incurrió en la cólera de Yahveh por censar a su pueblo, del que setenta mil pagaron la pena con sus vidas. En la actualidad Dios es Amor y los censistas pueden cumplir su trabajo sin temor al desastre.
Irreligión, s. La más importante entre las grandes creencias de este mundo.
J
J. una consonante en ingles, pero algunas naciones la usan como vocal, lo que es el colmo del absurdo. Su forma original, que ha sido apenas modificada, era la de la cola de un perro apaleado; en realidad, no era una letra, sino un signo que representaba al verbo latino “jacere”, “tirar”, porque la cola de perro asume esa forma cuando le tiran una piedra. Tal es el origen de esta letra, según lo ha explicado el prestigioso Dr. Jocolpus Bumer, de la Universidad de Belgrado, quien divulgó sus conclusiones sobre el tema en una obra de tres volúmenes en cuarto y se suicidó al enterarse de que en el alfabeto romano la J no tenía cola.
Jábega, s. Red barredera. Para atrapar peces se hace con una malla gruesa y ruda; las mujeres se atrapan más fácilmente mediante un tejido singularmente delicado que lleva, a modo de plomada, pequeñas piedras talladas.
Jineta, s. En el ejército, insignia que permite distinguir a un oficial del enemigo; o sea, del oficial de grado inmediatamente inferior que ascendería gracias a su muerte.
Juramento, s. En derecho, solemne promesa ante Dios, que la conciencia debe cumplir so pena de perjurio.
Justicia, s. Artículo más o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales.
Juventud, s. Período de lo Posible, cuando Arquímedes encuentra un punto de apoyo. Casandra tiene quien la escuche y siete ciudades compiten por el honor de mantener a un Homero viviente.
K
Kilt, s. Traje que suelen usar los escoceses en Norteamérica y los norteamericanos en Escocia.
Korán, s. Libro que los mahometanos, neciamente, creen escrito por inspiración divina, pero que los cristianos consideran una perversa impostura, contraria a las Sagradas Escrituras.
L
Ladrón, s. Comerciante candoroso. Se cuenta de Voltaire que una noche se alojó, con algunos compañeros de viaje, en una posada del camino. Después de cenar, empezaron a contar historias de ladrones. Cuando le llegó el turno a Voltaire dijo:–Hubo una vez un Recaudador General de Impuestos –y se calló. Como los demás lo alentaron a proseguir, añadió:–Ese es el cuento.
Ladrón de cadáveres, s. El que despoja de gusanos los sepulcros. El que provee a los médicos jóvenes lo que los médicos viejos han provisto al enterrador. La hiena.
Lamentable, adj. Estado de un enemigo o adversario después de un encuentro imaginario con uno mismo.
Laocoonte, s. Famosa escultura antigua que representa a un sacerdote de ese nombre y a sus dos hijos entre los anillos de dos monstruosas serpientes. El arte y diligencia con que el anciano y sus muchachos sostienen a las serpientes y las obligan a realizar su tarea constituyen una de las más nobles ilustraciones artísticas del dominio de la inteligencia humana sobre la inercia bruta.
Lástima, s. Sensación de inmunidad, inspirada por el contraste.
Legal, adj. Compatible con la voluntad del juez competente.
Lenguaje, s. Música con que encantamos las serpientes que custodian el tesoro ajeno.
Lexicógrafo, s. Individuo pestilente que so pretexto de registrar un determinado estadio en el desarrollo de una lengua, hace lo que puede para detener su crecimiento, quitarle flexibilidad y mecanizar sus métodos. El lexicógrafo, después de escribir su diccionario, se convierte en “autoridad”, cuando su función es simplemente hacer una recopilación y no dictar una ley. El natural servilismo de la inteligencia humana, al investirlo de un poder judicial, renuncia a su derecho a la razón y se somete a una mera crónica como si fuera un estatuto legal. Basta, por ejemplo, que el diccionario catalogue a una palabra de buena ley como “obsoleta” u “obsolescente”, para que pocos hombres se atrevan a usarla en adelante, por mucho que la necesiten y por conveniente que sea. De este modo el empobrecimiento se acelera y el idioma decae. Por el contrario, el escritor audaz y cultivado que sabe que el idioma crece por innovación –cuando crece–, y fabrica nuevas palabras o usa las viejas en un sentido poco familiar, encuentra pocos adeptos. Enseguida le señalan agriamente que “eso no está en el diccionario”, aunque antes de aparecer el primer lexicógrafo (¡que Dios lo perdone!) nadie había usado una palabra que estuviera en el diccionario. En la época de oro del idioma inglés, cuando de labios de los grandes isabelinos brotaban palabras que formaban su propio significado, evidente en su sonido mismo, cuando eran posibles un Shakespeare y un Bacon, y el idioma, que hoy muere rápidamente por una punta y se renueva despacio por la otra, crecía vigoroso y se conservaba dulce como la miel y fuerte como un león, el lexicógrafo era una persona desconocida, y el diccionario una obra para cuya creación el Creador no lo había creado.
Libertad, s. Uno de los bienes más preciosos de la Imaginación, que permite eludir cinco o seis entre los infinitos métodos de coerción con que se ejerce la autoridad. Condición política de la que cada nación cree tener un virtual monopolio. Independencia. La distinción entre libertad e independencia es más bien vaga, los naturalistas no han encontrado especímenes vivos de ninguna de las dos.
Libertino, s. El que ha corrido tras el placer con tanto ardor, que tuvo la desgracia de pasarlo de largo.
Libro de recortes, s. Libro editado por un tonto con las tonterías que se dicen sobre él.
Ligas, s. Bandas elásticas destinadas a impedir que una mujer salga de sus medias y devaste el país.
Lío, s. Salario de la coherencia.
Lira, s. Antiguo instrumento de tortura. Hoy la palabra se usa figuradamente con el sentido de facultad poética.
Litigante, s. Persona que está por entregar la piel con la esperanza de conservar los huesos.
Lobisón, s. Lobo que fue una vez, o es a veces, un hombre. Todos los lobisones tienen un carácter maligno, pues han asumido una forma bestial para gratificar un apetito bestial; pero algunos, transformados por artes de brujería, son tan humanos como lo permite su gusto adquirido por la carne humana. En cierta oportunidad, unos campesinos bávaros capturaron un lobo, lo ataron por la cola a un poste y como era de noche, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, el lobo había desaparecido. Muy perplejos, consultaron al cura local, quien les dijo que el cautivo era indudablemente un lobisón, y que había reasumido su forma humana durante la noche. –La próxima vez que atrapéis un lobo –dijo el buen hombre– encadenadlo por la pata, y a la mañana siguiente encontraréis un luterano.
Loco, adj. Dícese de quien está afectado de un alto nivel de independencia intelectual; del que no se conforma a las normas de pensamiento, lenguaje y acción que los conformantes han establecido observándose a sí mismos; del que no está de acuerdo con la mayoría; en suma, de todo lo que es inusitado. Vale la pena señalar que una persona es declarada loca por funcionarios carentes de pruebas de su propia cordura. Por ejemplo, el ilustre autor de este Diccionario no se siente más convencido de su salud mental que cualquier internado en un manicomio, y –salvo demostración en contrario– es posible que en vez de la sublime ocupación a que cree dedicar sus facultades, esté golpeando los puños contra los barrotes de un asilo y afirmando ser Noé Webster, (autor del diccionario Webster) ante la inocente delectación de muchos espectadores desprevenidos.
Locuacidad, s. Dolencia que vuelve al paciente incapaz de contener la lengua cuando uno quiere hablar.
Locura, s. Ese “don y divina facultad” cuya energía creadora y ordenadora inspira el espíritu del hombre, guía sus actos y adorna su vida.
Locomaquia, s. Guerra en que las armas son palabras y las heridas, pinchazos en la vejiga natatoria de la autoestima; especie de lucha en que al vencedor se le niega la recompensa de la victoria porque el vencido es inconsciente de su derrota.
Longevidad, s. Prolongación poco común del temor a la muerte.
Lord, s. En la sociedad norteamericana, turista inglés de rango superior al de un viajante de comercio. La palabra “Lord”, que significa Señor, se usa también a veces como título del Supremo Hacedor; pero en esto prima la lisonja sobre la reverencia.
Luminaria, s. El que arroja luz sobre un tema; verbigracia, un secretario de redacción cuando no escribe sobre ese tema.
Lunario, s. Habitante de la luna. No debe confundirse con el lunático, que es habitado por la luna. Los lunarios han sido descritos por Luciano, Locke y otros observadores, que no se han puesto mayormente de acuerdo. Bragellos, por ejemplo, afirma que son anatómicamente idénticos al hombre, mientras que el profesor Newcomb asegura que se parecen más a los tribeños de Vermont.
Lunes, s. En los países cristianos, el día que sigue al partido de béisbol.
LL.D. ras que designan el título de “Legumastuciorum Doctor”, o sea erudito en leyes, provisto de astucia legal.( significa, en realidad, “Legum Doctor”, doctor en Leyes.). Pero esta derivación resulta sospechosa si se tiene en cuenta que antiguamente el título se abreviaba ££.d. (Libras y peniques) , y era conferido solamente a caballeros adinerados. Actualmente, la Universidad de Columbia considera la posibilidad de crear otro título para clérigos, en lugar del antiguo D.D. (significa “Divinitatis Doctor”, doctor en teología) o “Damnator Diaboli”. El nuevo honor será conocido como “Sanctorum Custus”, y se escribirá $$ cts. El reverendo John Satán ha sido propuesto como primer destinatario del título.
Lógica, s. Arte de pensar y razonar en estricta concordancia con los límites e incapacidades de la incomprensión humana. La base lógica es el silogismo, que consiste en una premisa mayor, una menor y una conclusión, por ejemplo: “Mayor”: Sesenta hombres pueden realizar un trabajo sesenta veces más rápido que un solo hombre. .”Menor”: Un hombre puede cavar un pozo para un poste en sesenta segundos. “Conclusión”: Sesenta hombres pueden cavar un pozo para un poste en un segundo. Esto es lo que puede llamarse el silogismo matemático, con el cual, combinando lógica y matemática, obtenemos una doble certeza y somos dos veces benditos.
M
Macho, s. Miembro del sexo insignificante. El macho de la especie humana es generalmente conocido (por la mujer) como Simple Hombre. El género tiene dos variedades: buenos proveedores y malos proveedores.
Macrobiano, s. Olvidado de los dioses que alcanza una edad muy avanzada. La historia nos da numerosos ejemplos, desde Matusalén hasta el Old Parr, pero algunos casos notables de longevidad son menos conocidos. Un campesino calabrés llamado Coloni vivió tanto que llegó a tener un vislumbre de la paz universal. Scanavius dice que conoció a un obispo tan viejo que era capaz de recordar una época en que colgarlo hubiera sido una injusticia. En 1566, un tejedor de Bristol, Inglaterra, declaró que había vivido quinientos años, y que en todo ese tiempo jamás había dicho una mentira. En nuestro país también hay un caso de longevidad (macrobiosis). El senador Chauncey Depew es tan viejo que se ha vuelto inteligente. El Director de The American, periódico neoyorquino, tiene una memoria que se remonta a la época en que era un pillo, aunque no se remonta al hecho mismo de que era un pillo. El presidente de los Estados Unidos nació hace tanto tiempo que muchos de los amigos de su juventud han escalado altas posiciones políticas y militares sin el concurso de méritos personales.
Magia, s. Arte de convertir la superstición en moneda contante y sonante. Hay otras artes que sirven al mismo fin, pero el discreto lexicógrafo no las nombra.
Magnético, adj. Dícese de lo que sufre la influencia del magnetismo.
Magnetismo, s. Lo que ejerce influencia sobre algo magnético. Estas dos definiciones están condensadas de la obra de un millar de eminentes hombres de ciencia, que han arrojado sobre el tema una luz deslumbrante, con indecible progreso del conocimiento humano
Magnífico, adj. Dotado de esplendor o grandeza superiores a los que el espectador está habituado; por ejemplo, las orejas de un asno para un conejo, o la gloria de una luciérnaga para un simple gusano.
Magnitud, s. Tamaño. Como la magnitud es puramente relativa, nada es grande y nada es pequeño. Si todo lo que compone el universo aumentara su tamaño en un millar de diámetros, nada sería más grande que antes, pero si una sola cosa permaneciera igual, todas las otras serían más grandes de lo que fueron. Para un intelecto familiarizado con la relatividad de la magnitud y la distancia, los espacios y las masas del astrónomo no serían más impresionantes que las del microscopista. Al fin y al cabo, nadie nos asegura que el universo visible no sea una pequeña parte de un átomo, con sus iones componentes, flotando en el fluido vital (o en el éter luminífero) de un vasto animal. Posible mente las menudas criaturas que pueblan los corpúsculos de nuestra propia sangre experimenten la emoción debida al contemplar las impensables distancias que los separan.
Majestad, s. Condición y titulo de rey, considerados con justo desprecio por los Muy Eminentes Grandes Maestres, Grandes Cancilleres, e lmperiales Potentados de las antiguas y honorables órdenes de la América republicana.
Malechor, s. El principal factor en el progreso de la raza humana.
Malthusiano, adj. Relativo a Malthus y sus doctrinas. Malthus creía en la necesidad de limitar artificialmente la población, pero descubrió que eso no podía hacerse hablando. Uno de los exponentes más prácticos del malthusianismo fue Herodes de Judea, aunque todos los militares famosos han participado de esas ideas.
Malla (de baile). prenda del vestuario teatral destinada a reforzar con una particular publicidad el entusiasmo general del agente de prensa. Durante algún tiempo, la atención del público se desvió de esta prenda para concentrarse en la negativa de Miss Lillian Russell a usarla. Se hicieron muchas conjeturas sobre sus motivos, hasta que una actriz rival, Pauline Hall, sugirió –dando muestras de notable ingenio y reflexión– que la naturaleza no había dotado a Miss Russell de bellas piernas. El intelecto masculino no pudo aceptar esa teoría, pero la mera idea de que existiera una pierna femenina defectuosa era tan prodigiosamente original que figuró entre las mayores hazañas de la especulación filosófica. Es extraño que en toda esta controversia nadie haya pensado en atribuir a “pudor” la actitud de Miss Russell. La naturaleza de ese sentimiento no es muy bien comprendida en la actualidad, e incluso es difícil decir con el vocabulario que nos queda, de qué se trata. Recientemente, sin embargo, ha resucitado el estudio de las artes perdidas, y algunas de ellas se han recuperado. Esta es una época de renacimientos, y cabe esperar que el primitivo “rubor” sea rescatado de su escondite entre las tumbas de la antigüedad y devuelto al escenario en alas de un silbido.
Mamíferos, s. Familia de vertebrados cuyas hembras, en estado natural, amamantan a su cría, pero cuando se vuelven civilizadas e inteligentes la dan a la nodriza o usan el biberón.
Mamón, s. Dios de la religión que predomina en el mundo. Su templo principal se halla en la santa ciudad de Nueva York.
Maná, s. Alimento dado milagrosamente a los israelitas en el desierto. Cuando no lo recibieron más, se afincaron y labraron la tierra, fertilizándola, por regla general, con los cadáveres de sus primitivos ocupantes.
Manes, s. Partes inmortales de los griegos y romanos que morían.
Experimentaban un sordo malestar hasta que los cuerpos de donde habían exhalado se quemaban y enterraban. Después de esto, tampoco lograban sentirse particularmente felices.
Maniqueísmo, s. Antigua doctrina persa según la cual hay guerra incesante entre el Bien y el Mal. Cuando el Bien abandonó la lucha, los persas se pasaron a la oposición victoriosa.
Mano, s. Instrumento singular que se usa al extremo de un brazo humano, y que por lo general se encuentra metida en un bolsillo ajeno.
Maquinación, s. Método empleado por nuestros enemigos para anular nuestro declarado y honroso esfuerzo por hacer lo justo.
Marido, s. El que después de cenar debe encargarse de lavar el plato.
Mártir, s. Alguien que avanza hacia una muerte deseada siguiendo el camino de la menor repugnancia.
Más, adj. Grado comparativo de demasiado.
Masonería, s. Orden de ritual secreto, grotescas ceremonias y extravagantes ropas, a la que, tras su fundación por los artesanos de Londres bajo el reinado de Carlos II, han adherido los muertos de los pasados siglos, en incesante retroceso. Actualmente abarca todas las generaciones del hombre, de Adán acá, y está reclutando distinguidos adeptos entre los habitantes precreacionales del Caos y del Vacío. Informe. La orden fue creada en diferentes épocas por Carlomagno, Julio César, Ciro, Salomón, Zoroastro, Confucio, Thotmés y Buda. Sus emblemas y símbolos se han encontrado en las catacumbas de París y Roma, en las piedras del Partenón y la Gran Muralla China, entre los templos de Karnak y Palmira, y en las pirámides egipcias. El descubridor fue siempre un masón.
Matar, v. t. Crear una vacante sin designar un sucesor.
Matrimonio, s. Condición o estado de una comunidad formada por un amo, un ama y dos esclavos, todos los cuales suman dos.
Mausoleo, s. La última y más divertida locura de los ricos.
Mayonesa, s. Uno de los aderezos que usan los franceses en lugar de la religión del estado.
Maza, s. Bastón que en la función pública denota autoridad. Su forma, que es la de un pesado garrote, indica su propósito primitivo, que era calmar a los disidentes.
Meandro, s. Curva sinuosa. Toma su nombre de un río situado unas ciento cincuenta millas al sur de Troya, que cambia de curso para no oír a griegos y troyanos jactarse de sus hazañas.
Medalla, s. Pequeño disco de metal que se da en premio de virtudes, hazañas o servicios más o menos auténticos. A Bismarck le dieron una medalla por rescatar valerosamente a una persona que se ahogaba. Cuando le preguntaron el significado de la medalla, respondió: “A veces salvo vidas”. Otras veces hacía lo contrario.
Médico, s. Alguien a quien lanzamos nuestras súplicas cuando estamos enfermos, y nuestros perros cuando nos hemos curado.
Mendaz, adj. Aficionado a la retórica.
Mendigar, v. t. Pedir algo con intensidad proporcional a la creencia de que no será otorgado.
Mendigo, s. El que ha confiado en la ayuda de los amigos.
Menor, adj. Menos objetable.
Mente, s. Misteriosa forma de la materia segregada por el cerebro. Su principal actividad parece consistir en el esfuerzo por determinar su propia naturaleza, tentativa que parece fútil, puesto que la mente, para conocerse, no dispone de otra cosa que sí misma.
Metralla, s. Argumento que el futuro prepara en respuesta a las demandas del socialismo americano.
Metrópoli, s. Baluarte del provincialismo.
Mesmerismo, s. Nombre dado al Hipnotismo antes que empezara a vestir con elegancia, tuviera carruaje e invitara a cenar a la Incredulidad.
Mi, n. Caso objetable del pronombre personal de primera persona, que tiene tres casos: dominativo, objetable y opresivo. Cada uno de ellos es los otros dos.
Milagro, s. Acontecimiento inexplicable y extraño al orden natural, como ganar con un póker de ases y un rey contra un póker de reyes y un as.
Milenio, s. Feriado de mil años a cuyo término se clavará la tapa, con todos los reformistas adentro.
Ministro, s. Agente de un poder superior con una responsabilidad inferior. En diplomacia, funcionario enviado a un país extranjero como encarnación visible de la hostilidad de su soberano por ese país. El principal requisito para ser ministro es un grado de plausibilidad en la mentira apenas inferior al de un embajador.
Mío, adj. Lo que me pertenece, siempre que pueda apropiármelo.
Misericordia, s. Daga que en la guerra medieval usaba el infante para recordar a un caballero desmontado por su cabalgadura que él también era mortal.
Misericordia, s. Virtud que aman los delincuentes sorprendidos.
Miss, s. Título con que marcamos a las mujeres solteras para indicar que están disponibles en el mercado. Miss, Misses (Mrs.), y Mister (Mr.) me parecen las tres palabras más desagradables de la lengua inglesa, tanto por su sonido como por su sentido. Las dos primeras son una corrupción de “Mistress” y la tercera de “Master”. Mientras los demás títulos han sido abolidos en nuestro país, estos sobreviven para complicarnos la vida. Si fuera indispensable conservarlos, deberíamos ser coherentes y encontrar uno que designe al hombre soltero. Me atrevo a sugerir la palabra Mush ( abreviada Mh., (Mush significa harina de maíz).
Mitad, s. Una de las dos partes en que una cosa puede dividirse o considerarse dividida. En el siglo XIV teólogos y filósofos discutieron acaloradamente si la Omnisciencia podía partir un objeto en tres mitades; y el piadoso padre Aldrovinus rogó públicamente en la catedral de Rouen porque Dios demostrara la afirmativa de la proposición en alguna forma notable e inconfundible (preferiblemente, si le pluguiera, en el cuerpo de ese empedernido blasfemador, Manutius Procinus, quien sostenía la negativa). Procinus, sin embargo, fue preservado para morir de una mordedura de serpiente.
Mitología, s. Conjunto de creencias de un pueblo primitivo relativas a su origen, héroes y dioses, por oposición a la historia verdadera, que inventa más tarde.
Moda, s. Déspota a quien los sabios ridiculizan y obedecen.
Mojigata, s. Celestina que se oculta a espaldas de su conducta.
Molécula, s. Ultima e indivisible unidad de la materia. Se distingue del corpúsculo, que también es la última e indivisible unidad de la materia, por una semejanza más estrecha con el átomo que es, asimismo, la última e indivisible unidad de la materia. Las tres grandes teorías científicas de la estructura del universo son la molecular, la corpuscular y la atómica. Una cuarta postula, con Haeckel, la condensación o precipitación de la materia a partir del éter, cuya existencia es probada por esa condensación o precipitación. La corriente actual del pensamiento científico se inclina hacia la teoría de los iones. El ión difiere de la molécula, el corpúsculo y el átomo en el hecho de ser un ión. Una quinta teoría es sostenida por los idiotas, pero es dudoso que ellos sepan algo más sobre la materia que los otros.
Momia, s. Egipcio antiguo, usado antaño como remedio en todas las naciones civilizadas y que ahora provee al arte de un excelente pigmento. También resulta cómoda en los museos para satisfacer la vulgar curiosidad que distingue al hombre de los animales inferiores.
Mónada, s. Ultima e indivisible unidad de la materia (ver Molécula). Según Leibniz, y en la medida en que él parece dispuesto a ser comprendido, la mónada tiene cuerpo sin volumen, y mente sin manifestación; Leibniz la reconoce gracias a la facultad innata de la reflexión y ha fundado sobre la mónada una teoría del universo, que ella soporta sin resentimiento, porque es una dama. Pequeña como es, la mónada contiene todas las potencialidades necesarias para convertirse en un filósofo alemán de primera categoría. No confundir la mónada con el microbio o el bacilo; pertenece a una especie muy diferente, como lo demuestra un buen microscopio al no poder detectarla.
Monarca, s. Persona que se ocupa de reinar. Antiguamente el monarca era el único amo, como lo indica la etimología de la palabra y como aprendieron, a costa de sí mismos, muchos súbditos. En Rusia y Oriente el Monarca retiene todavía una considerable influencia en los asuntos públicos y en el destino final de las cabezas humanas, pero en Europa Occidental la administración pública corre por cuenta de los ministros, mientras el monarca reflexiona sobre el destino de su propia cabeza.
Mono, s. Animal arbóreo que se instala en los árboles genealógicos.
Monosilábico, adj. Dícese del idioma compuesto de palabras de una sola sílaba, para uso de bebes literarios que nunca se cansan de expresar, mediante un adecuado gugu, el placer que les causa ese alimento insípido. Las palabras monosilábicas son por lo común sajonas, es decir el idioma de un pueblo bárbaro, desprovisto de ideas que sólo puede experimentar sentimientos y emociones elementales.
Monseñor, s. Alto título eclesiástico, en cuyas ventajas no reparó el fundador de nuestra religión.
Monumento, s. Estructura destinada a conmemorar algo que no necesita conmemoración o no puede ser conmemorado. Como dijo el poeta. “Los huesos de Agamenón son ofrecidos en espectáculo, mientras su regio monumento yace en ruinas”. Pero la fama de Agamenón no es afectada por eso. La costumbre monumentaria alcanza sus “reductiones ad absurdum” en los monumentos “a los muertos desconocidos”, que perpetúan la memoria de aquellos que no han dejado memoria.
Moral, adj. Conforme a una norma de derecho local y mudable. Cómodo.
Dícese que existe en el Este una cadena de montañas y que a un lado de ella ciertas conductas son inmorales, pero que del otro lado son tenidas en alta estima; esto resulta muy ventajoso para el montañés, porque puede bajar ora de un lado, ora del otro, y hacer lo que le plazca, sin ofensa.
(“Meditaciones de Gooke”).
Muerto, adj. Dícese de lo que ha concluido el trabajo de respirar; de lo que ha acabado para todo el mundo; de lo que ha llevado hasta el fin una enloquecida carrera; y de lo que al alcanzar la meta de oro, ha descubierto que era un simple agujero.
Mujer, s. Animal que suele vivir en la vecindad del Hombre, que tiene una rudimentaria aptitud para la domesticación. Algunos de los zoólogos más viejos le atribuyen cierta docilidad vestigial adquirida en una antigua época de reclusión, pero los naturalistas del postfeminismo, que no saben nada de esa reclusión, niegan semejante virtud y declaran que la mujer no ha cambiado desde el principio de los tiempos. La especie es la más ampliamente distribuida de todas las bestias de presa; infecta todas las partes habitables del globo, desde las dulces montañas de Groenlandia hasta las virtuosas playas de la India. El nombre que se le da popularmente (mujer lobo) es incorrecto, porque pertenece a la especie de los gatos. La mujer es flexible y grácil en sus movimientos, especialmente Ia variedad norteamericana (Felis pugnans), es omnívora, y puede enseñársele a callar.
Mulato, s. Hijo de dos razas, que se avergüenza de ambas.
Multitud, s. Muchedumbre. Fuente de sabiduría y virtud políticas. En una república, objeto de adoración del estadista. “En una multitud de consejeros está la sabiduría”, dice el proverbio. Si muchos hombres de igual sabiduría individual resultan más sabios que cualquiera de ellos, debe ser que adquieren ese exceso de sabiduría por el simple hecho de reunirse. ¿De dónde viene? Evidentemente, de ninguna parte. Lo mismo valdría decir que una cadena de montañas es más alta que las montañas individuales que la componen. Una multitud es tan sabia como el más sabio de sus miembros, siempre que éste sea obedecido; de lo contrario es tan necia como el más necio entre ellos.
Murmurar, v. t. Decir cómo encuentra uno a otro cuando el otro no puede encontrarlo a uno.
Mustang, s. Caballo indócil de las planicies occidentales. En la sociedad británica, esposa norteamericana de un noble inglés.
N
Nacimiento, s. Primero y más terrible de todos los desastres. Sobre su naturaleza, hay distintas opiniones. Cástor y Pólux nacieron de un huevo. Pallas, de un cráneo. Galatea, de un bloque de piedra, Peresilis, autor del siglo X, asegura que brotó del suelo donde un sacerdote había derramado agua bendita. Es sabido que Arimaxus surgió de un agujero hecho por un rayo en la tierra. Leucomedón era hijo de una caverna en el Monte Etna, y yo personalmente he visto a un hombre salir de una bodega.
Nariz, s. Ultimo puesto avanzado de la cara. Getius, cuyos escritos son anteriores a la era del humor, observó que todos los grandes conquistadores tienen grandes narices, y pensó que la nariz era el órgano de la sujeción. Se ha observado que la nariz de alguien nunca se siente tan feliz como cuando está metida en los asuntos de otro; de aquí infieren algunos fisiólogos que la nariz carece del sentido del olfato.
Néctar, s. Bebida que consumían los dioses en los banquetes olímpicos. El secreto de su preparación se ha perdido, pero los modernos habitantes de Kentucky creen saber cuál era su ingrediente principal.
Negativa, s. Acción de no dar lo que se pide; verbigracia, cuando una anciana solterona niega su mano a un pretendiente rico y buen mozo; un concejal, una concesión importante a una corporación; un sacerdote, la absolución a un rey impenitente; etcétera. Las negativas se gradúan en una escala descendente de finalidad, a saber: 1a negativa absoluta, la negativa condicional, la negativa de sondeo y la negativa femenina, que algunos casuistas llaman negativa afirmativa.
Negro, s. “Piece de résistance” en el problema político norteamericano. Los republicanos lo representan por la letra n y llegan a la siguiente ecuación: “Supongamos que n = hombre blanco”. La fórmula, sin embargo, parece dar un resultado insatisfactorio.
Nepotismo, s. Práctica que consiste en designar a la propia abuela para un cargo público, por el bien del partido.
Newtoniano, adj. Perteneciente a la filosofía del universo inventada por Newton, quien descubrió que una manzana siempre termina por caer al suelo, aunque no pudo explicar por qué. Sus sucesores y discípulos han progresado tanto que son capaces de decir cuándo.
Nihilista, s. Ruso que niega la existencia de todo, menos de Tolstoi. El jefe de esta escuela es Tolstoi.
Niñez, s. Período de la vida humana intermedio entre la idiotez de la primera infancia y la locura de la juventud, a dos pasos del pecado de la adultez, y a tres del remordimiento de la ancianidad.
Nirvana, s. En la religión budista, estado de aniquilamiento agradable, otorgado a los sabios, particularmente a los que son lo bastante sabios para comprenderlo.
Noble, s. Invención provista por la naturaleza para que las doncellas norteamericanas adineradas y ambiciosas puedan incurrir en distinción social y padecer la “high life”.
No Combatiente, s. Un cuáquero muerto.
Notoriedad, s. Fama de nuestro adversario en la lucha por un cargo público. El tipo de renombre más accesible y aceptable para la mediocridad. Escala de jacob que conduce a un escenario de vodevil, con ángeles que suben y bajan.
Noúmeno, s. Lo que existe, por oposición a lo que, meramente pareciendo existir, recibe el nombre de fenómeno. El noúmeno es bastante difícil de localizar; sólo puede ser aprehendido mediante un proceso de razonamiento… que es un fenómeno. No obstante, el descubrimiento y exposición del noúmeno abre un amplio campo para lo que llama Lewis “la interminable variedad y excitación del pensamiento filosófico”. ¡Viva pues el noúmeno!
Novela, s. (En inglés, romance, novela de aventuras más o menos fantásticas. por oposición a “novel”, novela realista ). Cuento inflado. Especie de composición que guarda con la literatura la misma relación que el panorama guarda con el arte. Como es demasiado larga para leer de un tirón, las impresiones producidas por sus partes sucesivas son sucesivamente borradas, como en un panorama. La unidad, la totalidad del efecto, es imposible porque aparte de las escasas páginas que se leen al final, todo lo que queda en la mente es el simple argumento de lo ocurrido antes. La novela realista es al relato fantástico lo que la fotografía es a la pintura. Su principio básico, la verosimilitud, corresponde a la realidad literal de la fotografía, y la ubica dentro del periodismo; mientras que la libertad del relato fantástico no tiene más límites que la imaginación del narrador. Los tres principios esenciales del arte literario son imaginación, imaginación e imaginación. El arte de escribir novelas, en la medida en que pudo llamarse arte, ha muerto hace mucho en todo el mundo, salvo en Rusia, donde es nuevo. Paz tengan sus cenizas… algunas de las cuales aún se venden mucho.
Novela fantástica, s. Obra de ficción que no rinde pleitesía al Dios de las Cosas que Son. En la novela, el pensamiento del escritor está atado a la verosimilitud, como un caballo al palenque, pero en la novela fantástica se pasea a voluntad por todo el reino de la imaginación, libre, sin ley, sin rienda ni freno. Nuestro novelista es una pobre criatura (como diría Carlyle), un simple reportero. Puede inventar los personajes y la trama, pero no imaginar algo que no pueda ocurrir, aunque toda su narración sea una candorosa mentira. Por qué se impone esta dura condición y “arrastra a cada paso una cadena cada vez más larga”, que él mismo ha forjado, es algo que tratará de explicarnos en diez volúmenes, sin iluminar en absoluto su negra y absoluta ignorancia en la materia. Hay grandes novelas, porque grandes escritores han desperdiciado su talento para escribirlas, pero lo cierto es que la ficción más fascinante que existe sigue siendo “Las mil y Una Noches”.
Noviembre, s. Décimoprimer duodécimo del tedio.
O
O bien,modo, adv. O mal.
Observatorio, s. Lugar donde los astrónomos disuelven en conjeturas las adivinanzas de sus predecesores.
Obsoleto, adj. Lo que ya no usan los tímidos. Se aplica principalmente a las palabras. La palabra que cualquier diccionario califica como obsoleta se convierte en objeto de terror para el escritor necio, pero si es una palabra buena y no tiene equivalente moderno igualmente bueno, la usará el buen escritor. En realidad, la actitud de un escritor hacia las palabras “obsoletas” es un índice de su capacidad literaria tan bueno como cualquier otro, salvo el carácter de su obra.
Obstinado, adj. Inaccesible a la verdad, tal como se manifiesta en el esplendor y la fuerza de nuestras creencias. El prototipo popular de la obstinación es la mula, animal muy inteligente.
Ocasional, adj. Dícese de lo que nos aflige con mayor o menor frecuencia. No es el caso de los “versos ocasionales”, que nos afligen con regularidad –y con más crueldad que otras clases de versos– en los aniversarios y otras celebraciones.
Occidente, s. Parte del mundo situada al oeste (o al este) de Oriente. Está habitada principalmente por Cristianos, poderosa subtribu de los Hipócritas, cuyas principales industrias son el asesinato y la estafa, que disfrazan con los nombres de “guerra” y “comercio”. Esas son también las principales industrias de Oriente.
Océano, s. Extensión acuática que ocupa dos tercios del mundo hecho para el hombre, que casualmente carece de branquias.
Ociosidad, s. Granja modelo donde el diablo experimenta las semillas de nuevos pecados y promueve el crecimiento de los vicios básicos.
Odio, s. Sentimiento cuya intensidad es proporcional a la superioridad que lo provoca.
Ofensivo, adj. Lo que produce emociones o sensaciones desagradables, como el avance de un ejército hacia su enemigo.
–¿Usted cree que el enemigo ha usado una táctica ofensiva? — preguntó el rey.
–¡Por cierto!–replicó el general defraudado– ¡Los malditos no han querido salir de su trinchera!
Oleaginoso, adj. Aceitoso, resbaladizo, escurridizo. Disraeli en cierta oportunidad describió los modales del obispo Wilberforce como “untuosos, oleaginosos, saponíficos”. A partir de entonces el buen prelado fue conocido como Sam el Jabonoso. Para cada hombre, existe en el vocabulario una palabra capaz de pegársele como una segunda piel. Sus enemigos no tienen más que encontrarla.
Olímpico, adj. Relativo a una montaña de Tesalia, antaño habitada por los dioses, y ahora depósito de diarios amarillos, botellas de cerveza y destripadas latas de sardinas que atestiguan la presencia del turista y de su apetito.
Olvido, s. Estado en que los malos cesan de luchar y los tristes reposan. Eterno basurero de la fama. Cámara fría de las más altas esperanzas.. Lugar donde los autores ambiciosos reencuentran sus obras sin orgullo, y a sus superiores sin envidia. Dormitorio desprovisto de reloj despertador.
Ópera, s. Espectáculo que representa la vida en otro mundo cuyos habitantes no tienen más idioma que el canto, más movimiento que el ademán y más postura que la actitud. Toda actuación teatral es simulación y la palabra simulación deriva de simio, o mono; pero en la ópera el actor toma por modelo al Simia audibilis (o Pithecanthropos stentor), es decir al mono que aúlla.
Opio, s. Puerta que no está cerrada con llave en la prisión de la Identidad. Conduce al patio de la cárcel.
Oponer, v. Ayudar con obstrucciones y objeciones.
Oportunidad, s. Ocasión favorable para atrapar un desengaño.
Oposición, s. En política, el partido que impide que el gobierno se desenfrene, desjarretándolo. El rey de Ghargarou, que había estado en el extranjero para estudiar la ciencia del gobierno, designó a un centenar de sus súbditos más gordos miembros de un parlamento que debía legislar sobre la recaudación de impuestos. A cuarenta de ellos los nombró Partido de la Oposición y dispuso que su Primer Ministro los instruyera cuidadosamente en la tarea de oponerse a toda iniciativa regia. Sin embargo, el primer proyecto puesto a votación fue aprobado por unanimidad. Muy descontento, el rey lo vetó, informando a los miembros de la Oposición que si volvían a hacer eso, pagarían con la cabeza. En el acto, los cuarenta opositores se hicieron el harakiri.
–¿Y ahora? –preguntó el rey– Es imposible mantener las instituciones liberales sin un partido de Oposición.
–Esplendor del Universo –replicó el Primer Ministro–, es cierto que esos perros de las tinieblas ya no tienen sus credenciales, pero no todo está perdido. Confía el asunto a este gusano del polvo. Seguidamente el Primer Ministro hizo embalsamar y rellenar de paja los cadáveres de los opositores de Su Majestad y los clavó a las bancas legislativas. En lo sucesivo, cada ley fue aprobada con cuarenta votos en contra, y la nación prosperó. Pero un día el ejecutivo remitió un proyecto de impuesto a las verrugas y fue derrotado, porque a nadie se le había ocurrido clavar también a sus bancas a los legisladores oficialistas… Esto enfureció tanto al rey, que el Primer Ministro fue ejecutado, el parlamento disuelto con una batería de artillería, y el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo desapareció de Ghargarou para siempre.
Optimismo, s. Doctrina o creencia de que todo es hermoso, inclusive lo que es feo; todo es bueno, especialmente lo malo; y todo está bien dentro de lo que está mal. Es sostenida con la mayor tenacidad por los más acostumbrados a una suerte adversa. La forma más aceptable de exponerla es con una mueca que simula una sonrisa. Siendo una fe ciega, no percibe la luz de la refutación. Enfermedad intelectual, no cede a ningún tratamiento, salvo la muerte. Es hereditaria, pero afortunadamente no es contagiosa.
Optimista, s. Partidario de la doctrina de que lo negro es blanco. En cierta oportunidad un pesimista pidió auxilio a Dios. Ah –dijo Dios–, tú quieres que yo te devuelva la esperanza, la alegría.
–No –replicó el pesimista–. Me bastaría si crearas algo que las justificara.
–El mundo ya está todo creado –repuso Dios–, pero te olvidas de algo: la mortalidad del optimista.
Oratoria, s. Conspiración entre el lenguaje y la acción para defraudar al entendimiento. Tiranía atenuada por la taquigrafía.
Ordenado, adj. Sujeto al orden, como un sedicioso colgado de un farol.
Ostra, s. Molusco viscoso que los hombres civilizados tienen la audacia de comer sin quitarle las entrañas. Las valvas suelen darse a los pobres.
P
Paciencia, s. Forma menor de la desesperación, disfrazada de virtud.
Pagano, s. Ser descarriado que incurre en la locura de adorar lo que puede ver y sentir.
Palacio, s. Residencia bella y costosa, particularmente la de un gran funcionario. La residencia de un alto dignatario de la Iglesia se llama palacio; la del fundador de su religión se llamaba pajar o pesebre. El progreso existe.
Palillos de incienso. Pajuelas que queman los chinos, en el ejercicio de sus payasadas paganas, imitando ciertos ritos sagrados de nuestra santa religión.
Palma, s. Arbol. Una de sus variedades más difundidas y más asiduamente cultivadas es la “palma pruriginosa” (Palma hominis). Este noble vegetal exuda una especie de goma invisible, que puede detectarse aplicando a la corteza una moneda de oro o de plata. El metal se adhiere con notable tenacidad. Los frutos de la palma pruriginosa son tan amargos e insatisfactorios, que un porcentaje considerable suelen regalarse en forma de “beneficencia”.
Pandemonium, s. Literalmente, Lugar de Todos los Demonios. La mayoría de ellos han ido a refugiarse en la política y las finanzas, y el lugar se usa ahora como salón de conferencias del Reformador Vocinglero. Cuando son perturbados por su voz, los antiguos ecos clamorean apropiadas respuestas que halagan mucho su orgullo.
Panegírico, s. Elogio de una persona que tiene las ventajas del dinero o del poder; o que ha tenido la deferencia de morirse.
Pantalón, s. Prenda que cubre la parte inferior del adulto civilizado de sexo masculino. Es de forma tubular y no posee goznes en los puntos de flexión. Se supone que fue inventado por un humorista.
Panteísmo, s. La doctrina de que todo es Dios, por oposición a la doctrina de que Dios es todo.
Pantomima, s. Representación teatral en que se narra una historia sin hacer violencia al lenguaje. Es la forma menos desagradable de acción dramática.
Pañuelo, s. Pequeño cuadrado de seda o de hilo, que se usa para varias funciones innobles alrededor de la cara, y resulta especialmente útil en los velatorios para resaltar la ausencia de lágrimas. El pañuelo es de invención reciente; nuestros antepasados, que no lo conocían, usaban la manga. Cuando Shakespeare lo introduce en “Otelo”, incurre en un anacronismo: Desdémona se limpiaba la nariz con las faldas, mientras que el doctor Walker y otros reformadores de nuestros días lo hacen con los faldones de la levita —prueba de que las revoluciones a veces retroceden.
Paraíso, s. Lugar donde los malvados cesan de perturbarnos hablando de sus asuntos personales, y los buenos escuchan con atención mientras exponemos los nuestros.
Pasado, s. Pequeña fracción de la eternidad de la que tenemos un leve y lamentable conocimiento. Una línea móvil llamada Presente lo separa de un período imaginario llamado Futuro. Estas dos grandes porciones de la Eternidad una de las cuales borra continuamente a la otra, son eternamente distintas. Una está oscurecida por la pena y el desengaño, la otra iluminada por la prosperidad y la alegría. El Pasado es la región de los sollozos, el Futuro, el reino del canto. En uno se acurruca la Memoria, vestida con un sayal, la cabeza cubierta de ceniza, musitando plegarias penitenciales; en la luz solar del otro vuela la Esperanza llamándonos a los templos del éxito y los pabellones del placer. Sin embargo, el Pasado es el Futuro de ayer, el Futuro es el Pasado de mañana. Son una misma cosa: el conocimiento y el sueño.
Pasaporte, s. Documento que se inflige traidoramente a un ciudadano que sale de su país, denunciándolo como extranjero y exponiéndolo al ultraje y la reprobación.
Pasatiempo, s. Artificio para la representación de “misterios” en que el principal actor es trasladado al cielo. En los Estados Unidos, el patíbulo es notable por la cantidad de personas que escapan a él.
Patriota, s. El que considera superiores los intereses de la parte a los intereses del todo. Juguete de políticos e instrumento de conquistadores.
Patriotismo, s. Basura combustible dispuesta a arder para iluminar el nombre de cualquier ambicioso. En el famoso diccionario del doctor Johnson, el patriotismo se define como el último recurso de un pillo. Con el respeto debido a un lexicógrafo ilustre, aunque inferior, sostengo que es el primero.
Pavo, s. Ave de gran tamaño cuya carne, al ser comida en ciertos aniversarios religiosos, tiene la singular propiedad de testimoniar devoción y gratitud.
Paz, s. En política internacional, época de engaño entre dos épocas de lucha.
Peatón, s. Para un automóvil, parte movediza (y audible) del camino.
Pedigré, s. Parte conocida del camino que conduce de un antepasado arbóreo con una vejiga natatoria, a un descendiente urbano con un cigarrillo.
Peligro, s. Bestia salvaje que el hombre desprecia cuando está dormida, y de la que huye cuando despierta.
Pena capital, s. Castigo de cuya justicia y eficacia dudan muchas personas dignas, inclusive los asesinos.
Pérdida, s. Privación de lo que teníamos, o de lo que no teníamos. Así, se dice de un candidato derrotado que “perdió la elección”; o del eminente poeta Gilder que “perdió la chaveta”.
Peregrino, s. Viajero a quien se toma en serio. Padre Peregrino: aquél que abandonó Europa en 1620 porque no lo dejaban cantar salmos con la nariz, y viajó en pos de ese órgano hasta Massachussetts, donde pudo personificar a Dios según los dictados de su conciencia.
Pereza, s. Injustificada dignidad de modales en una persona de baja categoría.
Perfección, s. Estado o cualidad imaginarios que se distinguen de lo real por un elemento llamado excelencia. Atributo de los críticos. El director de una revista inglesa recibió una carta que criticaba sus opiniones y su estilo, firmada “Perfección”. Rápidamente garabatea al pie: “No estoy de acuerdo con usted” y se la remitió a Matthew Arnold.[escritor inglés (1822-1888) definió la cultura como la busca de la perfección]
Peripatético, adj. Que camina de aquí para allá. Relativo a la filosofía de Aristóteles quien, al exponerla, caminaba de un lado a otro, para eludir las objeciones de sus discípulos. Precaución innecesaria, ya que ellos ignoraban el tema tanto como él.
Perogrullada, s. Elemento fundamental y gloria insigne de la literatura popular. Un pensamiento que ronca en palabras que humean. Sabiduría de un millón de necios en boca de un tonto. Sentimiento fósil en roca artificial. Moraleja sin fábula. Todo lo que es mortal de una verdad fenecida. Pocillo de moralina y leche. Rabadilla de un pavo real desplumado. Medusa que se marchita al borde del mar del pensamiento.Cacareo que sobrevive al huevo. Epigrama desecado.
Perorata, s. Explosión de un cohete oratorio. Encandila, mas para un observador de nariz apropiada, su rasgo distintivo es el olor de las distintas clases de pólvora con que ha sido preparada.
Perro, s. Especie de Divinidad adicional o suplementaria, destinada a recibir el excedente del fervor religioso del mundo. Este Ser Divino, en algunas de sus encarnaciones más pequeñas y sedosas, ocupa en el corazón de la Mujer el lugar a que ningún hombre aspira. El Perro es una supervivencia, un anacronismo. No trabaja, ni hila, pero Salomón en toda su gloria jamás yació todo el día en una estera, engordando al sol, mientras su amo trabajaba para poder comprar un ocioso meneo de la cola salomónica y una mirada de tolerante reconocimiento
Perseverancia, s. Virtud interior que permite al mediocre alcanzar un éxito sin gloria.
Pesimismo, s. Filosofía impuesta al observador por el desalentador predominio del optimista, con su esperanza de espantapájaros y su abominable sonrisa.
Piano, s. Utensilio de salón para domar al visitante impenitente.
Se hace funcionar deprimiendo las teclas y el espíritu de los oyentes.
Picota, s. Artificio mecánico para infligir distinción personal, prototipo del moderno periódico dirigido por personas de austera virtud y vida intachable.
Piel roja, s. Indio norteamericano cuya piel no es roja, al menos por afuera.
Pillo, s. Tonto considerado bajo otro aspecto. Hombre cuyas cualidades, preparadas para la exhibición como una caja de fresas en un mercado –las mejores arriba– han sido abiertas del lado que no corresponde. Un caballero al revés.
Pintura, s. Arte de proteger de la intemperie superficies planas, y de exponerlas a los críticos.
Piratería, s. Comercio sin los pañales de la fantasía, tal como Dios lo hizo.
Pirronismo, s. Antigua filosofía, que toma el nombre de su inventor.
Predicaba una absoluta incredulidad en todo, salvo el pirronismo. Esa última incredulidad ha sido agregada por sus expositores modernos.
Placer, s. La forma menos detestable del tedio.
Plaga, s. En la antigüedad, castigo colectivo infligido a los inocentes para iluminar a sus gobernantes, como en el caso muy conocido de Faraón el Inmune. Las plagas que nos azotan hoy no son felizmente otra cosa que la manifestación casual de una Naturaleza perversa, pero insensata.
Plagiar, s. Asumir el pensamiento o el estilo de otro escritor, a quien uno jamás ha leído.
Plagio, s. Coincidencia literaria entre una prioridad carente de mérito y una posterioridad honorable.
Planear, v t. Preocuparse por el mejor método de conseguir un resultado casual.
Platónico, adj. Relativo a la filosofía de Sócrates. Amor platónico es el nombre que dan los tontos al afecto entre una incapacidad y una helada.
Plebeyo, s. Romano antiguo que en la sangre de su país no manchaba nada más que las manos. A diferencia del patricio, que era una solución saturada.
Plebiscito, s. Votación popular para establecer la voluntad del amo.
Pleito, s. Máquina en la que se entra en forma de cerdo y se sale en forma de salchicha.
Plenipotenciario, adj. Provisto de plenos poderes. Un ministro plenipotenciario es un diplomático a quien se otorga absoluta autoridad con la condición de que nunca la ejerza.
Pleonasmo, s. Ejército de palabras que escolta a un sargento de pensamiento.
Plomo, s. Metal pesado, de color gris azulado, que se usa mucho para dar estabilidad a los amantes livianos, particularmente a los que aman mujeres ajenas. El plomo es también muy útil como contrapeso de un argumento tan sólido que inclina la balanza de la discusión hacia el lado del adversario. Un hecho interesante en la química de la controversia internacional, es que en el punto de contacto de dos patriotismos, el plomo se precipita en grandes cantidades.
Pluma, s. Implemento de tortura producido por un ganso, y generalmente usado por un asno. La pluma de acero es usada por el mismo eterno Personaje.
Pobreza, s. Lima para que claven los dientes las ratas de la reforma. El número de planes para abolirla iguala al de reformadores que la padecen más el de filósofos que la ignoran. Sus víctimas se distinguen por la posesión de todas las virtudes, y por su fe en líderes que quieren conducirlas a una prosperidad donde creen que esas virtudes son desconocidas.
Policía, s. Fuerza armada destinada a asegurar la protección al expolio.
Poligamia, s. Capilla de expiación provista de varios reclinatorios penitenciales, a diferencia de la monogamia, que sólo tiene uno.
Política, s. Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho privado.
Político, s. Anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita la cola, suele confundirse y creer que tiembla el edificio. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo.
Pólvora, s. Medio que emplean las naciones civilizadas para arreglar disputas que podrían volverse molestas si no se las resolviera. La mayoría de los autores atribuyen la invención de la pólvora a los chinos, aunque sin pruebas convincentes. Milton dice que fue inventada por el diablo para dispersar a los ángeles, y esta opinión parece sustentada por la escasez de ángeles. Además, cuenta con la entusiasta aprobación del Honorable James Wilson, secretario de Agricultura. El secretario Wilson se interesó en la pólvora a raíz de un incidente que ocurrió en la granja experimental del gobierno en el distrito de Columbia. Un dia, hace varios años, un miserable que no tenía el menor respeto por las grandes dotes personales del secretario, le regaló un saquito de pólvora, diciéndole que eran semillas de “Stridosus Instantaneus”, cereal patagónico de gran valor comercial y admirablemente adaptado a ese clima, y aconsejándole sembrarlo a lo largo de un surco. El buen secretario puso manos a la obra, y ya había trazado un continuo reguero a lo largo de un campo de diez acres, cuando le hizo volver la cabeza un grito del generoso donante que, acto seguido, dejó caer una cerilla sobre el extremo del reguero. El contacto con la tierra había humedecido algo la pólvora, pero aun así el asombrado funcionario se vio perseguido por una alta columna de fuego y humo que avanzaba ferozmente. Se quedó un momento paralizado y mudo, pero en seguida recordó una cita previa y, dejando todo, se ausentó con celeridad tan sorprendente que quienes lo vieron lo tomaron por un rayo que atravesaba siete aldeas, negándose a detenerse bajo ningún pretexto.
–Santo Dios, ¿qué es eso? –exclamó el ayudante de un agrimensor, haciendo visera con una mano y contemplando aquel bólido agrícola que bisecaba el horizonte visible.
–Eso –dijo el agrimensor observando despreocupadamente el fenómeno y volviendo a centrar la atención en su teodolito– es el meridiano de Washington.
Populista, s. Patriota fósil del primitivo período agrícola, que suele encontrarse en los antiguos yacimientos de piedra jabón rojiza, en el estado de Kansas; caracterizado por una envergadura poco común de las orejas que, según algunos naturalistas, le permitían volar, aunque los profesores Morse y Whitney observan ingeniosamente que, en ese caso, habría ido a otra parte. En el pintoresco idioma de la época, del que nos han llegado algunos fragmentos, era conocido como “el problema de Kansas. (El populismo de origen campesino tuvo cierta fuerza en Kansas a fines del siglo pasado.)
Portátil, adj. Expuesto a propiedad mutable merced a vicisitudes de la posesión.
Portugueses, s. Especie de gansos nativos de Portugal. Prácticamente carecen de plumas y no son muy comestibles, aun aderezados con ajo.
Poseso, adj. Trastornado por un espíritu maligno, como los cerdos de Gadarene y otros críticos. La posesión demoníaca era antaño más frecuente que ahora. Arasthus nos habla de un campesino que era ocupado por un demonio diferente cada día de la semana, y el domingo por dos. Se los veía a menudo, siempre caminando a su sombra, pero finalmente fueron expulsados por el notario de la aldea, que era un santo varón; cierto es que con ellos desapareció también el campesino, pues se lo llevaron. Un demonio expulsado de una mujer por el Arzobispo de Rheims corrió por las calles, perseguido por un centenar de personas hasta llegar a campo abierto donde dio un brinco más alto que el campanario de una iglesia y escapó convertido en pájaro. Un capellán del ejército de Cromwell exorcisó a un soldado arrojándolo al agua, donde su demonio salió a la superficie. No ocurrió lo mismo, infortunadamente, con el soldado.
Positivismo, s. Filosofía que niega nuestro conocimiento de lo Real y afirma nuestra ignorancia de lo Aparente. Su exponente más largo es Comte; el más ancho, Mill, y el más espeso, Spencer.
Posteridad, s. Tribunal de apelaciones que anula el juicio de los contemporáneos de un autor popular, a iniciativa del más oscuro de sus competidores.
Potable, s. Apto para beber. Se dice que el agua es potable, y algunos llegan a declararla nuestra bebida natural, aunque sólo la encuentren agradable cuando padecen de esa dolencia recurrente llamada sed que se cura con el agua. En todas las épocas y países (salvo los menos civilizados) el hombre ha desplegado el máximo de ingenio en la invención de sustitutos del agua. Sostener que esta aversión general por ella no se basa en el instinto de conservación de la raza, es ser poco científico, y sin la ciencia somos como las culebras y los sapos.
Potro (de tormento).Implemento argumentativo muy usado antaño para inducir a los devotos de un credo falso a que abrazaran la fe viviente. El potro nunca tuvo mucha eficacia como señuelo de infieles y actualmente ha caído en el desprestigio popular.
Preadánico, s. Miembro de una raza experimental y aparentemente insatisfactoria que precedió a la Creación y vivió en condiciones difíciles de concebir. Melsius cree que habitaban el “Vacío” y que estuvieron a mitad de camino entre los peces y las aves. Poco se sabe de ellos salvo que proveyeron a Caín de una esposa y a los teólogos de una controversia.
Precedente, s. En jurisprudencia decisión, regla o práctica previas que en ausencia de una ley definida cobran el vigor y la autoridad que al juez se le ocurra darles, cosa que simplifica grandemente su tarea de hacer lo que le plazca. Como hay precedentes para todo le bastará ignorar los que contrarían su interés y acentuar los que favorecen su deseo. La invención del precedente eleva el proceso del nivel inferior de una ordalía fortuita a la noble condición de un arbitraje caprichoso.
Precio, s. Valor más una suma razonable por el desgaste que sufre la conciencia al exigirlo.
Precipitación, s. Prisa de los torpes.
Predestinación, s. Doctrina de que todo ocurre según un programa. No debe confundirse con la doctrina de la predeterminación que dice que todas las cosas están programadas pero no afirma que ocurran, pues eso está apenas implicado en otras doctrinas de las que ésta deriva. La diferencia es lo bastante grande como para haber inundado a la Cristiandad de tinta y no hablemos de sangre. Si uno distingue perfectamente entre ambas doctrinas y cree con fervor en las dos puede llegar a salvarse, salvo que ocurra lo contrario.
Predeterminación, s. Esta palabra parece fácil de definir, pero cuando pienso que piadosos y eruditos teólogos se han pasado largas vidas explicándola y han escrito bibliotecas enteras para explicar sus explicaciones; cuando recuerdo que la diferencia entre predeterminación y predestinación dividió a las naciones y originó sangrientas batallas; que se han gastado caudales millonarios para probar y refutar su compatibilidad con el libre albedrío y con la eficacia de la oración y de la vida religiosa; cuando contemplo esos hechos atroces en la historia del mundo, me quedo abrumado ante el formidable problema de esta definición, bajo los ojos espirituales temiendo contemplar su portentosa magnitud, me descubro reverentemente, y con toda humildad remito al lector a Su Eminencia el Cardenal Gibbons y su Ilustrísima el obispo Potter.
Predilección, s. Etapa preparatoria del desengaño.
Preexistencia, s. Factor no tenido en cuenta en la creación.
Preferencia, s. Sentimiento o estado de ánimo inducido por la creencia errónea de que una cosa es mejor que otra.
Un filósofo antiguo estaba convencido de que la vida no es mejor que la muerte. Un discípulo le preguntó por qué, entonces, no se suicidaba.
–Porque la muerte no es mejor que la vida –respondió el filósofo– Pero es más larga.
Prehistórico, adj. Perteneciente a un período primitivo y a un museo. Anterior al arte y práctica de perpetuar falsedades.
Prejuicio, s. Opinión vagabunda sin medios visibles de sostén.
Prelado, s. Dignatario eclesiástico dotado de un grado superior de santidad y de un gordo estipendio. Miembro de la aristocracia celestial. Caballero de Dios.
Prerrogativa, s. Derecho de un soberano a obrar mal.
Presagio, s. Señal de que algo ocurrirá si no ocurre nada.
Presbiteriano, s. Alguien convencido de que todas las autoridades de la Iglesia deberían llamarse presbíteros.
Presentable, s. Abominablemente ataviado según la moda del lugar y la época. En Boorioboola Gha un hombre está presentable en ocasiones de gala si lleva el abdomen pintado de azul brillante y usa una cola de vaca; en Nueva York puede, si lo desea, prescindir de la pintura, pero al caer la noche debe llevar dos colas hechas de lana de oveja y teñidas de negro.
Presentación, s. Ceremonia social inventada por el demonio para gratificar a sus siervos y atormentar a sus enemigos. La presentación alcanza su desarrollo más perverso en los Estados Unidos y, de hecho, guarda estrecha relación con nuestro sistema político. Puesto que cualquier norteamericano es igual a otro norteamericano, se deduce que cualquiera tiene el derecho de conocer a cualquiera, lo que implica el derecho a ser presentado sin previa solicitud ni permiso. La Declaración de Independencia debería estar redactada así: “Sostenemos que estas verdades son evidentes de por sí: que todos los hombres son creados iguales; que el Creador lo ha dotado de ciertos derechos inalienables; que entre ellos se cuenta la vida, y el derecho a arruinar la vida de otro rodeándolo de incalculables conocidos; la libertad, y en particular la libertad de presentar unas personas a otras sin averiguar si no se conocen ya como enemigos; y la persecución de la felicidad del prójimo mediante una jauría de desconocidos”.
Presente, s. Parte de la eternidad que separa el dominio del desengaño del reino de la esperanza.
Presidente, s. Cerdo engrasado en los juegos al aire libre de la política norteamericana.
Presidente, s. Figura dominante en un grupito de hombres que son los únicos de los que se sabe con certeza que la inmensa mayoría de sus compatriotas no deseaban que llegaran a la presidencia.
Prevaricador, s. Mentiroso en estado de crisálida.
Primado, s. Cabeza de una Iglesia, especialmente de una Iglesia estatal, sostenida por contribuciones involuntarias. El Primado de Inglaterra es el Arzobispo de Canterbury, amable y anciano caballero que en vida ocupa el Palacio de Lambeth, y en muerte la Abadía de Westminster. Generalmente está muerto.
Prisión, s. Lugar de castigos y recompensas. El poeta nos asegura que: “No los muros de piedra hacen prisiones”, pero una combinación del muro de piedra, el parásito político y el profesor de moral no es el jardín de las delicias.
Privativo, adj. En lenguaje forense dícese de la propiedad individual de tierras, por oposición al condominio. Algunas tribus de indios son ya bastante civilizadas para tener en dominio privativo las tierras que antes poseían como organizaciones tribales y que no podían vender a los blancos por abalorios y whisky de patatas.
Proboscis, s. Organo rudimentario que usa un elefante en lugar del tenedor y el cuchillo que la Evolución sigue negándole. Con fines humorísticos se le llama popularmente trompa.
Procaz, adj. Dícese del lenguaje que usan otros para criticarnos.
Proceso, s. Investigación formal destinada a probar y consignar por escrito el carácter intachable de jueces, abogados y jurados. Para conseguir esto, es necesario proveer un contraste en la persona de alguien a quien se llama defendido, prisionero o acusado. Si el contraste queda establecido con suficiente claridad, esa persona es sometida a un castigo suficiente para dar a los virtuosos caballeros el reconfortante sentimiento de su inmunidad, agregado al de su mérito. En nuestros días, el acusado es generalmente un ser humano, o un socialista, pero en el Medioevo fueron procesados animales, peces, reptiles e insectos. Una bestia que hubiera causado la muerte de un hombre, o practicado la brujería, era debidamente arrestada y procesada, y si resultaba culpable, ejecutada por el verdugo público. Los insectos que devastaban sembrados, huertas o viñedos, eran citados ante un tribunal civil, para declarar por sí o por medio de un abogado, y pronunciados el testimonio, el argumento y la condena, si seguían “in contumaciam”, se llevaba el caso a un alto tribunal eclesiástico, que los excomulgaba y anatematizaba. En una calle de Toledo se arrestó, juzgó y condenó a unos cerdos que perversamente pasaron corriendo entre las piernas del virrey, causándole gran sobresalto. En Nápoles se condenó a un asno a morir en la hoguera, aunque al parecer la sentencia no fue ejecutada. D’Addosio ha extraído de los anales judiciales numerosos procesos contra cerdos, toros, caballos, gallos, perros, cabras, etc., que según se cree contribuyeron grandemente a mejorar la conducta y la moral de esos bichos. En 1451 se inició causa criminal contra las sanguijuelas que infestaban ciertos estanques de Berna, y el obispo de Lausana, aconsejado por la facultad de la Universidad de Heidelberg, ordenó que algunos de esos “gusanos acuáticos” comparecieran ante la magistratura local. Así se hizo, y se intimó a las sanguijuelas, presentes y ausentes, que en plazo de tres días abandonaran los sitios que habían infestado, so pena de “incurrir en la maldición de Dios”. Los voluminosos expedientes de esta causa célebre no dicen si las inculpadas arrostraron ese castigo o si se marcharon en el acto de esa inhóspita jurisdicción.
Profecía, s. Arte y práctica de vender nuestra credibilidad con entrega diferida.
Prójimo, s. Aquél a quien no está ordenado amar como a nosotros mismos, pero que hace todo lo posible para que desobedezcamos.
Propiedad, s. Cualquier cosa material, sin valor particular, que pueda ser defendida por A contra la avidez de B. Todo lo que satisface la fiebre de posesión en unos y la defrauda en los demás. Objeto de la breve rapacidad del hombre, y de su larga indiferencia.
Providencial, adj. Dícese de lo que es notoria e inesperadamente beneficioso para quien lo describe.
Prórroga, s. Suspensión de hostilidades contra un asesino sentenciado, para que el Ejecutivo averigüe si el crimen no fue cometido por el fiscal. Cualquier ruptura en la continuidad de una expectativa desagradable.
Proyectil, s. Ultimo árbitro de las disputas internacionales. Antes esas disputas se resolvían mediante el contacto físico de los contendores, con los sencillos argumentos que podía suministrar la rudimentaria lógica de los tiempos: la espada, la lanza, etc. Con el aumento de la prudencia en los asuntos militares, el proyectil se impuso cada vez más, y ahora es estimadísimo por los más valientes. Su defecto capital es que exige atención personal en el punto de propulsión.
Prueba, s. Evidencia que tiene un matiz más de plausibilidad que de inverosimilitud. Testimonio de dos testigos creíbles, opuesto al de uno solo.
Publicar, v. i. En asuntos literarios, situarse en la base de un cono de críticos.
Puerco, s. Animal (Porcus Omnívorus) estrechamente emparentado con la raza humana por el esplendor y vivacidad de su apetito, que, sin embargo, es menos amplio, pues retrocede frente al cerdo.
Puerto, s. Lugar donde los barcos que escapan a la ira de las tormentas quedan expuestos a la furia de los aduaneros.
Q
Quiromancia, s. Método número 947 (según la clasificación de Mibleshaw) de obtener dinero con engaños. Consiste en “leer el carácter” en las líneas de las manos. El carácter puede realmente leerse de este modo, ya que cada mano exhibida al quiromántico lleva escrita en sus líneas la palabra “tonto”. El engaño consiste en no decirlo en voz alta.
Quórum, s. En un cuerpo deliberativo, número de miembros suficiente para hacer su voluntad. En el Senado norteamericano, se forma quórum con el presidente de la Comisión de Finanzas y un mensajero de la Casa Blanca; en la Cámara de Representantes, bastan el presidente del cuerpo y el demonio.
R
Rabdomante, s. El que con una varita adivinatoria busca metales preciosos en el bolsillo de un tonto.
Racional, adj. Desprovisto de ilusiones, salvo las que nacen de la observación, la experiencia y la reflexión.
Radicalismo, s. El conservadorismo de mañana inyectado en los negocios de hoy.
Rana, s. Reptil de patas comestibles. El primero que las menciona en la literatura profana, es Homero, al relatar la guerra entre las ranas y los ratones. Los escépticos han dudado de que Homero fuese el autor de esa obra, pero el erudito, ingenioso e industrioso doctor Schliemann resolvió para siempre la cuestión al desenterrar los huesos de las ranas muertas. Una de las formas de persuasión moral que se ejercieron sobre el Faraón, a quien le gustaban en “fricassée”, observó, con verdadero estoicismo oriental, que él podía aguantar el flagelo tanto tiempo como las ranas y los judíos; esto obligó a modificar el programa. La rana es una cantante diligente, de buena voz, aunque mal oído. El libreto de su ópera favorita, escrito por Aristófanes, es breve, sencillo y eficaz: brikikixkoax; la música pertenece, al parecer, al eminente compositor Richard Wagner.
Rapacidad, s. Previsión sin industria. Poder ejercido económicamente.
Ratón, s. Animal cuyo camino está sembrado de señoras desmayadas. Así como en Roma los cristianos eran arrojados a los leones, siglos antes, en Otumwee –la más antigua y famosa ciudad del mun do– las mujeres herejes eran arrojadas a los ratones. EI historiador JakakZotp, nico otumwés cuyos escritos han llegado a nosotros, dice que esas mártires enfrentaban la muerte con mucha agitación y poca dignidad. Inclusive pretende (llevado por la malicia del fanatismo) disculpar a los ratones, declarando que las infortunadas mujeres perecían, algunas de fatiga, otras rompiéndose el cuello al caer, y algunas por falta de reconstituyentes. Pero si “la historia romana es nueve décimos de mentira”, no podemos aspirar a una proporción menor de esa figura retórica en los anales de un pueblo capaz de crueldad tan increíble con bellas mujeres; corazón duro habla por lengua mentirosa.
Razonable, adj. Accesible al contagio de nuestras opiniones. Receptivo a la persuasión, la disuasión, la evasiva.
Razonar, v.t. Pesar probabilidades en la balanza del deseo.
Realidad, s. El sueño de un filósofo loco. Lo que queda en el filtro cuando se filtra un fantasma. El núcleo de un vacío.
Realmente, adv. Aparentemente, quizá; posiblemente.
Rebelde, s. El que propone un nuevo desgobierno, sin conseguir implantarlo.
Receta, s. Adivinanza, realizada por el médico, de lo que prolongará mejor la situación con menor daño para el paciente.
Recluta, s. Persona que se distingue de un civil por su uniforme, y de un soldado, por su modo de caminar.
Recordar, v.t. Traer nuevamente a la memoria, con algunos agregados, algo que previamente se ignoraba.
Reconciliación, s. Suspensión de hostilidades. Tregua armada para desenterrar a los muertos.
Reconsiderar, v. t. Buscar una excusa para una decisión ya tomada.
Recreo, s. Clase especial de aburrimiento que alivia una fatiga general.
Rectitud, s. Virtud sólida que solía encontrarse entre los Pantidoodles, habitantes del sector meridional de la península de Oque. Misioneros que volvían de allí hicieron varios tibios intentos por introducirla en Europa, más, al parecer, la expusieron con escasa convicción, como se desprende del único sermón conocido del piadoso obispo Rowley, del que damos un pasaje característico: “Ahora bien, la rectitud consiste no sólo en un santo estado de ánimo, ni siquiera en cumplir los ritos religiosos y obedecer la letra de la ley. No basta ser piadoso y justo; es necesario conseguir que los otros alcancen el mismo estado; y el medio justo para ese fin es la compulsión. Porque así como mi injusticia puede hacer daño a otro, del mismo modo la injusticia de éste puede perjudicar a un tercero, cosa que manifiestamente debo impedir, así como evito mi propio mal. En consecuencia, si quiero ser recto, debo impedir, por la fuerza si es necesario, que el prójimo acometa esas injuriosas empresas de las que yo mismo, gracias a una mejor disposición y a la ayuda del Cielo, me abstengo.”
Recuento de votos, s. En política norteamericana, nuevo tiro de dados que se acuerda al jugador contra quien están cargados.
Redención, s. Exención de castigo que consiguen los pecadores asesinando al Dios contra el que pecaron. La doctrina de la Redención es el misterio fundamental de nuestra santa religión, y quien crea en ella no perecerá, sino que gozará de vida eterna para tratar de comprenderla.
Redundante, adj. Superfluo; innecesario; de trop
Dijo el Sultán: “Hay prueba, y abundante, de que este perro infiel es redundante.” Y el Gran Visir, de faz inexpresiva: “Al menos su cabeza es excesiva”.
Habid Solimán
“El señor Debs es un ciudadano redundante”
Theodore Roosevelt.
(Eugene Debs. líder ferroviario norteamericano, candidato presidencial en 1912, perseguido por Theodore Roosevelt. y encarcelado por Woodrow Wilson).
Referéndum, s. Ley que se somete a voto popular para establecer el consenso de la insensatez pública.
Reflexión, s. Proceso mental que nos da una visión más clara del pasado y nos permite eludir peligros que no volveremos a enfrentar.
Refrán, s. Dicho vulgar, proverbio. He aquí algunos ejemplos:
Cuida los centavos, que los pesos se despilfarran solos.
Mejor tarde que antes de ser invitado.
Predicar con el ejemplo es mejor que seguirlo.
No dejes para mañana lo que pueda hacer otro.
El que ríe menos ríe mejor.
Hablando del lobo, termina por enterarse.
De dos males, trata de ser el menor.
Querer es poder decir “No quiero”.
Regazo, s. Uno de los más importantes órganos del cuerpo femenino, admirablemente previsto por la naturaleza para el reposo de la infancia, aunque se usa principalmente en las festividades rurales para sostener platos de pollo frío y cabezas de machos adultos. El macho de nuestra especie tiene un regazo rudimentario, imperfectamente desarrollado y que en modo alguno contribuye a su bienestar sustancial.
Reina, s. Mujer que gobierna el reino cuando hay un rey, y por medio de quien el reino es gobernado cuando no lo hay.
Relicario, s. Receptáculo destinado a recibir objetos sagrados, tales como fragmentos de la verdadera cruz, costillas de santos, las orejas de la burra de Balaam, los pulmones del gallo que incitó a Pedro al arrepentimiento, etcétera. Los relicarios son generalmente de metal y tienen una cerradura para impedir que el contenido se derrame y obre milagros en momentos inoportunos. Cierta vez, una pluma del Angel de la Anunciación escapó mientras se pronunciaba un sermón en la basílica de San Pedro y cosquilleó de tal modo en las narices de la congregación, que todos despertaron y estornudaron tres veces, con gran vehemencia. La “Gesta Sanctorum” refiere que un sacristán de la catedral de Canterbury sorprendió la cabeza de San Dionisio en la biblioteca. Reprendida por el severo custodio, respondió que estaba buscando un cuerpo de doctrina. Este chiste de mal gusto enfureció tanto al diocesano, que el ofensor fue públicamente anatematizado, arrojado a una fosa y reemplazado por otra cabeza de San Dionisio, traída de Roma.
Religión, s. Hija del Temor y la Esperanza, que vive explicando a la Ignorancia la naturaleza de lo Incognoscible.
–¿Cuál es tu religión, hijo? –preguntó el arzobispo de Reims.
–Perdón, monseñor. –replicó Rochebriant– Me siento avergonzada de ella.
–¿Entonces, por qué no te vuelves ateo?–¡Imposible! El ateísmo me avergonzaría.
–En ese caso, señor, debería usted convertirse al protestantismo.
Realización, s. Muerte del esfuerzo y cuna de la repugnancia.
Reloj, s. Máquina de gran valor moral para el hombre, que mitiga su preocupación por el futuro al recordarle cuánto tiempo le queda.
Rematador, s. Hombre que reafirma con un martillo que acaba de despojar una cartera con la lengua.
Renombre, s. Grado de distinción intermedio entre la notoriedad y la fama, algo más soportable que la primera, y un poco menos intolerable que la segunda. A veces es conferido por una mano inamistosa y desconsiderada.
Renta, s. Patrón de medida natural y racional de la respetabilidad.
Otros criterios comúnmente aceptados son artificiales, arbitrarios y falaces. Porque como ha dicho con justicia Sir Sycophas Chrysolater, “la propiedad (moneda, tierras, casas o mercancías, o todo lo que nos pertenece por derecho para satisfacer nuestras necesidades) así como los honores, títulos, privilegios y posición, o el conocimiento y favor de personas respetables o capaces, no tienen otro uso y funciones reales que el de obtener dinero. Luego, todas las cosas valen en la medida en que favorecen ese objetivo, y sus poseedores deben asumir un rango acorde con tal definición. En consecuencia, ni el propietario de un castillo improductivo –por grande y antiguo que sea–, ni el que ejerce una dignidad honoraria, ni el favorito, sin fortuna, de un rey, son estimados en un mismo nivel con quien acrecienta diariamente su fortuna; y aquellos cuyo patrimonio es estéril no pueden aspirar en justicia a un honor más grande que el de los pobres e indignos”.
Renunciar, v. t. Ceder un honor a cambio de una ventaja. Ceder una ventaja a cambio de otra ventaja mayor.
Reparación, s. Satisfacción que se da por un mal cometido, y que se deduce de la satisfacción experimentada al cometerlo.
Réplica, s. Insulto prudente al contestar. Practicada por señores que tienen una repugnancia innata por la violencia, junto con una fuerte tendencia a ofender. En una guerra de palabras, táctica del indio norteamericano.
Réplica (artística), s. Reproducción de una obra de arte por el artista original. Se la llama así para distinguirla de la “copia”, que está hecha por otro artista. Cuando ambas están ejecutadas con la misma habilidad, la réplica es más valiosa, pues se supone que es más bella de lo que parece.
Reportero, s. Periodista que a fuerza de suposiciones se abre un camino hasta la verdad, y la dispersa en una tempestad de palabras.
Reposar, v.i. Dejar de fastidiar.
Representante, s. Miembro de la Cámara Baja en este mundo, sin esperanza visible de ascenso en el próximo.
Reprobación, s. En teología, condición de un mortal sin suerte condenado antes de nacer. La doctrina de la reprobación fue predicada por Calvino; el regocijo que ella le causaba se veía un poco empañado por su convicción, triste y sincera, de que si bien algunos están predestinados al infierno, otros lo están a la salvación.
República, s. Nación en que, siendo la cosa que gobierna y la cosa gobernada, una misma, sólo hay autoridad consentida para imponer una obediencia optativa. En una república, el orden se funda en la costumbre, cada vez más débil, de obedecer, heredada de nuestros antepasados que cuando eran realmente gobernados se sometían porque no tenían otro remedio. Hay tantas clases de repúblicas como grados entre el despotismo de donde provienen y la anarquía adonde conducen.
República, s. Entidad administrativa manejada por una incalculable multitud de parásitos políticos, lógicamente activos pero fortuitamente eficaces.
Réquiem, s. Misa de difuntos que (según nos aseguran los poetas menores) entona la brisa sobre las tumbas de sus favoritos. A veces, para variar el entretenimiento, les canta una elegía.
Rescate, s. Compra de lo que no pertenece al vendedor, ni puede pertenecer al comprador. Es la más improductiva de las inversiones.
Residente, s. y adj. El que no puede irse.
Respetabilidad, s. Fruto amoroso de una calva y una cuenta bancaria.
Respirador, s. Aparato ajustado sobre la nariz y la boca de un londinense para filtrar el universo visible en su paso hacia los pulmones.
Resplandeciente, adj. Dícese de un sencillo ciudadano norteamericano cuando se atavía como un duque en su logia masónica, o cuando afirma su importancia en el Esquema de las Cosas como unidad elemental de un desfile. Los Caballeros del Dominio estaban tan resplandecientes en sus casacas de oro y terciopelo que sus patrones difícilmente los hubieran reconocido. (“Crónicas de las Clases”).
Responder, v. t. e i. Dar respuesta, o manifestar de otro modo que se tiene conciencia de haber inspirado un interés en lo que Herbert Spencer llama “eternas coexistencias”; fue así como Satán “achatado como un sapo” junto a la oreja de Eva respondió al toque de la lanza del ángel. Responder por daños, es contribuir al sostén del abogado del demandante y, de paso, a la satisfacción del propio demandante.
Responsabilidad, s. Carga desmontable que se traspasa fácilmente a las espaldas de Dios, el Destino, la Fortuna, la Suerte, o el vecino. Los aficionados a la astrología suelen descargarla en una estrella.
Restitución, s. Fundación o sostén de universidades y bibliotecas públicas por medio de legados o donaciones.
Restitutor, s. Benefactor; filántropo.
Resuelto, adj. Dícese de quien sigue obstinadamente una línea de conducta que aprobamos.
Resultado, s. Tipo particular de desengaño. Esa clase de inteligencia que ve en la excepción la prueba de la regla, juzga la sabiduría de un acto por su resultado. Esto es un absurdo inmortal; la sabiduría de un acto debería juzgarse según las luces del autor al cometerlo.
Retaguardia, s. En doctrina militar norteamericana, parte expuesta del ejército que se encuentra más cerca del Congreso.
Revelación, s. Libro famoso en que el divino San Juan ocultó todo lo que sabía. La revelación corre por cuenta de los comentaristas, que no saben nada.
Reverencia, s. Actitud espiritual de un hombre frente a un dios, y de un perro frente a un hombre.
Revolución, s. En política, abrupto cambio en la forma de desgobierno. Específicamente, en historia norteamericana, reemplazo de un Ministerio por una Administración, que permitió que el bienestar y la felicidad del pueblo progresara media pulgada por lo menos. Las revoluciones vienen generalmente acompañadas de una considerable efusión de sangre, pero se estima que valen la pena, sobre todo para aquellos beneficiarios cuya sangre no corrió peligro de ser derramada. La revolución francesa es de indudable valor para el socialista de hoy: cuando tira los hilos que mueven su esqueleto, sus gestos infunden un terror indecible a los sangrientos tiranos sospechados de fomentar la ley y el orden.
Rey, s. Personaje masculino al que suele llamarse en los Estados Unidos “una cabeza coronada”, aunque nunca usa corona y por lo general no tiene cabeza digna de ese nombre.
Rezar, v. i. Pedir que las leyes del universo sean anuladas en beneficio de un solo peticionante, confesadamente indigno.
Rico, adj. Dícese del que tiene en caución, con el compromiso de rendir cuentas, los bienes de indolentes, incapaces, pródigos, envidiosos y desafortunados. Este es el criterio que prevalece en el hampa, donde la Fraternidad del Hombre encuentra su desarrollo más lógico y su defensa más candorosa. Para los habitantes del mundo intermedio, la palabra significa bueno y sabio.
Ridículo, s. y adj. Palabra destinada a probar que la persona a quien se aplica carece de la dignidad de carácter de quien la pronuncia. Según Shaftesbury, el ridículo es la prueba de la verdad: afirmación ridícula, pues muchas solemnes falacias han sobrevivido a siglos de ridículo, sin que disminuyera su aceptación popular.
Rima, s. Concordancia de sonidos en la punta de dos versos, generalmente malos y aburridos.
Rimador, s. Poeta considerado con indiferencia o falta de estima.
R.I.P. Abreviatura distraída de “requiescat in pace”, con que se testimonia una indolente buena voluntad hacia los muertos. Según el erudito doctor Drigge, originariamente significaba “reductus in pulveris”, o reducido a polvo.
Riqueza, s. Don del Cielo que significa: “Este es mi hijo bien amado, en quien he puesto toda mi complacencia” (John D. Rockefeller). Recompensa del esfuerzo y la virtud (J.P.Morgan). Los ahorros de muchos en las manos de uno (Eugene Debs). El inspirado lexicógrafo lamenta no poder agregar nada de valor a estas excelentes definiciones.
Risa, s. Convulsión interna, que produce una distorsión de los rasgos faciales y se acompaña de ruidos inarticulados. Es infecciosa y, aunque intermitente, incurable. La tendencia a los ataques de risa es una de las características que distinguen al hombre de los animales, que se muestran no sólo inaccesibles a la provocación de su ejemplo, sino inmunes a los microbios que originariamente provocaron la enfermedad. Si la risa puede contagiarse a los animales mediante inoculación a partir de un ser humano, es un problema que no ha sido resuelto experimentalmente. El doctor Meire Witchell sostiene que el carácter infeccioso de la risa se debe a la instantánea fermentación de la saliva pulverizada, y por lo tanto designa a esta dolencia con el nombre de “Convulsio spargens”.
Rito, s. Ceremonia religiosa o semirreligiosa establecida por la ley, el precepto o la costumbre, de la que se ha estrujado meticulosamente el aceite esencial de la sinceridad.
Ritualismo, s. Jardín de Dios donde Él puede caminar en rectilínea libertad, con tal de no pisar el pasto.
Ron, s. Bebida ardiente que produce locura en los abstemios.
Rostrum, s. En latín, pico de un ave o proa de un barco. En norteamericano, tribuna desde donde un candidato expone a la turba su sabiduría, virtud y poder.
Ruido, s. Olor nauseabundo en el oído. Música no domesticada. Principal producto y testimonio probatorio de la civilización.
Rumor, s. Arma favorita de los asesinos de reputaciones.
Ruso, s. Persona de cuerpo caucásico y alma mongólica. Emético tártaro.
S
Sabbath, s. Sábado para los judíos, domingo para los cristianos. Fiesta semanal que tiene su origen en el hecho de que Dios hizo el mundo en seis días y fue detenido el séptimo. Entre los judíos, la observancia de la festividad estaba ordenada por un Mandamiento cuya versión cristiana es: “Recuerda, al séptimo día, hacer que tu prójimo lo respete plenamente”. Al Creador le pareció apropiado que el Sabbath fuera el último día de la semana, pero los primitivos Padres de la Iglesia opinaban de otro modo.
Sabiduría, s. Tipo de ignorancia que distingue al estudioso.
Saciedad, s. Ese sentimiento, señora, que uno experimentaba por el plato después de tragar su contenido.
Sacerdotalista, s. El que cree que un clérigo es un sacerdote. El rechazo de esta importantísima doctrina es el desafío más audaz que han lanzado los NeoDiccionaristas al rostro de la Iglesia Episcopólica.
Sagrado, adj. Dedicado a un propósito religioso; provisto de un carácter divino; capaz de inspirar pensamientos y emociones solemnes. Por ejemplo: el Dalai Lama del Tibet; el Moogum de M’bwango; el Templo de los Monos en Ceilán; la Vaca en la India; el Cocodrilo, el Gato y la Cebolla del antiguo Egipto; el Mufti de Moosh; el pelo del perro que mordió a Noé, etc.
Sacramento, s. Solemne ceremonia religiosa a la que se atribuyen diversos grados de eficacia y significación. Roma tiene siete sacramentos, pero las iglesias protestantes, menos prósperas, sólo pueden permitirse dos, y de inferior santidad. Algunas sectas menores no tienen sacramentos en absoluto: ahorro vil que indudablemente las llevará a la perdición.
Salacidad, s. Cualidad literaria de frecuente observación en las novelas populares, especialmente las escritas por mujeres y muchachas, que le dan otro nombre y piensan que están ocupando un campo descuidado de las letras y recolectando una cosecha desdeñada. Si tienen la desgracia de vivir el tiempo suficiente, las atormenta el deseo de quemar sus gavillas.
Salamandra, s. Originariamente, reptil que habitaba el fuego; después, inmortal antropomorfo, igualmente pirófilo. Se cree que las salamandras se han extinguido; la última de que tenemos noticias fue vista en Carcasonne por el padre de Belloc, quien la exorcisó con un balde de agua bendita.
Salsa, s. Unico signo infalible de civilización y progreso. Pueblo sin salsas, tiene mil vicios; pueblo de una sola salsa, tiene novecientos noventa y nueve. A salsa inventada y aceptada, corresponde vicio renunciado y perdonado.
Santo, s. Pecador fallecido, revisado y editado. La Duquesa de Orléans refiere que aquel viejo e irreverente calumniador, el mariscal de Villeroi, que en su juventud había conocido a San Francisco de Sales, dijo al oír que lo consideraban un santo: “Estoy encantado de enterarme de que Monsieur de Sales era un Santo. Le gustaba decir groserías y solía trampear a los naipes. Por lo demás, era un perfecto caballero, aunque un tonto”.
Saquear, v.t. Tomar la propiedad de otro sin observar las reticencias decentes y acostumbradas del robo. Efectuar un cambio de propiedad con la cándida concomitancia de una banda militar. Apoderarse de los bienes de A y B, mientras C lamenta la oportunidad perdida.
Sarcófago, s. Entre los griegos, ataúd, que, estando hecho de cierta clase de piedra carnívora, tenía la singular propiedad de devorar el cadáver colocado en su interior. El sarcófago conocido por los modernos exequiógrafos es, generalmente, un producto del arte del carpintero.
Sartén, s. Instrumento de tortura usado en esa institución punitiva por excelencia, la cocina femenina. La sartén fue inventada por Calvino, quien la usó para freír a los bebés que morían sin bautizar. Observando un día el horrible tormento de un vagabundo que incautamente sacó de la basura un bebé frito y lo devoró, el gran teólogo quiso despojar a la muerte de sus terrores, introduciendo la sartén en cada hogar de Ginebra. De ahí se extendió a todos los rincones del mundo y ha sido de invalorable utilidad para la propagación de la sombría fe calvinista.
El obispo Potter insinúa que la utilidad de la sartén no se limita a este mundo y que se la emplea igualmente en el infierno.
Satanás, s. Uno de los lamentables errores del Creador. Habiendo recibido la categoría de arcángel, Satanás se volvió muy desagradable y fue finalmente expulsado del Paraíso. A mitad de camino en su caída, se detuvo, reflexionó un instante y volvió.
–Quiero pedir un favor –dijo.
–¿Cuál? –Tengo entendido que el hombre está por ser creado. Necesitará leyes.
–Qué dices miserable! Tú, su enemigo señalado, destinado a odiar su alma desde el alba de la eternidad, ¿tú pretendes hacer sus leyes? –Perdón; lo único que pido, es que las haga él mismo.
Y así se ordenó.
Sátira, s. Especie de composición literaria en que los vicios y locuras de los enemigos del autor son expuestos sin demasiada ternura. En los Estados Unidos, la sátira ha tenido siempre una existencia enfermiza e incierta, porque su esencia es el ingenio del que estamos penosamente desprovistos; el humor que tomamos por sátira es, como todo humor, tolerante y simpático. Además, aunque los norteamericanos han sido dotados por su Creador de abundantes vicios y locuras, suelen ignorar que se trata de cualidades reprochables. De ahí que el autor satírico sea considerado un villano amargado y que los gritos de cualquiera de sus víctimas, pidiendo defensores, obtengan el apoyo nacional.
Sátiro, s. Uno de los pocos personajes de la mitología griega cuya existencia reconoce la mitología hebrea (Levítico, xvii,7). En un comienzo, el sátiro era un miembro de una comunidad disoluta que rendía un tibio vasallaje a Dionisio, y que luego pasó por muchas transformaciones y perfeccionamientos. Suele confundírsele con el fauno, invención romana, más tardía y docente, que se parecía menos a un hombre y más a un chivo.
Secretario de Redacción, s. Persona que reúne las funciones judiciales de Minos, Eaco y Radamanto, pero es aplacable con un óbolo; censor severamente virtuoso, pero tan caritativo en el fondo que tolera las virtudes ajenas y los vicios propios; que lanza a su alrededor los desgarradores relámpagos y los vigorosos truenos de la reprimenda, hasta parecerse a un paquete de petardos atado a la cola de un perro; que seguidamente murmura un dulce canto melodioso, suave como el arrullo de un asno que entona su plegaria a la estrella vespertina. Maestro de misterios y señor de leyes, encumbrado en el trono del pensamiento, el rostro iluminado por los oscuros resplandores de la Transfiguración, con las piernas entrelazadas y los carrillos inflados, el secretario de redacción derrama su voluntad sobre el papel y lo corta en trozos de la extensión requerida. Y a intervalos, tras el velo del templo, se oye la voz del jefe de taller, que reclama ocho centímetros de ingenio y quince centímetros de meditación religiosa, o le ordena cortar el chorro de la sabiduría y batir un poco de “interés humano”.
Seguro, s. Ingenioso juego de azar que permite al jugador la confortable convicción de que está derrotando al que tiene la banca.
Agente de seguros.–Mi estimado señor, esa es una bella casa.
Permítame que la asegure.
Propietario de la casa.–Con placer. Pero le ruego fijar una prima anual tan baja que, llegado el momento en que, según las tablas de su actuario, será probablemente destruida por el fuego, yo le haya pagado mucho menos del valor de la póliza.
Agente.–¡Oh, no! No podemos permitirnos eso, debemos fijar la prima de modo que usted haya pagado más.
Propietario.–Eso es lo que “yo” no puedo permitirme.
Agente.–Pero observe que su casa puede quemarse en cualquier momento. Ahí tiene la casa de Smith, por ejemplo, que…
Propietario.–Ahórreme eso. Yo podría citarle, en cambio, la casa de Jones, la de Robinson, que…
Agente.–¡Ahórreme “usted” eso! Propietario.–Entendámonos. Usted pretende que yo le pague dinero sobre la hipótesis de que algo ocurrirá antes del momento en que usted mismo calcula que ocurrirá. En otras palabras, usted me pide que apueste a que mi casa no durará tanto como probablemente durará, según usted.
Agente.–Pero si su casa se quema sin seguro, será una pérdida total.
Propietario.–Perdón. Según las tablas de su actuario lo probable es que cuando se queme yo haya ahorrado, en concepto de primas que no le pago, una suma mayor que el valor de la póliza. Pero supongamos que se queme, sin seguro, antes de lo que ustedes prevén. Yo no puedo soportar esa pérdida. ¿Pero cómo la soportan ustedes, en caso de que esté asegurada? Agente.–Ah, nos desquitamos a través de transacciones más afortunadas con otros clientes. Virtualmente, son ellos los que pagan su pérdida.
Propietario.–Y virtualmente, entonces, soy yo el que contribuyo a pagar las pérdidas de ellos. ¿Acaso las casas de los demás no se pue den quemar antes de que las primas cubran el valor de la póliza? La cosa es así: ¿ustedes pretenden sacar de sus clientes más dinero del que les pagan, verdad? Agente.–Por supuesto. Si no fuera así…
Propietario.–…yo no les entregaría mi dinero. Bien, pero si resulta “indudable”, que la clientela global pierde dinero, también es “probable” que un cliente individual lo pierda. Son estas probabilidades individuales las que hacen la certeza del conjunto.
Agente. — No lo negaré, pero observe las cifras de este folle…
Propietario. –¡Dios no permita! Agente.–Usted habló de ahorrar las primas que debería pagarme.
¿Pero no es más probable que las despilfarre? Nosotros le ofrecemos un incentivo al ahorro.
Propietario.–La disposición de A de hacerse cargo del dinero de B no es exclusivo de los seguros, pero ustedes, como institución caritativa, merecen estima. Dígnese aceptar ese reconocimiento de un Meritorio Objeto.
Sello, s. Marca impresa en ciertos documentos para atestiguar su autenticidad y autoridad. A veces se estampa sobre cera y se agrega al papel, a veces sobre el papel mismo. El sellado, en este sentido, es una supervivencia de la antigua costumbre de inscribir papeles importantes con palabras o signos cabalísticos, para darles una eficacia mágica, independiente de la autoridad que representan. En el Museo Británico se conservan muchos papeles antiguos, en su mayoría de carácter sacerdotal, validados por pentagramas necrománticos y otros artificios tales como las iniciales de palabras usadas en conjuros; y en muchos casos, se estampaban del mismo modo en que se estampan actualmente los sellos. Como así todas las costumbres, ritos y observancias modernos, de apariencia irracional e insensata, tienen su origen en alguna remota utilidad, resulta grato señalar un ejemplo de insensatez antigua que con el tiempo llegó a convertirse en algo útil. Nuestra palabra “sincero” deriva de “sine cero”, sin cera, pero los doctos no se ponen de acuerdo sobre si esto se refiere a la ausencia de signos cabalísticos, o a la ausencia de la cera con que antaño se ocultaba el contenido de las cartas a la curiosidad pública. Cualquiera de estas dos opiniones servirá a quien tenga necesidad inmediata de una hipótesis. Las iniciales L.S., que suelen agregarse a las firmas de documentos legales, significan “locum sigilis”, el lugar del sello, aunque el sello ya no se use, y éste es un considerable ejemplo del conservatismo que distingue al Hombre de las bestias.
Senado, s. Cuerpo de ancianos que cumple altas funciones y fechorías.
Sepulcro, s. Lugar en que se coloca a los muertos hasta que llegue el estudiante de medicina.
Sicofante, s. El que se acerca a la Grandeza de bruces para que no le ordenen dar media vuelta y recibir un puntapié. A veces es un secretario de redacción.
Silfo, s. Ser inmaterial pero visible que habitaba el aire cuando el aire era un elemento y no estaba fatalmente contaminado por el humo de las fábricas, las emanaciones de las alcantarillas y otros productos de la civilización. Los silfos estaban emparentados con los gnomos, las ninfas y las salamandras que vivían, respectivamente, en la tierra, el agua y el fuego, elementos hoy insalubres. Los silfos, como los pájaros del aire, eran machos y hembras, sin finalidad aparente ya que si tenían progenie debieron anidar en lugares inaccesibles, puesto que nadie jamás ha visto los pichones.
Silogismo, s. Fórmula lógica (ver Lógica) que consiste en una premisa mayor, una premisa menor y una inconsecuencia.
Símbolo, s. Algo cuya presunta función es tipificar o representar otra cosa. Muchos símbolos son meras “supervivencias”, cosas que no teniendo ya utilidad siguen existiendo porque hemos heredado la tendencia a fabricarlas: como las urnas funerarias talladas en los monumentos recordatorios. Antaño eran urnas verdaderas que contenían las cenizas de los muertos. No podemos dejar de hacerlas, pero podemos darles un nombre que disimule nuestra impotencia.
Sirena, s. Uno de varios prodigios musicales célebres por su vana tentativa de disuadir a Odiseo de una vida oceánica. Figurativamente, dama de espléndida promesa, aviesa intención y frustrante rendimiento.
Slang, s. Jerga norteamericana. Gruñido del cerdo humano (Pignoramus intolerabilis). Lenguaje del que pronuncia con la lengua lo que piensa con el oído y siente el orgullo de un creador al realizar la proeza de un loro.
Sobre, s. Ataúd de un documento; vaina de una factura; cáscara de un giro; camisón de una carta de amor.
Sofisma, s. Método de discusión de un adversario, que se distingue del nuestro por una hipocresía y necedad claramente superiores. Lo usaron los últimos sofistas, secta griega de filósofos que comenzaron por enseñar la sabiduría, la prudencia, la ciencia, el arte, y en suma todo lo que deben saber los hombres, pero se extraviaron en un laberinto de retruécanos y en una bruma de palabras.
Soga, s. Instrumento que va cayendo en desuso, para recordar a los asesinos que ellos también son mortales. Se coloca alrededor del cuello y acompaña al usuario hasta el fin de sus días. En muchos sitios ha sido reemplazada por un artefacto eléctrico, más complejo, que se aplica a otra parte del cuerpo; pero este sistema, a su vez, está siendo rápidamente sustituido por un aparato llamado “sermón”.
Solo, adj. En mala compañíaSu (de ella), adj. pos. Su (de él).
Suficiente, adv. Todo lo que hay en el mundo, siempre que a usted le guste.
Sufragio, s. Expresión de la opinión por el voto. El derecho de sufragio (que se considera también un privilegio y un deber) significa, tal como se interpreta comúnmente, el derecho a votar por el hombre que ha elegido otro hombre, y es altamente apreciado. La negativa a ejercerlo lleva el feo nombre de “incivismo”. El incivil, sin embargo, no puede ser procesado por su crimen, porque no hay acusador legítimo. Si el acusador es en sí mismo culpable carece de peso en el tribunal de la opinión; si no lo es, se beneficia con el crimen, ya que la abstención electoral de A confiere mayor peso al voto de B. Por sufragio femenino se entiende el derecho de una mujer a votar como le indica un hombre. Se funda en la responsabilidad femenina, que es algo limitada. La mujer más ansiosa por salir de sus faldas para asegurar sus derechos es la primera en volver a ellas cuando se le amenaza con una tunda por usar mal de esos derechos.
Superar, v.t. Hacerse de un enemigo.
T
T, vigésima letra del alfabeto, llamada absurdamente por los griegos “tau”. En el alfabeto de donde procede el nuestro, tenía la forma del tosco tirabuzón de la época, y cuando se tenía sola (cosa que los fenicios no siempre podían hacer) significaba Tallegal, que el erudito doctor Brownig traduce por “trabapies”.
Tacaño, adj. El que indebidamente quiere conservar lo que muchas personas meritorias aspiran a obtener.
Tarifa, s. Escala de impuestos a las importaciones destinada a proteger al productor local contra la avidez de sus consumidores.
Tecnicismo, s. En un tribunal inglés, un hombre llamado Home, que acusaba a un vecino de asesinato, fue procesado por calumnias. Sus palabras exactas fueron: “Sir Thomas Holt tomó un hacha y golpeó a su cocinero en la cabeza, de modo que una parte de la cabeza cayó sobre un hombro, y la otra parte sobre el otro hombro”. Home fue absuelto, a indicación del tribunal; los doctos jueces declararon que sus palabras no constituían una acusación de asesinato, ya que no afirmaban la muerte del cocinero, y que esta era una simple inferencia.
Tedio, s. Ennui, estado o condición en que uno está aburrido. Se han sugerido muchas fantasiosas etimologías de la palabra, pero el sabio Padre Jape dice que deriva de una fuente muy obvia, las primeras palabras del viejo himno latino The Deum Laudamus. En esta derivación aparentemente natural hay algo que entristece.
Teléfono, s. Invención del demonio que suprime algunas de las ventajas de mantener a distancia a una persona desagradable.
Telescopio, s. Artefacto que tiene con el ojo una relación similar a la que tiene el teléfono con el oído, permitiendo que objetos distantes nos mortifiquen con multitud de detalles inútiles. Afortunadamente carece de una campanilla que nos llame al sacrificio.
Temerario, adj. Insensible al valor de nuestros consejos.
Tenacidad, s. Cierta cualidad de la mano del hombre en su relación con la moneda corriente. Alcanza su mayor desarrollo en las manos de la autoridad, y se considera un equipo útil para hacer carrera en política.
Tenedor, s. Instrumento usado principalmente para llevarse animales muertos a la boca. Antes se empleaba para ese fin el cuchillo, y muchas personas dignas siguen prefiriéndolo al tenedor, que no rechazan del todo, sino que usan para ayudar a cargar el cuchillo. Que estas personas no sufran una muerte atroz y fulminante, es una de las pruebas más notables de la misericordia de Dios con aquellos que lo odian.
Teosofía, s. Antigua fe que posee toda la certidumbre de la religión y todo el misterio de la ciencia: El moderno teósofo sostiene, con los budistas, que vivimos incalculable número de veces en esta tierra, en otros tantos cuerpos, porque una vida sola no basta para completar nuestro desarrollo espiritual, o sea para volvernos tan buenos y sabios como desearíamos. Ser absolutamente bueno y sabio, ésa es la perfección; y la penetrante visión del teósofo le ha permitido observar que todo lo que desea mejorar, eventualmente alcanza la perfección. Observadores menos competentes pretenden exceptuar a los gatos, que nunca parecen mejores ni más inteligentes que el año pasado. La más grande y gorda de las teósofas recientes fue Madame Blavatsky, que no tenía gato.
Tiempo, s. El clima de una hora. Permanente tema de conversación entre personas a quienes no interesa, pero que han heredado la tendencia a charlar sobre él, de antepasados desnudos y arbóreos a quienes les interesaba vivamente. El establecimiento de oficinas meteorológicas oficiales y su persistencia en la mendacidad demuestran que aun los gobiernos pueden ser persuadidos por los rudos antepasados de la jungla.
Tierra, s. Parte de la superficie del globo, considerada como propiedad. La teoría de que la tierra es un bien sujeto a propiedad privada constituye el fundamento de la sociedad moderna, y es digna de esa sociedad. Llevada a sus consecuencias lógicas, significa que algunos tienen el derecho de impedir que otros vivan, puesto que el derecho a poseer implica el derecho a ocupar con exclusividad, y en realidad siempre que se reconoce la propiedad de la tierra se dictan leyes contra los intrusos. Se deduce que si toda la superficie del planeta es poseída por A, B y C, no habrá lugar para que nazcan D, E, F y G, o para que sobrevivan si han nacido como intrusos.
Tinta, s. Innoble compuesto de tanogalato de hierro, goma arábiga y agua, que se usa principalmente para facilitar la propagación de la idiotez y promover el crimen intelectual. Las cualidades de la tinta son peculiares y contradictorias: puede emplearse para hacer reputaciones y para deshacerlas; blanquearlas y ennegrecerlas; pero su aplicación más común y aceptada es a modo de cemento para unir las piedras en el edificio de la fama, y de agua de cal para esconder la miserable calidad del material. Hay personas, llamadas periodistas, que han inventado baños de tinta, en los que algunos pagan para entrar, y otros pagan por salir. Con frecuencia ocurre que el que ha pagado para entrar, paga el doble con tal de salir.
Tipografía, s. Pestilentes trozos de metal, sospechosos de destruir la civilización y el progreso, a pesar de su evidente papel en este diccionario incomparable.
Tomar, v. i. Adquirir, frecuentemente por la fuerza, pero preferiblemente por la astucia.
Tonto, s. Persona que satura el dominio de la especulación intelectual y se difunde por los canales de la actividad moral. Es omnífico, omniforme, omniperceptivo, omnisciente, omnipotente. Fue él quien inventó las letras, la imprenta, el ferrocarril, el vapor, el telégrafo, la perogrullada y el circulo de las ciencias. Creó el patriotismo y enseñó la guerra a las naciones, fundó la teología, la filosofía, el derecho, la medicina y Chicago. Estableció el gobierno monárquico y el republicano. Viene de la eternidad pasada y se prolonga hasta la eternidad futura. Con todo lo que el alba de la creación contempló, tontea él ahora. En la mañana de los tiempos, cantaba en las colinas primitivas, y en el mediodía de la existencia, encabezó la procesión del ser. Su mano de abuela esta cálidamente cobijada en el sol puesto de la civilización, y en la penumbra prepara el nocturno plato del Hombre, moralidad de leche, y abre la cama del sepulcro universal. Y después que todos nos hayamos retirado a la noche del eterno olvido, él se sentará y escribirá una historia de la civilización humana.
Trabajo, s. Uno de los procesos por los que A adquiere bienes para B.
Trabar amistad, v. i. Fabricar un ingrato.
Tregua, s. Amistad.
Trigo, s. Cereal del que puede extraerse un whisky tolerable, y que se usa también para hacer pan. Los franceses tienen el mayor consumo de pan per capita, lo que es natural, porque sólo ellos hacen un pan que se puede tragar.
Trinidad, s. En el teísmo múltiple de ciertas iglesias cristianas, tres divinidades completamente distintas, compatibles con una sola.
Las divinidades inferiores de la fe politeísta, tales como demonios y ángeles, carecen de esta facultad combinatoria, y deben procurarse individualmente su adoración y sacrificios a que son acreedoras. La Trinidad es uno de los más sublimas misterios de nuestra santa religión.
Al rechazarla por incomprensible, los Unitarios demuestran no aceptar los fundamentos de la teología. En religión, creemos solamente aquello que no comprendemos, salvo en el caso de una doctrina ininteligible que se contradice con otra incomprensible. Siendo así, creemos en la primera como parte de la segunda.
Triquinosis, s. Réplica del cerdo a la porcofagia.
Moisés Mendelssohn cayó enfermo y mandó llamar a un médico cristiano, quien rápidamente diagnosticó la dolencia del filósofo como triquinosis, aunque con sumo tacto le dio otro nombre.
–Usted necesita un inmediato cambio de régimen –le dijo– Debe comer seis onzas de cerdo día por medio.
–¿Cerdo? –aulló el paciente– ¡Jamás! ¡Ni tocarlo! –¿Lo dice en serio? –preguntó gravemente el medico.
–¡Lo juro! –Bien. Entonces trataré de curarlo.
Troglodita, s. Específicamente habitante de las cavernas de la era paleolítica, después del Arbol y antes del Departamento. Una famosa comunidad de trogloditas vivió con David en la Cueva de Adullam.
Estaba formada por “todos los que padecían desgracia, y todos los endeudados, y todos los descontentos”; en resumen, por todos los socialistas de Judea.
Tsétsé, mosca, s. Insecto africano (Glossina morsitans) cuya mordedura es considerada el remedio más eficaz contra el insomnio, aunque algunos pacientes prefieren ser mordidos por un novelista norteamericano (Mendax interminabilis).
Tumba, s. Pabellón de la Indiferencia. Actualmente el consenso general inviste a las tumbas de cierta santidad, pero cuando han estado ocupadas mucho tiempo, no se considera pecado abrirlas y saquearlas; el famoso egiptólogo doctor Huggyns explica que una tumba puede ser inocentemente “visitada” cuando su ocupante ha terminado de oler, pues eso significa que ha exhalado toda su alma. Esta razonable opinión es unánimemente aceptada por los arqueólogos y ha dignificado considerablemente la noble ciencia de la Curiosidad.
Tumulto, s. Entretenimiento popular ofrecido a los militares por espectadores inocentes.
Turba, s. En una república, aquellos que ejercen una suprema autoridad morigerada por elecciones fraudulentas. La turba es como el sagrado Simurg, de la fábula árabe: omnipotente, a condición de que no haga nada.
U
Ubicuidad, s. Don o poder de estar en todas partes en un momento dado, aunque no en todas partes en todos los momentos, ya que esto es omnipresencia, atributo que sólo pertenece a Dios y al éter luminífero. La Iglesia medieval no percibió claramente esta distinción entre ubicuidad y omnipresencia, y a raíz de eso corrió mucha sangre. Ciertos luteranos, que afirmaban la presencia del cuerpo de Cristo en todas partes fueron llamados Ubicuitarios. Este error los condenó doblemente, puesto que el cuerpo de Cristo sólo está presente en la eucaristía, aunque este sacramento puede administrarse simultáneamente en muchos lugares. En épocas recientes, la ubicuidad no ha sido siempre bien comprendida, ni siquiera por Sir Boyle Roach, quien sustenta que un hombre no puede estar al mismo tiempo en dos lugares, salvo que sea un pájaro.
Ultimátum, s. En diplomacia, exigencia final antes de acudir a las concesiones. Habiendo recibido un ultimátum de Austria, el gabinete turco se reunió para considerarlo.
–¡Oh! Siervo del Profeta –dijo el Sheik del Imperial Shibuk al Mamush del Invencible Ejército–, ¿cuántos inconquistables soldados tenemos bajo las armas? Sostenedor de la Fe –repuso el dignatario tras consultar sus apuntes–, ¡son tantos como las hojas del bosque! –¿Y cuantos impenetrable bajeles infunden terror en el corazón de los cerdos cristianos?–preguntó el Sheik al Imán de la Siempre Victoriosa Marina.
–¡Oh, Tío de la Luna Llena –fue la respuesta–, dígnate saber que son como las olas del océano, las arenas del desierto y las estrellas del firmamento! Durante ocho horas la ancha frente del Sheik del Imperial Shibuk permaneció arrugada en signo de profunda meditación: estaba calculando las chances de la guerra. Al fin: –¡Hijos de los ángeles –exclamó–, la suerte está echada! Sugeriré al Ulema del Imperial Oído que aconseje la inacción. En nombre de Alá, se levanta la sesión.
Una vez, adv. Suficiente.
Unción, s. Aceitamiento o engrasamiento. El rito de la extremaunción consiste en tocar con aceite consagrado por un obispo, varias partes del cuerpo de alguien en trance de morir. Marbury relata que después de aplicar este sacramento a cierto pérfido noble inglés, se descubrió que el óleo no había sido apropiadamente consagrado, y que no podía conseguirse otro. Enterado de esto, el enfermo exclamó con ira:–¡Siendo así, maldito si me muero!–Hijo mío –respondió el sacerdote–, eso es lo que tememos.
Ungir, v. i. Engrasar a un rey u otro gran funcionario que ya de por sí es bastante resbaloso. Los soberanos son ungidos por los sacerdotes del mismo modo que se engrasa bien a los cerdos para conducir al populacho.
Unitario, s. El que niega el dios de los Trinitarios.
Universalista, s. El que renuncia a las ventajas del Infierno en favor de los creyentes de otra religión.
Urbanidad, s. La forma más aceptable de la hipocresía. Especie de cortesía que los observadores urbanos atribuyen a los habitantes de todas las ciudades, menos Nueva York. Su expresión más común consiste en la frase “usted perdone”; no es incompatible con el desprecio de los derechos ajenos.
Urraca, s. Ave cuya inclinación al robo ha sugerido a algunos la posibilidad de enseñarle a hablar.
Uso, s. Primer persona de la Trinidad literaria, la Segunda y la Tercera son la Costumbre y la Convención. Un escritor industrioso, imbuido de un saludable respeto por esta Santa Triada, puede producir libros que perduren tanto como la moda.
V
Valor, s. Virtud castrense en que se mezclan la vanidad, el deber y la esperanza del tahur.
–¿Por qué se ha detenido? –rugió en la batalla de Chickamauga el comandante de una división, que había ordenado una carga– Avance en el acto, señor.
–Mi general –respondió el comandante de la brigada sorprendido en falta–. Estoy seguro de que cualquier nueva muestra de valor por parte de mis tropas las pondrá en contacto con el enemigo.
Vanidad, s. Tributo que rinde un tonto al mérito del asno más cercano.
Valla, s. En el arte militar, basura colocada delante de un fuerte para impedir que la basura de afuera moleste a la basura de adentro.
Vampiro, s. Demonio que tiene la censurable costumbre de devorar los muertos. Su existencia ha sido disputada por polemistas más interesados en privar al mundo de creencias reconfortantes que de reemplazarlas por otras mejores. En 1640 el padre Sechi vio un vampiro en un cementerio próximo a Florencia y lo espantó con el signo de la cruz. Lo describe dotado de muchas cabezas y de un número extraordinario de piernas, y no dice que lo vio en más de un lugar al mismo tiempo. El buen hombre venía de cenar y explica que si no hubiera estado “pesado de comida”, habría atrapado al demonio contra todo riesgo. Atholston relata que unos robustos campesinos de Sudbury capturaron un vampiro en un cementerio y lo arrojaron en un bebedero de caballos. (Parece creer que un criminal tan distinguido debió ser echado a un tanque de agua de rosas). El agua se convirtió instantáneamente en sangre “y así continúa hasta el día de hoy”, escribe Atholston. Más tarde el bebedero fue drenado por medio de una zanja. A comienzos del siglo XIV un vampiro fue acorralado en la cripta de la catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. Veinte hombres armados con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano cuya forma había asumido el demonio quedó tan afectado por el siniestro episodio, que no volvió a aparecer en Amiens, y su destino sigue siendo un misterio.
Venganza, s. Roca natural sobre la que se alza el Templo de la Ley.
Veraz, adj. Tonto e iletrado.
Verdad, s. Ingeniosa mixtura de lo que es deseable y lo que es aparente. El descubrimiento de la verdad es el único propósito de la filosofía, que es la más antigua ocupación de la mente humana y tiene buenas perspectivas de seguir existiendo, cada vez, más activa, hasta el fin de los tiempos.
Verdugo, s. Funcionario de la ley que cumple tareas de la mayor dignidad e importancia y padece un desprestigio hereditario ante un populacho de antepasados criminales. En algunos estados norteamericanos, como New Jersey, sus funciones son desempeñadas ahora por un electricista; primer caso registrado por este autor en que alguien pone en duda las ventajas de ahorcar a los habitantes de New Jersey.
Verso blanco, s. Pentámetro yámbico sin rima; el verso inglés más difícil de escribir pasablemente y, en consecuencia, el que prefieren los que no pueden escribir pasablemente nada.
Vida, s. Especie de salmuera espiritual que preserva al cuerpo de la descomposición. Vivimos en diario temor de perderla; cuando se pierde, sin embargo, no se la echa de menos. La pregunta “¿Vale la pena vivir?” ha sido muy debatida, en particular por los que opinan que no; algunos de ellos escribieron extensos tratados en apoyo de esa idea y, gracias a un minucioso cuidado de su salud, disfrutaron durante muchos años los honores de una exitosa controversia.
Vidente, s. Persona, por lo general mujer, que tiene la facultad de ver lo que resulta invisible para su cliente: o sea, que es un tonto.
Viejo, adj. Estado de uso que no se contradice con una incapacidad general, v.gr. “hombre viejo”. Desacreditado por el paso del tiempo y ofensivo para el gusto popular, v.gr. “libro viejo”.
Virtudes, s. p. i. Ciertas abstenciones.
Vituperio, s. Sátira, tal como es entendida por los necios y por todos los que tienen trabado el ingenio.
Viuda, s. Figura patética a quien el consenso del mundo cristiano toma en broma, aunque la ternura de Cristo por las viudas fue uno de los rasgos más marcados de su carácter.
Voto, s. Instrumento y símbolo de la facultad del hombre libre de hacer de si mismo un tonto y de su país una ruina.
W
Wall Street, s. Símbolo de pecado expuesto a la execración de todos los demonios. Que Wall Street sea una cueva de ladrones, es una creencia con que todo ladrón fracasado sustituye su esperanza de ir al cielo.
Washingtoniano, s. Tribeño del Potomac que cambió las ventajas de un buen gobierno para el privilegio de gobernarse a sí mismo. Para hacerle justicia, debe recordarse que lo hizo sin querer.
Whhangdepootennawah, s. En el dialecto Ojibwa, desastre; aflicción inesperada que golpea sin fuerza.
Y
Yanqui, s. En Europa, un norteamericano. En los Estados norteños, habitante de Nueva Inglaterra. En los estados sureños, la palabra es desconocida en su forma principal, aunque no en su variante ¡fuera yanqui! Yugo, s. Implemento, mi estimada señora, a cuyo nombre latino, jugum, debemos una de las palabras más esclarecedoras de nuestro idioma: la palabra que define con precisión, ingenio y perspicacia la situación matrimonial.
Z
Zanzibarita, s. Habitante del Sultanato de Zanzíbar, frente a la costa oriental de Africa. Los zanzibaritas, pueblo guerrero, son conocidos en los Estados Unidos por un amenazante incidente diplomático que ocurrió hace unos años. El cónsul norteamericano en la capital ocupaba una casa con frente al mar, del que estaba separado por una playa de arena. Con gran escándalo de su familia, y a pesar de las repetidas advertencias del propio cónsul, la gente de la ciudad insistía en usar la playa para bañarse. Un día una mujer llegó al borde del agua, y estaba agachada quitándose la ropa (un par de sandalias), cuando el cónsul, sin poder ya dominar su irritación, descargó una perdigonada contra la parte más conspicua de la intrusa. Infortunadamente para la entente cordiale que existía entre dos grandes naciones, la bañista era la Sultana.
Zenit, s. Punto del firmamento situado directamente sobre un hombre parado o un repollo que crece. No se considera que un hombre en cama o un repollo en la cacerola tengan zenit, aunque sobre este punto hubo antaño graves controversias entre los eruditos, pues algunos sostenían que la postura del cuerpo carecía de importancia. Estos se llamaron Horizontalistas, mientras que sus rivales fueron los Verticalistas. La herejía Horizontalista fue finalmente aniquilada por Xanobus, rey filósofo de Abara y Verticalista ferviente. Irrumpiendo en una asamblea de filósofos que debatían la cuestión, arrojó una cabeza cortada a los pies de sus oponentes y les pidió que determinaran su zenit, explicando que el cuerpo colgaba afuera, colgado de los talones. Observando que se trataba de la cabeza de su jefe, los Horizontalistas se apresuraron a declararse convertidos al credo que pluguiera a la Corona, y el Horizontalismo ocupó su lugar entre las “fides defuncti”.
Zoología, s. Ciencia e historia del reino animal, incluyendo a su reina, la Mosca Doméstica (Musca Maledicta). Se concede universalmente que el padre de la Zoología fue Aristóteles; el nombre de la madre, en cambio, no ha llegado hasta nosotros. Dos de los exponentes más ilustres de esta ciencia han sido Buffon y Oliver Goldsmith y ambos nos dicen que la vaca doméstica cambia de cuernos cada dos años.
Zeus, s. Rey de los dioses griegos, adorado por los romanos como Júpiter, y por los norteamericanos como Dios, Oro, Plebe y Perro. Algunos exploradores que han tocado las playas de América, entre ellos uno que pretende haberse internado una considerable distancia, piensan que esos cuatro nombres representan a cuatro divinidades separadas, pero en su inmortal obra sobre Creencias Supérstites, Frumpp insiste en que los nativos son monoteístas, y que ninguno tiene otro dios que sí mismo, a quien adora bajo muchos nombres sagrados.