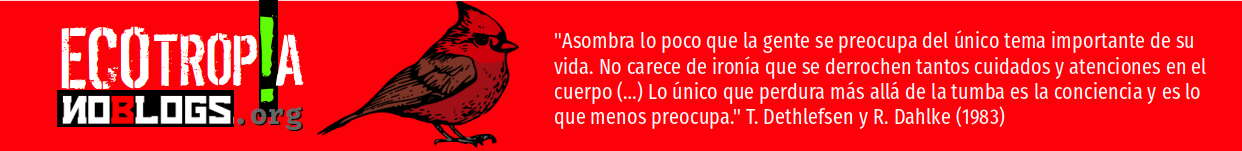Por Juan Nicho
“Instrucción”
«Y tú me preguntaste,
¿qué hay en el centro de la tierra?
¿Hay casas diminutas rodeadas de fuego
donde arden los niños no obedientes,
traviesos en la escuela?
Seis años, dulces, seis años dulces,
poblados ya de pútrida enseñanza». Alfonso Costafreda
Es una niña, estudiadamente ambigua, quien enarbola la bandera pirata manufacturada con exquisito cuidado la víspera por todos los niños rebeldes.
Se trata de boicotear la patochada oficial-académica de la fiesta del colegio. Las autoridades de la ciudad, las fuerzas vivas, estarán presentes, y el momento en que actuar parece inmejorable. Es algo más que una venganza contra todos los domingos de castigo, contra las manos demasiado largas de los profesores, contra la mezquindad de los vigilantes y la repugnante mediocridad autoritaria de todo el colegio con su insignificante director al frente. Está todo perfectamente calculado y los niños no pueden disimular su excitación. La noche previa al ataque es toda una orgía de desmanes y alegría, de almohadas desplumadas y colchones reventados. Sus movimientos, inmaculadamente recogidos en cámara lenta por Vigo, revelan algo diferente a una simple revuelta. Vemos en ellas un matiz añadido a los colores del motín: la sacralidad, la religión entendida como desatado paganismo adherido a la vida, a sus objetos y movimientos, al entrechocar de las palabras que vuelan entre los seres. Ellos saben que están dando rienda suelta a un rito, un ritual que se elabora sin guiones ni estructuras, acorazándose por los propios sentimientos hilvanados al vuelo.
Sus únicas dudas son respecto a la fidelidad de los participantes en la rebelión. Temen, con toda la razón del mundo, que alguno de ellos pueda haber sucumbido a las fauces aspirantes del orden: las amenazas, las falsas promesas, las prebendas, privilegios, el terror… Pero no, todos son Niños Perdidos en la Isla del Miedo de un Colegio Público.
Antes de proseguir, recordar que la película de que hablamos, «Zéro en conduit» (1933), fue duramente atacada en su tiempo, llegando a ser definitivamente censurada y su director marcado para siempre con el estigma de maudite o, más apropiadamente, de inaceptable. Pero Jean Vigo ya había sido marcado por otra realidad más severa que la risible condena de los hombres: la enfermedad. La tuberculosis, en sus últimos coletazos mortales del siglo, había llamado ya a su puerta y se había instalado en él definitivamente. Esto, que fue sin duda un alivio para sus detractores, no pudo hacer en él más que provocar un exasperado aceleramiento de sus intenciones creativas. «Zéro en conduit» fue su grito de guerra contra el mundo; pasara lo que pasara él ya había gritado.
«L’Atalante» fue un dulce canto de cisne de una presencia ya materialmente comprometida por la tisis. En ella, ya desde los primeros tropezones en la gabarra adivinamos que el amor es una casi completa imposibilidad. La fragilidad con que se desarrollan sus procesos no augura nada bueno en ningún momento. Por ello su final feliz es un final semi-soñado, sumergido, estructurado débilmente en las brumas del deseo más que de la realidad. ¿Aunque no es el deseo el motor de la realidad? Pero volviendo al «cero en conducta» que obviamente Vigo endosa desde el principio al entorno en el que ha crecido, es ésta una de las pocas películas en las que el rechazo a la educación infantil reglada aparece sin contemplación alguna. Nada puede salvarse del entramado agónico que conforma la escuela, la sensación que provoca es invariablemente la de la asfixia.
La crítica a los sistemas educativos siempre ha sido la que de modo más endeble ha evolucionado. Lo que siempre ha estado en el punto de debate han sido los métodos educativos, los planes de estudio o aún la forma en que debían disponerse los diferentes módulos académicos. Pero casi nunca se ha tratado de cuestionar la base misma del invento uniformador que es la escuela. Nunca se ha cercenado con virulencia la idea misma de una coerción temprana en la vida de los individuos. La coartada de la necesidad educativa, de la adquisición de conocimientos básicos ocultaba siempre la raíz tupida y sucia del invento. Jean Vigo se atrevió a ello, y lo hizo a lo bestia, sin mediar paño tibio alguno en su destrucción del sistema. La coerción primera, el abuso sexual, la violencia gratuita, el entontecimiento, la uniformización en la bobería, todo está presente en su breve película de 44 minutos.
Todo en ella rezuma el salvajismo liberador de la vida. La condena estaba anunciada.
Hay que decir también que no es para nada un agujero negro de dolor y rabia, sino que el humor y la ternura pululan por doquier demostrando que en la peor de las situaciones los seres humanos pueden hallar los cauces de comprensión y conocimiento que la colectividad neciamente organizada les niega.
Un personaje de la película, evidente alter ego de Vigo y de su visión de las cosas, suaviza el asco y mantiene a lo largo del metraje una crujiente y quebradiza esperanza. Paradójicamente se trata de un vigilante. Él es quien a modo de “emboscado” jüngeriano se infiltra en la bestia y, rompiendo sus normas, se ríe abiertamente de ella. Un nuevo vigilante en la escuela, un «policía de patio», se gana la confianza y el aprecio de los niños más rebeldes pero de un modo muy peculiar y que, en los medios más supuestamente libertarios de hoy resultaría paradójicamente extraño: con la no intervención.
Son demasiados ya los salvadores de la infancia, de los obreros, de las patrias, del tercer mundo, que nos inundan con sus blanqueadas soflamas. Miles de aplicados monitores presunta y presuntuosamente progresistas abanderando la causa del libre aprendizaje de los niños; educadores de calle, psicólogos, profesores… todos creen que su intervención es clave para el perfecto desarrollo de los acontecimientos de la infancia. Y no lo es. Aunque se empeñen en ello.
Se aprende más, si a ello vamos, del no involucramiento, del prodigio de la libertad sin censuras, que de cualquier programa de actividades encaminadas al crecimiento personal para pasar la tarde. De la escuela de curas al colegio público de orientación avanzada sólo varían los valores a inculcar a los niños y niñas. Y la escuela libertaria, como monstruo imposible y contradictorio, sigue en un sueño del que despertar se hace difícil.
El atípico personaje del vigilante, un joven que se inmiscuye cuando le apetece en los juegos de los niños y los deja a su aire en todo momento, no es una figura actual. Uno de los escándalos que provoca su actitud «dejada» parte de la permisividad que al parecer mantiene frente a las estrechas relaciones, fuertemente sexualizadas, entre dos alumnos. Y esto es así porque él no les sermonea, no les adiestra, no los agobia, sólo observa y sigue su vida, atraído él mismo por mujeres con las que se cruza en la calle y que ocupan su interés. No ve por qué debe meterse donde no le llaman.
En todo caso, y a modo de brillante antecedente de la algo melosa «El club de los poetas muertos», escenifica con ellos en clase las lecturas de los libros en una especie de improvisación teatral caótica donde todos gritan, fuman y hacen lo que les da la gana. Así, en el momento culmen de la revolución, él tampoco interviene. Se limita a no actuar en ningún sentido, a no reprimir y, única manifestación ante el hecho, a celebrar dando saltos y sonrisas, el descalabro del orden establecido.
Llueven piedras, tejas, objetos de todo tipo sobre las marionetas patéticas en que Vigo ve convertidas a las autoridades competentes. Los niños hablan abiertamente de «munición» cuando se refieren al cargamento que lanzarán el gran día. No les importan las consecuencias, les da igual el resultado de su empeño. Saben que es perfectamente inútil. Y por eso es bello, y es perfecto.
A nadie se le escapa la similitud de su revuelta en el tejado con la que los presos emprenden de tanto en tanto (y que sistemáticamente silencian o distorsionan los medios) en todas las prisiones del mundo. Los niños, al igual que los presos («niños = presos políticos», decía Deleuze), saben que eso acabará mal, que no pueden vencer, como lo saben los okupas, que viven en la cuenta atrás de los desalojos. Es la rebelión por la rebelión misma, la que empieza y acaba en su propia esencia, el sacrificio lúcido del futuro por una realidad terrible y verdaderamente presente.
Sólo por esos momentos de auténtica ordalía la vida se arma de un sentido más denso. No puede nunca destruirse a quien ha cantado su canción y ha sido acallado luego. La canción ha sido cantada y el eco persigue a los enmudecedores.
La clave, para mí, de la película, y que quizá la diferencie de otras versiones más edulcoradas de alborotos estudiantiles se halla en la actitud del personaje más ambiguo del drama. La niña que se niega a ser manoseada por el rollizo hijo de puta que cree incluido en sus potestades de profesor el derecho de pernada infantil. La niña, que aparece como niño-niña, le envía directamente a la mierda. Ello genera una suerte de consejo escolar de guerra donde la niña, en presencia del director y de la plana mayor de la escuela, debe abjurar de su insulto y pedir disculpas al obeso obseso. Por supuesto, y aquí está la clave que lo precipita todo, no lo hace. Y no sólo no lo hace, sino que fieramente se reafirma en el mismo epíteto que le lanzó antes. ¡A la mierda!, que diría Fernán Gómez. O como sugeriría tiempo atrás Valle Inclán cuando le recriminaron sus insultos: «Yo no insulto, defino.»
Esta imaginación precisa de la niña es lo que supongo descolocó a los bienpensantes de la época, dispuestos a ver ficcionado un despropósito, pero no su reiteración, la justificación del mismo, su aprobación definitiva. Ellos dan una oportunidad para rectificar y sin embargo…
Ya no estábamos ante una chiquillada sino ante una reflexionada postura vital. Los niños pasaban a ser intocables. Toda violencia posterior contra ellos resultaría inútil. En realidad, a nadie le ha importado demasiado la violencia contra los niños en las sociedades, digamos, civilizadas. Nos escandalizamos rápidamente ante cualquier abuso de los primitivos salvajes del tercer mundo (o del cuarto, como los quieran llamar), pero con ello nadie quiere darse cuenta de que ocultamos lo que aquí ocurre a diario y con una fuerza ciertamente inusitada.
Es una cuestión de propiedad: los niños del tercer mundo también son nuestros (para ellos van nuestras campañas, incluso los apadrinamos, en una forma virtual de propiedad), pero es que los estrictamente nuestros son mas nuestros todavía, y nadie ha escrito en ninguna parte que pueda tenerse acceso desde fuera al trato que uno da a lo que es suyo. Alice Miller recuerda las dificultades que tuvo un informe sobre el maltrato infantil en la supermoderna Suiza para ser publicado en los medios del país. Las estadísticas y los casos en esa bonita isla de neutralidad aterrorizan, incluyendo más de catorce tipos diferentes de agresiones físicas a los niños, desde los golpes hasta la misma cámara de tortura instalada en el sótano familiar…
Quien lea una novela autobiográfica escrita no muchos años antes de la película de Jean Vigo comprenderá lo que estoy diciendo: «El niño», de Jules Vallés, narra una infancia absolutamente destrozada a golpes, sin sentido ya por la monotonía de la violencia y, lo que es peor, vista ya por su víctima con algo espeluznantemente cercano a la frialdad. Por fortuna, otro tipo de experiencias, vividas y narradas en posteriores libros, contribuyeron a aliviar en parte ese insoportable dolor del cuerpo y del alma.
Toda esta violencia, toda esta oculta costumbre del daño y la represión a los más débiles es considerado en muchos momentos como la norma, y también lo es ahora, pero con la condición de no hablar de ello, de no exteriorizarlo demasiado… («El origen», de Thomas Bernhard, con su tétrico colegio es una muestra de ello). Ocurre quizás que, con el advenimiento de la psiquiatría y de las «ciencias de la mente» ocupando lugares de dispensación de poder, posiciones desde las que establecer criterios legales y jurídicos, las cosas han cambiado un poco.
En nuestra época quizá no se hablaría de indisciplina y rebeldía sino de trastorno psicosocial de adaptación. Los chavales despiertos de la película de Vigo serían tratados como chicos conflictivos, de riesgo, portadores de una peligrosa patología social, fruto de familias desestructuradas, en fin… como enfermos o inadaptados. Su opinión sobre las cosas deja de contar, su decisión de optar por algo distinto a lo impuesto revela tan sólo un síntoma, a lo sumo un síndrome de carencias afectivas ante el que una buena psicoterapia combinada con un efectivo y comprensivo trabajo social podría reducir sus manifestaciones de violencia hasta la feliz convivencia con sus compañeros en el medio de estudio.
Fruto de esta concepción sería la evolución de las películas que muestran «hechos de entidad» de los niños, aún censurándolos, a las que buscan despertar la compasión del espectador por la inconsciencia y la locura de los pobres chavales, tipo «El niño que gritó puta». Y así con todo. Escribo esto mientras empieza a llover y sé que todo lo que se habla es prácticamente inútil. Pero no por eso voy a dejar de recordar nunca esa bandera negra casera, de tela pobre, en la que unos niños fabulosos dibujan dos tibias y una calavera y que alzan sobre el tejado de un colegio y que luego lanzan a sus compañeros que les vitorean desde abajo para que la devoren y jueguen el juego de la verdadera guerra, la de la supervivencia contra la estupidez organizada. Quiero creer que esa bandera pirata, sin líderes, sin esperanza, sin demasiado miedo a la muerte, sigue y seguirá ondeando en alguna parte.