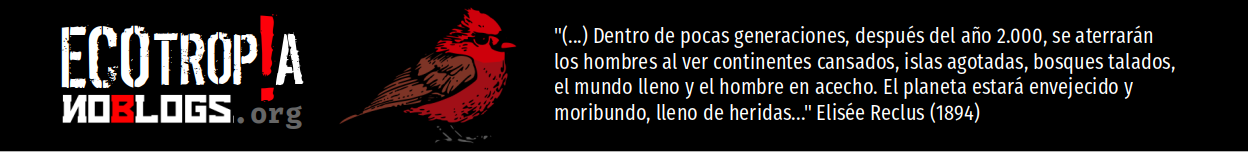No se da con frecuencia pensamiento más libre que el de Etienne de La Boétie. Tampoco la singular firmeza de este comentario escrito por un joven aún adolescente. Quizá pudiéramos hablar de un Rimbaud del pensamiento. La audacia y la gravedad de su interrogación es de evidencia accidental: ¡qué irrisión la de intentar dar cuenta de ella refiriéndola a su siglo, o la de remitir esa mirada altiva –insoportable– al círculo cerrado de los que vuelven a trazarse una y otra vez! ¡Cuántos malentendidos desde el Contra uno de los hombres de la Reforma!
Por Pierre Clastres
No es sin duda la referencia a un determinismo histórico cualquiera (circunstancias políticas del momento, pertenencia a una clase social) lo que conseguirá desarmar la virulencia siempre activa del Discurso, ni desmentir la esencial afirmación de libertad que lo crea y lo anima. La historia local y momentánea es apenas, para La Boétie, ocasión, pretexto: no hay nada en él propio del panfletario, del publicista o del militante.
Su agresión estalla con mayor alcance: plantea una pregunta totalmente libre porque está absolutamente libre de cualquier “territorialidad” social o política, y es precisamente porque su pregunta es transhistórica por lo que estamos en condiciones de oírla. ¿Cómo puede ser, pregunta La Boétie, que la mayoría no tan sólo obedezca a uno solo, sino que también le sirva, y no tan sólo le sirva sino que también quiera servirle?
La naturaleza y el alcance de tal pregunta impiden de entrada que se la pueda reducir a esta o aquella situación histórica concreta. La posibilidad misma de formular tan destructiva pregunta remite, simple pero heroicamente, a una lógica de los contrarios: si soy capaz de extrañarme de que la servidumbre voluntaria sea la tónica invariable de todas las sociedades, de la mía pero también de aquellas de las que me informan los libros (con la excepción, quizá retórica, de la antigüedad romana), es sin duda porque imagino el contrario de esa sociedad, porque imagino la posibilidad lógica de una sociedad que ignorara la servidumbre voluntaria. En esto radican el heroísmo y la libertad de La Boétie. Es acertado realizar este fácil y ligero deslizamiento de la historia a la lógica, es acertado abrirse al vacío de lo que parece más evidente, es acertado ensanchar esta brecha en la convicción general de que no se puede pensar en una sociedad sin división entre dominantes y dominados.
Extrañándose de esto y negando la evidencia natural, el joven La Boétie trasciende toda la historia conocida para decir: otra cosa es posible. No lo plantea en absoluto, es cierto, como programa a realizar: La Boétie no es un partisano. Poco le importa, de cierto modo, el destino del pueblo mientras éste no se subleve. Esta es la razón por la cual el autor del Discurso de la servidumbre voluntaria puede ser al mismo tiempo funcionario del Estado monárquico (de ahí la torpeza de convertirlo en un “clásico del pueblo”). Lo que descubre, mediante un deslizamiento fuera de la Historia, es precisamente que la sociedad, en la que el pueblo quiere servir al tirano, es histórica, que no es eterna y no ha existido siempre, que tiene una fecha de nacimiento y que algo tuvo necesariamente que suceder para que los hombres cayeran de la libertad en la servidumbre: “… ¿qué desventura ha sido ésta que tanto haya podido desnaturalizar al hombre, único ser nacido de verdad para vivir libre, y le haya hecho perder el recuerdo de su estado original y el deseo de volver a él?”.
Desventura: accidente trágico, desgracia inaugural, cuyos efectos no dejan de ampliarse hasta el punto de que se desvanece la memoria de lo anterior, hasta el punto de que el amor por la servidumbre ha sustituido al deseo de libertad. ¿Qué dice realmente La Boétie? Más que ningún otro clarividente, afirma que este paso de la libertad a la servidumbre se produjo sin necesidad y que la división de la sociedad en los que mandan y los que obedecen fue accidental –¡qué tarea la de detectar cuál fue esa impensable desventura!–. Lo que aquí se designa es exactamente ese momento histórico en que nace la Historia, esa ruptura fatal que jamás hubiera debido producirse, ese irracional acontecimiento que nosotros, los modernos, nombramos, en modo similar, el nacimiento del Estado. En esta caída todos a uno solo, La Boétie descifra la señal repugnante de una degradación quizás irreversible: el hombre nuevo, producto de la incomprensible desventura, deja de ser hombre, ni siquiera animal. Puesto que “las bestias… no se acostumbran a servir sino manifestando el deseo contrario…”, este ser, difícil ya de nombrar, está desnaturalizado. Perdiendo la libertad, el hombre pierde su humanidad. Ser humano es ser libre, el hombre es un ser-para-la-libertad. ¡Qué desventura, en efecto, la que pudo llevar al hombre a renunciar a su ser y a hacerle desear la perpetuación de esta renuncia!
La enigmática desventura que origina la Historia desnaturalizó al hombre al establecer en la sociedad una división tal que la libertad queda desterrada, libertad que sin embargo es consustancial a la naturaleza misma del hombre. Se detectan la señal y la prueba de esta pérdida de la libertad, no sólo en la resignación a someterse, sino, aún más claramente, en el amor de la servidumbre. Con otras palabras, La Boétie opera una distinción radical a la naturaleza del hombre o el único ser nacido de verdad para vivir libre, y las sociedades sin libertad en las que uno manda y los otros le obedecen. Se notará que, de momento, esta distinción sigue siendo pura lógica. Ignoramos, en efecto, todo lo que hace a la realidad histórica de la sociedad en libertad.
Sabemos simplemente que, por necesidad natural, la primera figura de la sociedad debió instituirse según un concepto de libertad, según la ausencia de la división entre tirano opresor y pueblo, amante de su servidumbre. Sobreviene entonces la desventura: todo se tambalea. Resulta de esta partición entre sociedad en libertad y sociedad en servidumbre que toda sociedad dividida es una sociedad en servidumbre. Es decir que La Boétie no opera distinción alguna en el interior del conjunto constituido por las sociedades divididas: no hay buen príncipe que pueda oponerse al tirano. La Boétie se preocupa poco por la caracterología ¿Qué importa, en efecto, que el príncipe tenga un natural amable o cruel? ¿No es, de todas maneras, al príncipe a quien sirve el pueblo? La Boétie investiga no como psicólogo, sino como mecánico, se interesa por el funcionamiento de las máquinas sociales. Ahora bien, no hay deslizamiento progresivo de la libertad hacia la servidumbre, no hay intermediarios, no hay la figura de un social equidistante de la libertad y de la servidumbre, sino la brutal desventura que provoca el derrumbamiento de la libertad de antes en la sumisión que le sigue. ¿Qué quiere decir con eso? Que toda relación de poder es opresiva, que toda sociedad dividida está habitada por un Mal absoluto debido al hecho de que es, como contra natura, la negación de la libertad.
Por una desventura, se producen pues el nacimiento de la Historia y la división entre buena y mala sociedad: es buena la sociedad en la que la ausencia natural de división asegura el imperio de la libertad y es mala aquella cuyo ser dividido permite el triunfo de la tiranía.
Diagnosticando la naturaleza del mal que gangrena todo el cuerpo social dividido, La Boétie, lejos de enunciar los resultados de un análisis comparado de las sociedades sin división y de las sociedades divididas, expresa los efectos de una pura oposición lógica: su Discurso remite a la afirmación implícita, aunque previa, de que la división no es una estructura ontológica de la sociedad y que, en consecuencia, antes de la aparición desventurada de la división social, había necesariamente, en conformidad con la naturaleza del hombre, una sociedad sin opresión y sin sumisión. A diferencia de Jean-Jacques Rousseau, La Boétie no dice que esa sociedad quizá jamás existiera. Incluso si los hombres la borraron de su memoria, incluso si él, La Boétie, no se hace muchas ilusiones sobre la posibilidad de un retorno, lo que sí sabe es que, antes de la desventura, así vivía la sociedad.
Ahora bien, este saber que, para La Boétie, no podía ser más que a priori, de pronto, para nosotros que nos hacemoseco actualmente de la pregunta del Discurso, se inscribe en el orden del conocimiento. De lo que ignoraba La Boétie nosotros podemos hoy adquirir un saber empírico, que proviene no ya de una deducción lógica, sino de la observación directa. La etnología trabaja precisamente sobre la línea de partición antaño reconocida por La Boétie, y quiere conocer todo aquello que concierne en primer lugar a las sociedades de antes de la desventura. Salvajes anteriores a la civilización, pueblos anteriores a la escritura, sociedades anteriores a la Historia: éstas son ciertamente las bien llamadas sociedades primitivas, las primeras en desarrollarse en la ignorancia de la división, las primeras en existir antes de la fatal desventura. El objeto privilegiado, si no exclusivo, de la etnología es hoy en día el estudio de las sociedades sin Estado.
La ausencia de Estado, criterio inherente a la antropología por el que se determina el ser de las sociedades primitivas, implica la no-división de este ser. Ya no se investiga en el sentido de creer que la división de la sociedad existía antes de la institución estatal, sino en el sentido de que es el Estado el que introduce la división y es su motor y su fundamento. Suele decirse impropiamente que las sociedades primitivas eran igualitarias. Se enuncia, al decirlo, que las relaciones entre los hombres eran “igualitarias” porque ignoraban la desigualdad: un hombre no “valía” ni más ni menos que otro, no había superior e inferior. Con otras palabras, nadie podía más que nadie, nadie detentaba el poder. La desigualdad, ignorada por las sociedades primitivas, es la que divide a los hombres en detentadores del poder y sujetos al poder, la que divide el cuerpo social en dominantes y dominados. Ésta es la razón por la cual los jefes no podían ser indicio de una división de la tribu: el jefe no mandaba pues no podía más que otro miembro de la comunidad.
El Estado, como división instituida de la sociedad en un alto y un bajo, es la puesta en juego efectiva de la relación de poder. Detentar el poder es ejercerlo: un poder que no se ejerce no es un poder, no es más que una apariencia. Y quizá, desde este punto de vista, ciertas realezas, africanas u otra (1), debieran ser clasificadas en el orden, más eficazmente engañoso que lo que pudiera creerse, de la apariencia. Sea como sea, la relación de poder pone en práctica una capacidad absoluta de división en la sociedad.
Es, a este título, la esencia misma de la institución estatal, la figura fundamental del Estado. Recíprocamente, el Estado no es más que la extensión de la relación de poder, la incesante profundización de la desigualdad entre los que mandan y los que obedecen. Será determinada como sociedad primitiva cualquier máquina social que funcione según la ausencia de la relación de poder. Será por consiguiente, llamada de Estado, cualquier sociedad cuyo funcionamiento implique, por poco que pueda parecernos, el ejercicio del poder. En términos laboetianos: sociedades de antes o de después de la desventura. Ni qué decir que la esencia universal del Estado no se realiza en modo uniforme en todas las formaciones estatales cuya historia conocida se manifiesta de distintas maneras. Sólo en oposición a las sociedades primitivas, a las sociedades sin Estado, se revelan equivalentes todas las demás. Pero una vez acontecida la desventura y una vez perdida la libertad que rige naturalmente las relaciones entre iguales, el Mal absoluto es susceptible de todos los grados: hay una jerarquía de lo peor, y el Estado totalitario, bajo sus distintas configuraciones contemporáneas, está ahí para recordarnos que, por profunda que sea la pérdida de la libertad, jamás está del todo perdida, jamás acaba de perderse.
La Boétie no puede llamar de otra forma a la desventura que destruyó la primera sociedad, en la que el disfrute de la libertad no expresaba más que el ser natural de los hombres.
Desventura, es decir, acontecimiento fortuito sin motivo alguno de producirse y que, sin embargo, se produjo. Por lo tanto el Discurso de la servidumbre voluntaria formula explícitamente dos categorías de preguntas: primera, ¿por qué se produjo la
desnaturalización del hombre, por qué se dio la división de la sociedad y por qué sobrevino la desventura? Segunda, ¿cómo pueden los hombres perseverar en su ser desnaturalizado, cómo puede la desigualdad reproducirse constantemente y cómo puede la desventura perpetuarse hasta el punto de parecer eterna?
A la primera serie de preguntas, La Boétie no da respuesta alguna. Enunciado en términos modernos, se refiere al origen del Estado. ¿De dónde sale el Estado? Es intentar razonar lo irracional, intentar remitir el azar a la necesidad, querer, en una palabra, abolir la desventura. ¿Es ésta una pregunta válida sin posible respuesta? Nada, en efecto, permite a La Boétie dar razón de lo incomprensible: ¿por qué los hombres renunciaron a la libertad? Intenta, en cambio, aportar una respuesta a la segunda serie de preguntas: ¿cómo puede la renuncia de la libertad ser duradera? Es la principal intención del Discurso articular esta respuesta.
Si, de todos los seres, el hombre es el “único ser nacido realmente para vivir libre”, si es, por su naturaleza, ser-parala-libertad, la pérdida de la libertad debería ejercer sus efectos sobre la naturaleza humana misma: el hombre se ha desnaturalizado, por lo tanto debe cambiar de naturaleza. No cabe duda de que no adquiere con ello naturaleza angélica alguna.
La desnaturalización se realiza, no hacia arriba, sino hacia abajo: es una regresión. Pero ¿se trata acaso de una caída de la humanidad en la animalidad? No, y con más razón, porque observamos que los animales no se someten a sus amos más que por el miedo que les inspiran. Ni ángel, ni bestia, ni más acá, ni más allá de lo humano, ése es el hombre desnaturalizado. Literalmente, el innombrable. He ahí la necesidad de una nueva idea del hombre, de una nueva antropología, La Boétie es, en realidad, el fundador desconocido de la antropología del hombre moderno, del hombre de las sociedades divididas. Con tres siglos de anticipación, anuncia la empresa de un Nietzsche –más incluso que la de un Marx– de reflexionar sobre la degradación y la alienación. El hombre desnaturalizado existe en la degradación porque perdió la libertad, existe en la alienación porque debe obedecer. Pero ¿es exactamente así? ¿Las bestias acaso no tienen que obedecer? La imposibilidad de determinar la desnaturalización del hombre como desplazamiento regresivo hacia la animalidad reside en este dato irreductible: los hombres obedecen, no forzados ni obligados, no bajo el efecto del terror, no por miedo de la muerte, sino voluntariamente. Obedecen porque tienen ganas de obedecer, viven en la servidumbre porque la desean. ¿Qué significa eso? El hombre desnaturalizado, ¿acaso aún sería hombre, puesto que elige dejar de ser hombre, o sea de ser libre? Éste es, sin embargo, el nuevo aspecto del hombre: desnaturalizado, pero aún libre, puesto que elige la alienación. Extraña síntesis, impensable conjunción, innombrable realidad. La desnaturalización que sucede a la desventura engendra un hombre nuevo, en el que la voluntad de libertad cede el lugar a la voluntad de servidumbre. La desnaturalización hace que la voluntad cambie de sentido, que tienda hacia una meta contraria. No es que el hombre nuevo haya perdido su voluntad, sino que la dirige hacia la servidumbre: el Pueblo, como víctima de un sortilegio, de un encantamiento, quiere servir al tirano. Y, al no ser deliberada, esta voluntad encubre, a partir de ese momento, su verdadera identidad: el deseo. ¿Cómo empieza este proceso? La Boétie no tiene ni la más remota idea. ¿Cómo continúa? Es que los hombres desean que así sea, responde La Boétie. No hemos avanzado mucho: la objeción es sencilla, no cabe duda.
Pues lo que La Boétie pone en juego, discreta pero claramente, es la antropología. Se trata de la naturaleza humana y sobre ella plantea, en suma, la pregunta: ¿es el deseo de sumisión innato o adquirido? ¿Existía antes de la desventura que le había permitido realizarse? ¿O bien debe su emergencia ex nihilo a la desventura, cual mutación letal rebelde a toda explicación? Preguntas menos académicas de lo que parecen, como nos incita a pensar el ejemplo de las sociedades primitivas.
Hay, en efecto, una tercera serie de preguntas que el autor del Discurso no podía plantearse, pero que la etnologíacontemporánea nos permite formular: ¿cómo funcionaban las sociedades primitivas para evitar la desigualdad, la división, la relación de poder? ¿Cómo conseguían conjurar la desventura? ¿Cómo actuaban para que no se diera? Pues, repitámoslo, si las sociedades primitivas eran sociedades sin Estado, no era en absoluto por incapacidad congénita de alcanzar la edad adulta que marcaría la presencia del Estado, sino claramente por rechazo de esta institución. Ignoraban el Estado porque no lo querían, la tribu mantenía separado el jefe del poder, y, porque no querían que el jefe pasara a detentar el poder, se negaban a que el jefe fuera jefe. Sociedades que rechazaban la obediencia: así eran las sociedades primitivas.
Y guardémonos aquí igualmente de cualquier referencia a la psicología: el rechazo a la relación de poder, el rechazo a obedecer, no son de ninguna manera, como lo creyeron misioneros y viajeros, un rasgo característico de los salvajes, sino el efecto, a nivel individual, del funcionamiento de las máquinas sociales, el resultado de una acción y de una decisión colectivas. No hay, por otro lado, razón alguna para invocar, con el fin de dar cuenta de este rechazo de la relación de poder, un conocimiento previo del Estado por parte de las sociedades primitivas: habrían hecho la experiencia de la división entre dominantes y dominados, habrían comprobado y sentido lo nefasto e inaceptable de esa división y habrían hecho vuelta atrás al tiempo anterior a la desventura. Esta hipótesis nos remitiría a la afirmación de que el Estado y la división de la sociedad según la relación mando-obediencia son eternos. Se trataría de un razonamiento muy astuto que tendería a legitimar la división de la sociedad, al querer descubrir en el hecho de la división una estructura inhe rente a la sociedad como tal. Sin embargo, esta concepción se encontraría a fin de cuentas invalidada por las enseñanzas de la historia y de la etnología. No podrían, en efecto, ofrecernos ejemplo alguno de una sociedad de Estado que hubiera vuelto a ser sociedad sin Estado, sociedad primitiva.
Por el contrario, más bien parece que, llegados a un punto, y una vez franqueado éste, la vuelta atrás se hace imposible, de tal manera que este paso no puede darse sino en un único sentido: del no-Estado hacia el Estado, nunca en el otro sentido. El espacio y el tiempo, un área cultural o un período determinados de nuestra historia proponen el espectáculo permanente de la decadencia y la degradación en las que están comprometidos los grandes aparatos estatales: por más que el Estado se derrumbe y se desmembre en señoríos feudales o jefaturas locales, jamás desaparece la relación de poder, jamás se disuelve la división esencial de la sociedad, jamás se realiza la vuelta al momento preestatal. Irresistible, abatido pero no aniquilado, el poder del Estado acaba siempre por reafirmarse, ya sea en Occidente después de la caída del Imperio romano, ya sea en los Andes, campo milenario de apariciones y desapariciones de Estados, cuya última figura fue el imperio de los Incas.
¿Por qué la muerte del Estado siempre es incompleta? ¿Por qué no lleva en sí la reinstitución del ser no dividido de la sociedad? ¿Por qué, reducida y debilitada, la relación de poder no deja de ejercer? ¿Será el hombre nuevo, engendrado en la división de la sociedad y educado en ella, un hombre definitivo, inmortal, irrevocablemente incapaz de toda vuelta a la etapa anterior a la división? Deseo de sumisión, rechazo de la obediencia: sociedad de Estado, sociedad sin Estado. Las sociedades primitivas rechazaban la relación de poder impidiendo así que se realizara el deseo de sumisión. Jamás insistiríamos demasiado, parodiando a La Boétie, en aquello que, en realidad, no debieran ser más que perogrulladas: primero, en que el poder sólo existe en su ejercicio efectivo; y segundo, en que el deseo de poder no puede realizarse si no consigue suscitar el eco favorable de su complemento necesario, el deseo de sumisión.
No hay deseo realizable de mandar sin deseo correlativo de obedecer. Decimos que las sociedades primitivas, en tanto que sociedades sin división, negaban al deseo de poder y al deseo de sumisión toda posibilidad de realización. Máquinas sociales habitadas por la voluntad de perseverar en su ser no dividido, las sociedades primitivas se instituían como lugares de represión del mal deseo. Ninguna posibilidad le era concedida: los salvajes no querían, ni quieren, saber nada de él. Estiman que este deseo es malo porque, si le permitieran realizarse, sería admitir una innovación social que conduciría a la división en dominantes y dominados y al reconocimiento de la desigualdad entre amos del poder y siervos del poder. Para que las relaciones entre los hombres se mantengan como relaciones de libertad entre iguales hay que impedir la desigualdad, hay que impedir que aflore el mal deseo bifacético que atormenta quizás a toda sociedad y a todo individuo en cada sociedad.
A la inmanencia del deseo de poder y del deseo de sumisión –y no del poder mismo, o de la sumisión misma– las sociedades primitivas oponían el hay que y el no hay que de su Ley: no hay que cambiar nada de nuestro ser indiviso, no hay que dejar que el mal deseo se realice. Queda ahora muy claro que no es necesario haber hecho la experiencia del Estado para rechazarlo, o haber conocido la desventura para conjurarla, o aun haber perdido la libertad para reivindicarla. A sus niños, la tribu proclamaba: “Sois todos iguales, ninguno de vosotros vale más que otro, ninguno menos que otro, la desigualdad está prohibida porque es falsa, es mala”. Y, para que no se perdiera el recuerdo de la ley primitiva, la inscribían, en marcas iguales dolorosamente tatuadas, sobre el cuerpo de los jóvenes iniciados en el conocimiento de esta ley. En el caso de iniciación, el cuerpo del individuo, como superficie de inscripción de la Ley, era objeto de una investidura colectiva, querida por la sociedad entera, a fin de impedir que un día el deseo de un individuo, transgrediendo el enunciado de la Ley, intentara investir al campo social.
Y si, por ventura, a uno de los iguales que componen la comunidad se le ocurriera querer realizar el deseo de poder y de investir con él el cuerpo de la sociedad, a este jefe deseoso de mandar, la tribu, lejos de obedecer, respondería: “Has querido, tú, uno de los iguales que somos, destruir el ser indiviso de nuestra sociedad afirmándote superior a los demás, tú, que no vales más que los demás. Valdrás a partir de ahora menos que los demás”. Y el efecto, etnográficamente real, de este discurso imaginario era: cuando un jefe quería ejercer como jefe, se le excluía de la sociedad, abandonándolo. Si insistía, podían llegar a matarlo: exclusión total, conjuro radical.
Desventura: algo se produce, algo que impide a la sociedad mantener en la inmanencia tanto el deseo de poder como el deseo de sumisión. Emergen a la realidad de la experiencia, en el ser dividido de una sociedad formada, a partir de entonces, por desiguales. Así como las sociedades primitivas son conservadoras porque desean conservar su ser-para-la-libertad, las sociedades divididas no se dejan cambiar, y el deseo de poder y la voluntad de servidumbre no acaban de realizarse.
Es total, decíamos, la libertad del pensamiento de La Boétie, y transhistórico su discurso. La extrañeza de la cuestión que plantea no desaparecerá en nosotros con recordar que el autor pertenece a la burguesía de magistrados, ni con querer reconocer en él tan sólo el eco indignado de la represión real que se abatió, en 1549, sobre la sublevación de las Gabelas en el sur de Francia. La empresa de La Boétie escapa a cualquier intento de apresarlo en un siglo, no es un pensamiento familiar en tanto que se desarrolla precisamente en contra de lo que hay de tranquilizador en la evidencia inherente a cualquier pensamiento familiar. Pensamiento solitario, pues, el del Discurso, pensamiento riguroso que no se nutre más que de su propio movimiento, de su propia lógica: si el hombre ha nacido para ser libre, entonces el modo original de existencia de la sociedad humana debió necesariamente desarrollarse en la no división, en la no desigualdad. Hay en La Boétie como una deducción a priori de la sociedad sin Estado, de la sociedad primitiva. Ahora bien, es quizás en este punto donde podría, curiosamente, revelarse una influencia de su siglo, una toma en consideración por La Boétie de lo que sucedía en la primera mitad del siglo XVI.
En efecto, con demasiada frecuencia se olvida uno, al parecer, de que el siglo XVI es el del Renacimiento, el de la resurrección de la cultura de la Antigüedad griega y romana, pero también el que asiste al advenimiento de un hecho que, por su alcance, va a trastocar la configuración de Occidente, a saber el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. Retorno a los Antiguos de Atenas y Roma, es cierto, pero también irrupción de lo que hasta entonces no existía: América. Puede medirse la fascinación que ejerció sobre Europa occidental el descubrimiento del continente desconocido por la extrema rapidez con que se difundían todas las noticias que provenían de “allende los mares”. Limitémonos a señalar unos puntos de referencia cronológicos (2). A partir de 1493, se publicaron en París las cartas de Cristóbal Colón relativas a su descubrimiento.
Podía leerse, en 1503, también en París, la traducción latina del relato del primer viaje de Américo Vespucio. América, como nombre propio del Nuevo Mundo, aparece por primera vez, en 1507, en otra edición de los viajes de Vespucio. A partir de 1515, la traducción francesa de los viajes de los portugueses es un éxito editorial. En una palabra, en la Europa de principios de siglo, no había que esperar mucho para saber qué sucedía en América. La abundancia de informaciones y la rapidez de su difusión –a pesar de las dificultades de comunicación de la época– denotan un interés tan apasionado por parte de las gentes cultivadas de aquellos tiempos, por las tierras recién descubiertas y los pueblos que las habitaban como por el mundo antiguo que los libros revelaban. Doble descubrimiento e idéntico deseo de saber que no abarca a la vez la historia antigua de Europa y su nueva extensión geográfica.
Conviene notar que esta rica literatura de viajes es sobre todo de origen español y portugués. Los explotadores y conquistadores ibéricos se lanzaban, en efecto, a la aventura en nombre y con el apoyo financiero de las monarquías de Madrid y Lisboa. Sus expediciones eran, de hecho, empresas de Estado, y los viajeros estaban, por consiguiente, obligados a informar con regularidad a las muy puntillosas burocracias reales. Pero de ello no se deduce que los franceses de entonces no dispusieran, para satisfacer su curiosidad, más que de documentos suministrados por los países vecinos. Pues si la corona de Francia, que se preocupaba poco en aquella época por proyectos de colonización allende el Atlántico, no se interesaba sino de lejos por los esfuerzos de españoles y portugueses, la empresa privada hacia el Nuevo Mundo fue, en cambio, precoz y múltiple. Los armadores y comerciantes de los puertos de la Mancha y de toda la costa atlántica organizaron, a partir del inicio del siglo XVI, quizás incluso antes, expediciones hacia las Islas y hacia lo que, más tarde, André Thevet tuvo que llamar Francia equinoccial.
Al silencio y a la inercia del Estado respondía, desde Honfleur hasta Burdeos, la intensa y ruidosa actividad de los barcos y las tripulaciones que, muy pronto, establecieron relaciones comerciales regulares con los salvajes sudamericanos. Así es cómo, en 1503, tres años después de que el portugués Cabral descubriera el Brasil, el capitán Gonneville llegaba al litoral brasileño. Tras muchas aventuras, conseguía volver a Honfleur en mayo de 1505, en compañía de un joven indio, Essomericq, hijo de un jefe de la tribu tupinambá. Las crónicas de la época no retuvieron más que algunos nombres, como el de Gonneville, entre centenares de valientes marinos que atravesaron el océano (3).
Pero no cabe la menor duda de que la cantidad de información de la que se dispone a propósito de esos viajes no da más que una apagada idea de la regularidad y de la intensidad de las relaciones entre franceses y salvajes. Nada de extraño en ello: ¡estos viajes estaban patrocinados por armadores privados que se guardaban mucho, a causa de la competencia, de publicar todos sus secretos de “fabricación”! Y puede fácilmente imaginarse que la relativa escasez de documentos escritos quedaba ampliamente compensada por la información oral de primera mano que transmitían los marinos, al volver de América, en todos los puertos de Bretaña y Normandía, hasta La Rochelle y Burdeos. Esto equivale a decir que, a partir de la segunda década del siglo XVI, cualquier francés medio estaba en disposición, si lo quería, de mantenerse informado de las cosas y las gentes del Nuevo Mundo.
Este flujo de información, apoyado por la intensificación de los intercambios comerciales, no dejó de ampliarse y concretarse al mismo tiempo. En 1544, el navegante Jean Alfonse, describiendo las poblaciones del litoral brasileño, era capaz de elaborar una distinción, específicamente etnográfica, entre tres grandes tribus, subgrupos de la muy importante etnia de los Tupí. Once años más tarde, André Thevet y Jean de Léry llegaban a estas mismas orillas para trasmitir sus crónicas, que hoy son irremplazables testimonios sobre los indios del Brasil. Pero, con estos dos maestros cronistas, nos encontramos ya en la segunda mitad del siglo XVI.
El discurso de la servidumbre voluntaria fue redactado, nos dice Montaigne, cuando La Boétie tenía dieciocho años, es decir, en 1548. Que Montaigne, en una edición ulterior de los Ensayos, rectificara esta fecha diciendo que su amigo no tenía, de hecho, más de dieciséis años, no cambia sustancialmente el problema que nos ocupa. De ello podría simplemente deducirse una mayor precocidad del pensador. Que La Boétie haya podido, por otra parte, rehacer el texto del discurso cinco años más tarde, cuando, estudiante en Orléans, atendía a las clases de sus profesores de derecho contestarios, nos parece a la vez posible y sin consecuencia. O bien, en efecto, el Discurso fue redactado en 1548 y su contenido, su lógica interna, no podían sufrir alteración alguna o bien fue escrito más tarde. Montaigne es explícito: fue escrito en el decimoctavo año de La Boétie. Así pues, toda modificación ulterior no puede ser sino de detalle, superficial, destinada simplemente a precisar y afinar su exposición. Nada más. Y también nada más equívoco que esa obstinación erudita de reducir un pensamiento a lo que se proclama a su alrededor y nada más oscurantista que esa voluntad de destruir la autonomía del pensamiento recurriendo lamentablemente a las “influencias”. Pero, pese a todo, el Discurso sigue ahí, ese Discurso cuyo riguroso movimiento se desarrolla firme y libremente, como indiferente a todos los demás discursos de su siglo.
Por eso probablemente América, sin estar del todo ausente del Discurso, no aparece sino bajo la forma de una alusión, por otra parte muy clara, a estos nuevos pueblos que acaban de ser descubiertos. “Pero, a propósito, si por ventura nacieran hoy gentes completamente nuevas, que no estuvieran acostumbradas a la sumisión ni atraídas por la libertad, y que no supieran qué es ni la una ni la otra, ni jamás hubieran oído nombrarlas, si se les diera a elegir entre ser siervos o vivir libres según las leyes que acordasen, no cabe dudar de que preferirían mucho más obedecer tan sólo a su razón que servir a un hombre…” En resumen, puede asegurarse que, en 1548, el conocimiento que se tenía del Nuevo Mundo era en Francia ya muy dilatado y se renovaba continuamente gracias a los navegantes. Sería muy sorprendente que un La Boétie no se hubiera interesado por lo que se escribía sobre América o por lo que se decía de ella en los puertos, Burdeos por ejemplo, que se encontraba muy cerca de sus tierras de Sarlat. Por supuesto, el autor del Discurso no necesitaba, para concebirlo y escribirlo, todo este conocimiento. Habría podido perfectamente articularlo sin él. Pero este joven, que se preguntaba con tanta seriedad acerca de la servidumbre voluntaria y soñaba con la sociedad anterior a la desventura, ¿cómo habría podido no quedar impresionado por la imagen que, desde hacía largos años, ya los viajeros esbozaban de aquellas “gentes totalmente nuevas”, salvajes americanos que vivían sin fe, sin rey y sin ley; hombres que admitían una sociedad sin ley ni emperador, en la que cada uno era su propio dueño?
En una sociedad dividida, según el eje vertical del poder, entre dominantes y dominados, las relaciones que unen a los hombres no pueden desarrollarse francamente, en libertad. Príncipe, déspota o tirano, el que ejerce el poder desea tan sólo la obediencia unánime de sus súbditos. Éstos responden a su deseo, hacen posible su deseo de poder, no por el terror que podría inspirarles, sino porque, obedeciendo, realizan su propio deseo de sumisión. La desnaturalización excluye el recuerdo de la libertad y, por consiguiente, el deseo de volver a conquistarla.
Cualquier sociedad dividida está, pues, destinada a perdurar. La desnaturalización se expresa a la vez en el desprecio que siente de un modo natural el que manda por los que obedecen y en el amor de los súbditos por el príncipe, mediante el culto que el pueblo rinde a la persona del tirano. Ahora bien, esta corriente de amor que mana sin cesar de abajo arriba, este amor de los súbditos por el amo desnaturaliza igualmente las relaciones entre los súbditos.
Al ser un don exclusivo de libertad, estas relaciones establecen otra ley para conformar la sociedad: amar al tirano. No amarlo, o amarlo poco, supone trasgredir esta ley. Cada cual vela por el respeto de la ley, cada cual no estima a su prójimo más que por su fidelidad a la ley. El amor de la ley –el miedo a la libertad– convierte a cada uno de los súbditos en cómplices del príncipe: la obediencia al tirano excluye la amistad entre los súbditos.
¿Qué será, pues, de las sociedades no divididas, de las sociedades sin tirano, de las sociedades primitivas? Al dejar desarrollar su ser-para-la-libertad, no pueden sobrevivir sino en el libre ejercicio de las relaciones francas entre iguales. Cualquier relación de otra naturaleza es por esencia imposible, por ser fatal para la sociedad. La igualdad no requiere más que la amistad, y no se siente amistad más que en la igualdad. ¡Ojalá el joven La Boétie pudiera oír lo que dicen, en sus cantos más sagrados, los actuales indios guaraní, descendientes algo envejecidos, pero intratables, de aquellas “gentes totalmente nuevas” de otros tiempos! Su gran dios Namandú surge de las tinieblas e inventa el mundo. Hace que primero se cree la Palabra, bien común a dioses y humanos. Asigna a la humanidad el destino de acoger la palabra, de existir en ella y de ser su celadora. Protectores de la Palabra y protegidos por ella, así son los humanos, todos igualmente elegidos por los dioses. La sociedad consiste en el disfrute del bien común que es la Palabra. Instituida igual por decisión divina –¡por naturaleza!–, la sociedad se reúne en un todo uno, indiviso: así las cosas, no puede darse otra cosa que el mborayú, vida de la tribu y su voluntad de vivir, sociedad tribal de los iguales, mborayú: la amistad es de tal naturaleza que la sociedad que funda es una y los hombres que le pertenecen son todos uno (4).
Traducción: Toni Vicens
notas:
Este texto fue escrito a propósito de la obra de Etienne de La Boétie titulada El discurdo de la servidumbre voluntaria o el contra uno, publicada en el siglo XVII.
1) Véase en particular el bellísimo artículo de Jacques Doummes, Sous couvert des maîtres, Archives Européennes de Sociologie, T. XIV, 1973, Nº 2.
2) Véase G. Chinard, L’exotisme américain dans la litérature française au XVI siècle, París, 1991.
3) Véase Ch. A. Julien, Les voyages de découverte et les premiers établissements, París, 1947.
4) Véase Pierre Clastres, Le grand pacter. Mythes et chants sacrés des indiens Guaraní, Le Seuil, París, 1974.
fuente: Pierre Clastres en Christian Ferrer (Comp.) El lenguaje libertario, antología del pensamiento anarquista contemporáneo. Ed. Terramar, 2005, Colección Utopía Libertaria.
artículo en PDF