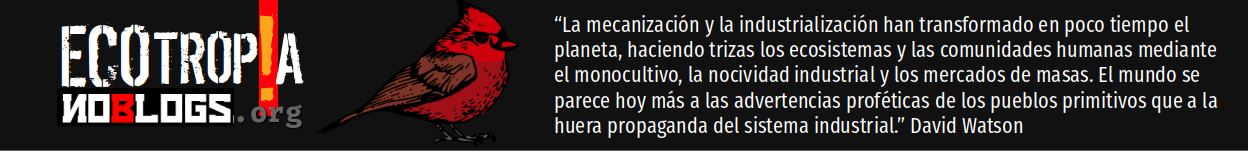El general llegó a la provincia en su avión particular, se atusó el bigotito y sin perder un instante subió a los siete coches que lo llevaron directamente, junto con sus edecanes, a la vieja casona donde funcionaba la emisora local, en cuyos fondos un enorme gallo rojo y sus diez gallinas temían, aterrados, que los ilustres visitantes significasen cena de agasajo o sea degollación para ellos.
Las aves estaban allí porque las autoridades de la emisora, a petición del sereno, le habían permitido criarlas para compensar con su venta o consumo un sueldo tan estrecho, y el general, a la sazón presidente de la república, estaba allí porque iba a asistir a una transmisión en cadena, para toda América Latina, donde hablaría de su plan de gobierno para desarrollar a las provincias pobres.
Un par de horas antes de la llegada del presidente los servicios de seguridad husmearon por todos los rincones de la casa y le ordenaron al sereno que colocase en el patio una valla para evitar que las gallinas se metiesen en la sala de transmisión, como aquella vez, cuando en plena novela radial de la siesta se oyeron cacareos o aquella otra cuando el canto de un gallo trasnochado salió al éter introduciendo elementos corraleros en plena transmisión de un mensaje del obispo a todos los fieles de la diócesis.
Las diez de la mañana y ya treinta y nueve grados, rieguen los patios otra vez, mojen las paredes, escondan las gallinas por favor y traigan más ventiladores, decía el director de la emisora oyendo los pitidos nerviosos de los agentes de tráfico cortando la circulación y abriendo paso en todas las calles a los siete coches que traían al presidente y a su comitiva, los ayudantes de campo y los asesores en cuestiones de límites, el capellán con su hisopo lleno de agua listo para bendecir las nuevas instalaciones (regalo del presidente) que permitirían a partir de ahora que nuestra radio se oyese desde cualquier rincón del vasto mundo, según el adjetivo elegido por el jefe de locutores encargado de la transmisión especial vía satélite.
El cual lucía, anudada bajo la nuez, una corbata pajarita que se movía acusando cada una de sus palabras como en un lenguaje de sordomudos, mientras sudaba por un lado, a causa del calor, y tiritaba de frío por el otro, a causa del miedo a su primera entrevista con un presidente que tenía siete bigotes, o que venía en siete coches, ya no sabía ni lo que pensaba mientras oía, más aterrado que las gallinas en el corral del fondo, el chirrido de los frenos de los coches oficiales que llegaban, y los micrófonos conectados en cadena con todas las radios del mundo, tenga en cuenta, había dicho el director, que a partir de ahora hasta Su Santidad el Papa puede estar escuchando sus palabras, que no me salga ninguna gansada ni palabra gangosa ni saliva atravesada en la garganta madre mía.
El patio y la galería se llenaron de majestuosidades cuando entró el presidente con sus setenta guardaespaldas y el pecho empedrado de medallas. Los ventiladores del techo y las paredes de la sala de transmisión echaban chispas refrescando a la gente mientras el capellán rociaba con agua bendita las instalaciones y el gallo de los fondos de la casa saltaba sin dificultad sobre la valla sin que nadie lo viera y se mezclaba con guardaespaldas y edecanes.
Un gallo enorme, rojo, de estampa casi bíblica. Con esos ojos de guerrero asirio, esa cresta de gorro frigio, ese pico iridiscente. Con unas plumas del pecho donde las medallas del presidente hubiesen lucido de verdad, y esas patas escamosas y esos espolones por donde se asomaban remotos antepasados ínclitos. Con un cuello en cuya fragilidad todo el gallo se debilitaba y suavizaba para diluirse en plumas diminutas y nerviosas donde latía oculto el resplandor de los cuchillos. Avanzando sin saberlo, entre botas refulgentes, hacia un objetivo que ignoraba pero que lo atraía poderosamente.
—Señor —dijo el locutor ajustando el micrófono a la altura de los siete bigotes del presidente y pensando en los millones de oyentes que estarían escuchando sus palabras desde México hasta Tierra del Fuego, y en el Papa, medio sordo, pegando la oreja al aparato para no perder ni una sola palabra, y en los satélites espías norteamericanos que grababan sin perder ni una sílaba, era increíble la cantidad de sucesos casi simultáneos que pasaban por la mente del jefe de locutores con rapidez electrónica cuando sus labios todavía no habían abandonado la eñe de “señor” y se disponían a lanzarse desde allí hacia el final de la palabra mientras la corbata pajarita temblaba fielmente debajo de la nuez—, señor presidente por favor, el pueblo, qué digo, el mundo entero está esperando sus palabras esclarecedoras sobre las cuestiones más candentes, el hambre en el norte y en el sur, las cuestiones de límites por el este y el oeste, qué nos puede decir usted de estos momentos tan cruciales que vivimos.
El gallo, que se había detenido junto a las botas del presidente de la nación, saltó verticalmente y sin dejar de agitar las alas que le permitían mantenerse en el aire como un helicóptero se colocó entre la boca del general y el micrófono. La mirada que cruzaron el animal y el hombre fue un relámpago en el tiempo. Acabada la cual, el gallo, dirigiendo su pico hacia el micrófono, arrojó al éter la única palabra que su garganta y la forma de su pico le habían concedido desde hacía milenios, un kikiriki que venía desde el fondo de los tiempos pasando pro Biblias y Coranes, un kikiriki que millones de hogares escucharon como la esperada palabra del presidente.
Los edecanes sacaron sus sables y los guardaespaldas sus revólveres, pero el gallo ya había saltado la tapia que daba a la casa del vecino y nunca pudieron dar con él. El general se volvió airado hacia sus coches mientras el locutor, aterrado, hablaba de desperfectos técnicos y el canto del gallo abandonaba el ámbito provincial y con la velocidad de la luz ganaba los espacios.
Cuando el presidente abandonó el aeropuerto en su avión particular, el canto del gallo ya había abandonado la Tierra y tras rozar la Luna se dirigía hacia otros rumbos. Y el general no había llegado todavía a Buenos Aires cuando el kikiriki sabiamente modulado iba pasando junto a Júpiter coloso y poco después rozaba la octava luna de Saturno. Y esa noche no había acabado de dormirse el general cuando el canto del gallo estaba ya muy lejos de este rincón de la galaxia signado por el crimen y la muerte, en busca, en su condición de plegaria, de quien está dispuesto a escucharlo en otros mundos, pidiendo a quien sea salir de este degolladero.
Daniel Moyano *
extraído de El estuche de cocodrilo (1989).
* Daniel Moyano (Buenos Aires, 1928, España, 1992), cuentista y novelista argentino.
fuente www.abanico.org.ar/2004/10/oidos.htm
texto en PDF