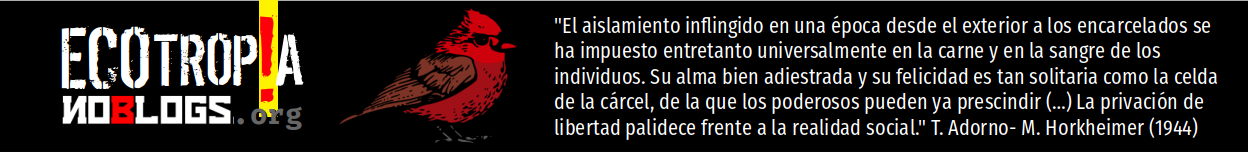Es hoy: desde hace siglos que el día es hoy pero ha cambiado, como todo, de nombre y de sentidos. Ya casi nadie habla de Día de la Raza: queda raro. En España dicen Fiesta Nacional –por antonomasia– y no tratan de explicar por qué no eligieron, como la mayoría de los países, un día de liberación sino uno de conquista. Otros se han puesto, últimamente, del lado del oxímoron: recuerdan el 12 de octubre por lo contrario de lo que pasó, y dicen que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural –Argentina–, del Descubrimiento de Dos Mundos –Chile–, de la Resistencia Indígena –Venezuela– y así de seguido.
En cualquier caso, hoy todos feriamos y festejamos sin saber del todo qué: la llegada, parece, de aquellos –casi– hispanos que durante siglos fueron presentados como una bendición hasta que las nuevas historias oficiales los convirtieron en el principio de un desastre.
El cambio de discurso fue gradual, pero terminó de consagrarse hace veinte años, cuando un dizque rey de España –que ya era este señor– fue a Oaxaca a saludar indígenas. Alguna vez vamos a hablar del rey de España, esa expresión extrema de la incapacidad para abstraer que ciertas culturas enarbolan. Por ahora hablamos de otros arcaísmos.
Como, por ejemplo, la relación de los biempensantes latinoamericanos con sus indios. Los llaman, en esta etapa de la culpa, pueblos originarios, que es lo mismo que decir aborígenes pero con un curso menos de latín. Los llaman pueblos originarios, como si hubieran crecido en las ramas de un ombú –o como si la historia no existiera.
Todos llegamos, alguna vez, a América. Los que ahora son originarios llegaron hace quién sabe quince, diez mil años. Y desde entonces fueron cambiando de lugares y poderes: un pueblo ocupaba un espacio, después otro lo sacaba de allí o lo sometía y después otro –como sucede en todas partes, penosamente, siempre. Pero la historia oficial biempensante arma una especie de cuadro ahistórico, idílico, estático en que, alrededor del año 1500, había pueblos originarios casi felices y muy legítimos y consustanciados con sus territorios, y llegaron unos señores malos y pálidos que los corrieron a gorrazos.
Los corrieron, en efecto, y eran malos, pero no más que los que los corrían cada tanto. Cortés y Pizarro pudieron invadir porque se aliaron a las víctimas de los aztecas y los incas, que preferían cualquier cosa antes que ser comidos –por los unos– o esclavizados –por los otros. Eran, sí, de color más clarito y venían de más lejos; seguramente algún esclarecido podrá explicar cuántos grados de diferencia de tono epidérmico, cuántos kilómetros de distancia separan a un invasor legitimado de uno ilegítimo. Con lo cual no pretendo justificar la invasión española, avalancha de dioses y saqueos; sólo decir que sus víctimas habían hecho lo mismo con otras víctimas unas décadas, un par de siglos antes.
En Argentina, donde todo es más reciente, está muy claro: los mapuches que ahora penan en el sur andino entraron desde Chile a fines del siglo XVIII, y echaron a sus ocupantes anteriores, los tehuelches; entre 1830 y 1875, el coronel neokirchnerista Juan Manuel de Rosas y el general viejoliberal Julio Argentino Roca se lo hicieron a ellos. Pero nada de eso importa mucho en la imagen congelada. La causa de los pueblos originarios se ha convertido en uno de esos lugares comunes que, de tan comunes, eluden cualquier tipo de debate.
El indigenismo, decía uno, es una enfermedad infantil del nacionalismo –y el otro le contestaba que el indigenismo es la versión social del pensamiento ecololó. En una sociedad que está hecha de mezclas, que debe seguir mezclándose para reinventarse, progres claman por la tradición, la pureza, la «autenticidad» de los originarios. Es esa idea conservadora de detener la evolución en un punto pasado: esa idea que cierta izquierda comparte tan bien con la derecha, aunque la apliquen a objetos diferentes.
Los progres defienden encarnizados los derechos de los aborígenes a seguir viviendo igual que sus tatarabuelos. ¿Por qué se empeñan en suponer que hay sociedades “tradicionales” que deberían conservar para siempre su forma de vida, y que lo “progresista” consiste en ayudarlos a que sigan viviendo como sus ancestros? ¿Porque ellos mismos siguen usando miriñaques y polainas, casándose con vírgenes o vírgenes, viajando a caballo con su sable en la mano, escribiendo palabras como éstas con la pluma de un ganso, reverenciando al rey, iluminándose con el quinqué que porta, temeroso, aquel negrito esclavo?
Y, sobre todo, les da mucha culpa lo que hicieron sus ancestros. Aborígenes suelen ser explotados; tanto como muchos descendientes de gallegos, rusos, sicilianos. Pero, culpa mediante, los biempensantes suponen a los originarios más derechos que a cualquier otro desposeído. Si yo fuera pobre y argentino intentaría ser originario. Los pueblos originarios son una especie protegida: tienen apoyos internacionales, oenegés, programas especiales, buena prensa automática, mientras millones de pobres no tienen casi nada. No digo que los “originarios” no tengan tanto derecho como cualquiera a una vida digna; sí digo que tienen tanto derecho como cualquiera a una vida digna y que, en el triste sistema clientelar en el que viven millones de argentinos, ser aborigen ofrece privilegios particulares producidos por esa mezcla de culpa y corrección política que se conmueve fácil con las historias atroces de la Conquista mientras olvida la marginación cotidiana, constante, de esos muchos millones de cualquieras sin pureza de sangre, misturados, tan poco originales.
Martín Caparrós
12-10-2011
fuente http://blogs.elpais.com/pamplinas
texto en PDF