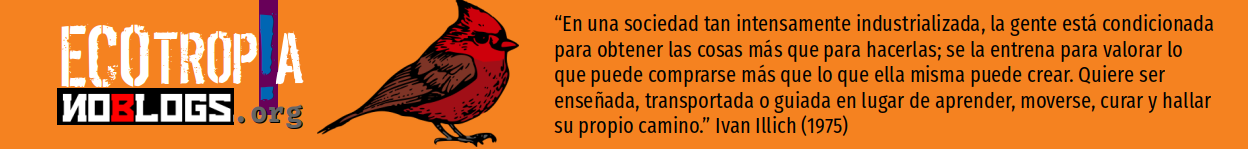Ya se aprecia claramente que las máquinas que imitan al hombre están usurpando todas las facetas de la vida cotidiana y que tales máquinas están forzando a la gente a comportarse como ellas. Los nuevos artificios electrónicos tienen, por cierto, el poder de forzar a la gente a «comunicarse» con ellos y entre sí en los términos de la máquina. Todo aquello que estructuralmente no se adapte a la lógica de las máquinas es efectivamente «depurado» de una cultura dominada por el uso de éstas.
Por Ivan Illich
El comportamiento maquinal de la gente encadenada a la electrónica constituye una degradación de su bienestar y su dignidad, lo cual, para la gran mayoría y a largo plazo, se ha de tornar intolerable. Las observaciones del efecto degradador de los entornos programados demuestran que en ellos las personas devienen insolentes, impotentes, narcisistas y apolíticas. El proceso político se resquebraja debido a que la gente deja de ser capaz de gobernarse a sí misma; pide ser conducida.
Japón es tenido por la capital de la electrónica; sería maravilloso si se tornase, para todo el mundo, en el modelo de una nueva política de autolimitación en el área de las comunicaciones, lo cual, en mi opinión, será de aquí en adelante muy necesario si un pueblo desea permanecer autogobernado.
La conducción electrónica como evento político puede considerarse desde diversas perspectivas. Propondría, al comienzo de esta consulta pública, intentar una aproximación al tema desde la ecología política. Durante la última década la ecología ha adquirido un nuevo significado. Es aún el nombre de una rama de la biología profesional, pero ese término sirve cada vez más para designar a un público general amplio y políticamente organizado que analiza e influye sobre las decisiones técnicas. Pretendo concentrarme sobre los nuevos hallazgos para la gestión electrónica como sinónimo de un cambio técnico del medio ambiente humano que, para ser benigno debe permanecer bajo control político (y no sólo de los expertos).
Distinguiré al medio ambiente como bien común del medio ambiente como riqueza. De nuestra habilidad para hacer esta particular distinción depende no solo la construcción no sólo de una teoría ecológica sensata, sino también de una efectiva jurisprudencia ecológica.
Se debe señalar la distinción entre los bienes comunales dentro de los que se enmarcan las actividades para la subsistencia de la gente, y las riquezas de la tierra (los recursos naturales) que sirven para la producción económica de aquellas comodidades sobre las que se asienta la vida actual. Si fuese un poeta, quizá pudiese hacer esta distinción de manera hermosa e incisiva para que llegase a vuestros corazones y permaneciese inolvidable.
Desafortunadamente, no soy un poeta japonés. Debo dirigirme a vosotros en inglés, un lenguaje que durante los pasados cien años ha perdido la habilidad para hacer tal distinción.
«Commons» es una palabra del inglés antiguo. Según mis amigos japoneses, está bastante próxima al significado que «iriai» tiene aún en japonés. «Commons», como «iriai», es un término que en la época preindustrial era usado para designar ciertos aspectos del entorno. La gente llamaba comunales a aquellas partes del entorno que quedaban más allá de los propios umbrales y fuera de sus posesiones, por las cuales -sin embargo- se tenía derechos de usos reconocidos, no para producir comodidades sino para contribuir en el aprovisionamiento de las familias. La ley consuetudinaria que humanizaba el entorno al establecer los bienes comunales era, por lo general, no-escrita. No era una ley escrita no sólo porque la gente no se preocupó en escribirla, sino porque lo que protegía era una realidad demasiado compleja como para determinarla en párrafos. La ley de bienes comunales regulaba el derecho de paso, de pesca, de caza, de pastoreo y el de recolectar leña o plantas medicinales en los bosques.
Un roble podía ser parte de los bienes comunales. Su sombra, en verano, estaba reservada al pastor y su rebaño; sus bellotas estaban reservadas para los cerdos de los campesinos próximos; sus ramas secas servían de combustible para las viudas de la aldea; en primavera, algunas de sus ramas jóvenes eran usadas para ornar la iglesia y al atardecer podía ser el sitio elegido para la reunión de aldeanos. Cuando la gente hablaba de bienes comunales, «iriai» designaba un aspecto del entorno que era limitado, que era necesario para la supervivencia de la comunidad, que era necesario para diversos grupos de maneras diferentes, pero que -en un sentido económico estricto- no era entendido como escaso.
Cuando hoy, en Europa, utilizo ante estudiantes universitarios el término «commons» (en alemán Almende o Gemenheit, en italiano gli usi civici) mis oyentes piensan de inmediato en el siglo XVIII.
Piensan en aquellas praderas de Inglaterra en las que los aldeanos tenían unas pocas ovejas cada uno, y piensan también en el «cercado de los campos de pastoreo» que transformó las praderas comunales en recursos donde criar grandes rebaños con fines comerciales. En primera instancia, no obstante, los estudiantes piensan en la nueva pobreza que ese cercamiento trajo aparejada: el empobrecimiento absoluto de los campesinos que fueron forzados a abandonar las tierras en pos de un trabajo asalariado; piensan, por último, en el enriquecimiento comercial de los señores, los lores.
En su inmediata reacción, los estudiantes piensan en el surgimiento de un nuevo orden capitalista. Al confrontarse con esa dolorosa novedad, olvidan que ese cercamiento trajo implícito algo más básico aún. Las valles en torno a los bienes comunales inauguraron un nuevo orden ecológico. El cercamiento no sólo transfirió el control de los campos de pastoreo de los campesinos al señor; también marcó un cambio radical en las actitudes de la sociedad frente al entorno natural. Anteriormente, en cualquier sistema jurídico, la mayor parte del entorno había sido considerada como bien comunal, con el que la mayoría de la gente podía abastecer sus necesidades básicas sin tener que recurrir al mercado. Después del cercamiento, el entorno natural se tornó principalmente una riqueza al servicio de «empresas» que, al organizar el trabajo asalariado, transformaron la naturaleza en aquellos bienes y servicios de los que depende la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esta transformación está en el punto ciego de la economía política.
Este cambio de actitudes puede ilustrarse mejor si pensamos en las calles en vez de considerar las áreas de pastoreo. ¡Qué enorme diferencia vemos en los barrios de la ciudad de México durante los últimos veinte años! Entonces las calles de los barrios eran realmente bienes comunales. Alguna gente utilizaba la calle para vender hortalizas y carbón de leña. Otros colocaban sus sillas en las aceras para beber café o tequila. Otros se reunían en la calle para decidir quién sería el nuevo representante del vecindario, o para determinar el precio de un asno. Otros conducían a sus asnos por entre la multitud, caminando próximos a sus bestias de carga; otros montaban en sus sillas. Los niños jugaban en las zanjas y, aún así, los caminantes podían usar la calle para ir de un sitio a otro.
Tales calles no fueron construidas por la gente. Como cualquier otro bien común, la calle misma era el resultado de la gente que allí vivía y tornaba habitable ese espacio. Las viviendas que franqueaban las calles no eran hogares privados en el sentido moderno: garajes para el depósito nocturno de los trabajadores. El umbral aún separaba dos espacios vivientes, uno íntimo y otro común. Pero ni los hogares en su sentido íntimo ni las calles como bienes comunales sobrevivieron al crecimiento económico.
En los nuevos barrios de Ciudad de México las calles ya no son para la gente. Son ahora carreteras para coches, para autobuses, para taxis y camiones. La gente es difícilmente tolerada en las calles a menos que se dirija hacia la parada de autobuses. Si ahora la gente se sentase o detuviese en las calles sería un obstáculo para el tránsito, y el tránsito sería peligroso para quien así lo hiciere. La calle ha sido degradada de un bien comunitario a un simple recurso para la circulación de vehículos. La gente ya no puede circular por sus espacios. El tránsito ha desplazado su movilidad. Sólo puede circular cuando está precintada y se la traslada.
La apropiación de los campos de pastoreo por parte de los señores fue desafiada, pero la más fundamental transformación de esas áreas (y de las calles) de bienes comunales a recursos, aconteció -hasta hace muy poco—sin ser objeto de crítica. La apropiación del entorno por la minoría fue claramente reconocida como un abuso intolerable. En contraste, la aún más degradante transformación de las personas como miembros de una fuerza de trabajo industrial en consumidores fue tomada –hasta hace poco- como algo natural. Durante casi cien años la mayoría de los Partidos Políticos se negaron a admitir la acumulación de los recursos naturales en manos privadas. Sin embargo, este cuestionamiento se concentró en la utilización privada de esas riquezas, sin distinguir lo que sucedía con los bienes comunales. De tal modo ha sido así que aun los políticos anticapitalistas han reforzado la legitimidad de esta transformación de los bienes comunes en recursos.
Sólo muy recientemente, en la base de la sociedad, un nuevo tipo de «intelecto popular» ha comenzado a reconocer lo que ha estado aconteciendo. El cercamiento le ha negado a la gente el derecho a esa clase de entorno en el cual -a lo largo de toda la historia- se había fundamentado la economía moral de la subsistencia. El cercamiento, una vez aceptado, redefine la comunidad; socava la autonomía local de la comunidad. El cercamiento de los bienes comunales favorece tanto los intereses de los profesionales y burócratas estatales como los de los capitalistas. El cercamiento permite al burócrata definir la comunidad local como un ente incapaz de proveerse de lo necesario para su propia subsistencia. Las personas se tornan individuos económicos que dependen para su supervivencia de las comodidades producidas para ellos. Fundamentalmente, gran parte de los movimientos ciudadanos representan una rebelión contra esta inducida redefinición de la gente como consumidores.
Deseabais oírme hablar sobre electrónica, no sobre campos de pastoreo y calles. Pero soy un historiador; quise hablar primero sobre los bienes comunales del pasado, según los conocía, para luego decir algunas cosas sobre la presente y mucho mayor amenaza contra los bienes comunales por parte de la electrónica.
Quien os habla es un hombre que nació hace 55 años en Viena. Un mes después de su nacimiento fue subido a un tren y luego a un barco que lo llevó a la isla de Brac. Allí, en una aldea de la Costa Dálmata, su abuelo deseaba bendecirlo. Mi abuelo vivía en la casa en la que su familia había vivido desde la época en que los Muromachi gobernaban desde Kyoto. Desde aquella época muchos habían sido los gobernantes de la Costa Dálmata: el Dux de Venecia, los sultanes de Estambul, los corsarios de Almissa, los emperadores de Austria y los reyes de Yugoslavia. Pero todos estos cambios en el uniforme y el lenguaje de los gobernantes, poco habían alterado la vida cotidiana durante los 500 años anteriores. Las mismas vigas de olivo soportaban aún el techo de la casa de mi abuelo. El agua se recogía en las mismas losas de piedra sobre el techo. El vino era prensado en las mismas cubas, el pescado cogido desde el mismo tipo de embarcaciones y el aceite provenía de los árboles plantados cuando Edo estaba naciendo.
Mi abuelo recibía las noticias dos veces al mes. Cuando yo nací, para la gente que vivía alejada de las rutas principales, la historia aún fluía lenta, imperceptiblemente. Gran parte del entorno era aún un bien común. La gente vivía en las casas que ella misma había construido; se desplazaba por caminos que habían sido apisonados por el paso de sus propios animales: era autónoma en la obtención y el aprovechamiento de las aguas; dependía tan sólo de su voz cuando deseaba hablar alto. Todo cambió con mi llegada a Brac.
En el mismo barco en el que yo llegué en 1926, arribaba el primer altavoz a la isla. Muy poca gente allí había oído hablar de tal cosa con anterioridad. Hasta aquel día, hombres y mujeres habían hablado con voces más o menos igualmente potentes. En adelante todo eso cambiaría. En adelante el acceso al micrófono determinaría qué voces serían las amplificadas. El silencio había dejado de ser un bien común; se tornó un recurso por el que habrían de competir los altavoces. De este modo el lenguaje en sí pasó a ser de un bien común local a un recurso nacional para la comunicación. Así como el cercamiento por parte de los señores incrementó la productividad nacional mediante la negación al campesino para que criase unas pocas ovejas, así la usurpación provocada por los altavoces ha destruido ese silencio que durante toda la historia le había otorgado a cada hombre y mujer su propia voz. Al menos que tengáis acceso a un altavoz, estáis silenciados.
Espero que el paralelismo sea visible ahora. Así como los bienes comunales de espacio son vulnerables y pueden ser destruidos por la motorización del tránsito, así también los bienes comunales de expresión son vulnerables y pueden ser fácilmente destruidos por la usurpación que de ellos ejercen los modernos medios de comunicación.
El tema que propongo debería ya estar claro: cómo oponerse a la usurpación -que realizan los nuevos artificios y sistemas electrónicos- de aquellos bienes comunales más sutiles y más íntimos a nuestro ser que los campos de pastoreo y las calles. El silencio, tanto según la tradición occidental como la oriental, es necesario para que surja la persona. Nos lo arrebatan las máquinas que nos imitan. Fácilmente nos podemos tornar cada vez más dependientes de las máquinas para hablar y para pensar, del mismo modo que ya somos dependientes de las máquinas para trasladarnos.
Semejante transformación del entorno, de bien común a riqueza productiva, constituye la forma básica de la degradación ambiental. Esta degradación tiene una larga historia, que coincide con la historia del capitalismo pero que de ningún modo puede reducirse a ella. Por desgracia, la importancia de esta transformación ha sido ignorada o minimizada por la ecología política hasta el día de hoy. Es necesario que se la reconozca si pretendemos organizar movimientos para la defensa de aquello que aún queda de los bienes comunales. Esta defensa constituye la tarea pública crucial para la acción política durante la presente década. Tal tarea debe emprenderse urgentemente, puesto que los bienes comunales pueden existir sin policía, pero las riquezas naturales no. Así como sucede con el tránsito, las computadoras requieren policías, en cada vez más cantidad y de formas cada vez más sutiles.
Por definición, las riquezas requieren de la policía para su defensa. Una vez que están defendidas, su recuperación como bienes comunales se toma cada vez más y más difícil. Esta es una razón especial para tal urgencia.
* Resumen de una conferencia ofrecida en Tokio durante el Simposio «La Ciencia y el Hombre» en 1982. Traducción de Angello Ponziano.
Fuente: Revista Mutantia, Número 21, enero de 1985
texto en PDF