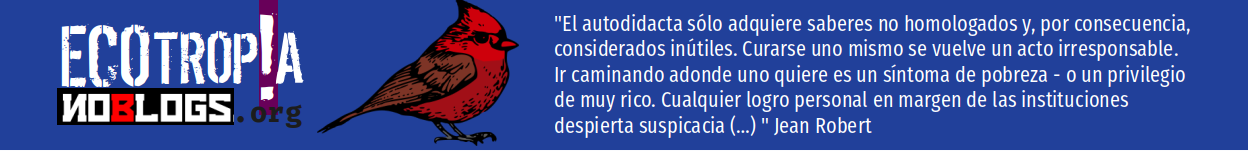Siendo en parte una expresión de angustia y agresión intensificadas, la ciudad amurallada reemplazó una imagen más antigua de tranquilidad rural y paz. Los primitivos bardos sumerios volvían la memoria hacia una edad de oro preurbana, cuando «no había serpiente ni escorpión, ni hiena ni león, ni perro salvaje ni lobo»; cuando «no había miedo ni terror, y el hombre no tenía rival».
Por Lewis Mumford
Por supuesto, esa época mítica no existió jamás y, sin duda, los mismos sumerios tenían oscuramente conciencia de este hecho. Pero los animales ponzoñosos y peligrosos cuya presencia suscitaba sus temores habían adquirido, con el desarrollo del sacrificio humano y la guerra sin freno, una nueva forma: simbolizaban las realidades del antagonismo y la enemistad entre los hombres. En el acto de extender todos sus poderes, el hombre civilizado les dio a estas criaturas salvajes un lugar en su propia configuración.
El hombre primitivo, inerme, expuesto y desnudo, tuvo bastante astucia para dominar a todos sus rivales naturales. Pero ahora, por fin, había creado un ser cuya presencia provocaría una y otra vez el terror en su alma: el «enemigo humano», su otro yo y contrapartida, poseído por otro dios, congregado en otra ciudad, capaz de atacarlo como Ur fue atacada, sin provocación.
La misma implosión que había magnificado los poderes del dios, el rey y la ciudad, y mantenido las complejas fuerzas de la comunidad en un estado de tensión, ahondó también las ansiedades colectivas y extendió los poderes de destrucción. ¿Acaso los mayores poderes colectivos del hombre civilizado no se presentaban en sí mismos como una especie de afrenta a los dioses, a quienes sólo se apaciguaría mediante la implacable destrucción de los fatuos dioses rivales? ¿Quién era el enemigo? Todo aquel que rendía culto a otro dios; que rivalizaba con el poder del rey u ofrecía resistencia a su voluntad. Así, la simbiosis cada vez más compleja que tenía lugar en el seno de la ciudad y en su vecino dominio agrícola fue contrapesada por una relación destructiva y predatoria con todos los posibles rivales; a decir verdad, a medida que las actividades de la ciudad se hacían más racionales y benignas en su interior, se tornaban, casi en el mismo grado, más irracionales y malignas en sus relaciones exteriores. Esto es válido hasta el mismo día de hoy para los conglomerados más extensos que han sucedido a la ciudad.
El propio poder real medía su fuerza y el favor divino por sus capacidades no tan sólo para la creación sino incluso más para el pillaje, la destrucción y el exterminio. «En realidad», declararía Platón en las Leyes, «cada ciudad está en un estado natural de guerra con todas las demás». Esto era un simple hecho de observación. Así, las perversiones originales del poder que acompañaron los grandes avances técnicos y culturales de la civilización, han minado y con frecuencia anulado los grandes logros de la ciudad hasta nuestros propios días. ¿Es simplemente por azar que las más remotas imágenes subsistentes de la ciudad, las que aparecen en las paletas egipcias predinásticas, representen su destrucción?
En el acto mismo de trasformar laxos grupos de aldeas en poderosas comunidades urbanas, capaces de mantener un comercio más vasto y de construir estructuras mayores, cada parte de la vida se convirtió en una lucha, una agonía, un encuentro de gladiadores que se combatía contra una muerte física o simbólica. En tanto que la sagrada cópula del rey y la sacerdotisa de Babilonia en la cámara divina que coronaba el ziggurat recordaba un anterior culto de la fertilidad, consagrado a la vida, los nuevos mitos eran principalmente expresiones de implacable oposición, de lucha, de agresión, de poder ilimitado: los poderes de las tinieblas contra los poderes de la luz, Seth contra su enemigo Osiris, Marduk contra Tiamat. Entre los aztecas, hasta las estrellas estaban agrupadas en ejércitos hostiles de Oriente y Occidente.
Si bien las prácticas aldeanas, con un sentido de mayor cooperación, mantuvieron su vigencia en el taller y los campos, es precisamente en las nuevas funciones de la ciudad donde el látigo y la cachiporra -llamada cortésmente cetro- se hicieron sentir. Con el tiempo, el cultivador aldeano aprendería muchas mañas y evasivas para resistir la coerción y las exigencias de los representantes del gobierno; hasta su aparente estupidez sería, a menudo, un procedimiento para no oír órdenes que se proponía no cumplir. Pero los que estaban atrapados en la ciudad, casi lo único que podían hacer era obedecer, tanto si eran abiertamente esclavizados como si eran dominados más sutilmente. Para conservar su respeto por sí mismo, en medio de todas las nuevas imposiciones de las clases dominantes, el súbdito urbano, quien aún no era un ciudadano pleno, identificaría los propios intereses con los de sus amos. Aparte de oponerse con éxito a un conquistador, lo mejor que puede hacer es unírsele y esperar que a uno le toque algo del botín en perspectiva.
Casi desde su primer momento de existencia, la ciudad, a pesar de su apariencia de protección y seguridad, fue acompañada no sólo de la previsión de un asalto desde afuera sino también de una lucha intensificada en su interior: un millar de pequeñas guerras se hicieron en la plaza del mercado, en los tribunales, en el juego de pelota o en la arena. Heródoto fue testigo ocular de una sangrienta lucha ritual con garrotes entre las fuerzas de la Luz y las de las Tinieblas, que se celebraba en el interior de un templo egipcio. Ejercer el poder en todas las formas era la esencia de la civilización; y la ciudad halló decenas de modos de expresar la lucha, la agresión, la dominación, la conquista… y la servidumbre. Tiene algo de sorprendente que el hombre arcaico volviera su memoria hacia el período «anterior» a la ciudad como si se tratara de una Edad de Oro, o que, como Hesíodo, considerara que cada perfeccionamiento de la metalurgia y de las armas era un menoscabo de las perspectivas de la vida, de modo que el estado humano más bajo fue el de la Edad de Hierro (él no podía prever cuánto más degradarían al hombre las exactas técnicas científicas del exterminio total, mediante agentes nucleares o bacterianos).
Ahora bien, todos los fenómenos orgánicos tienen sus límites de crecimiento y extensión, que son establecidos por su misma necesidad de permanecer autónomos, abasteciéndose y dirigiéndose a sí mismos: sólo pueden desarrollarse a expensas de sus vecinos si pierden las comodidades mismas con las que las actividades de éstos contribuyen a sus propias vidas. Las pequeñas comunidades primitivas aceptaban estas limitaciones y este equilibrio dinámico, tal como las comunidades ecológicas naturales los registran.
Las comunidades urbanas, entregadas de lleno a la nueva expansión del poder, perdieron este sentido de los límites: el culto del poder se regodeaba en su misma ostentación sin límites. Ofrecía los deleites de un juego jugado por puro placer, así como las recompensas del trabajo sin necesidad de la rutina diaria, mediante la rapiña en gran escala y la esclavización al por mayor. El firmamento era el único límite. Tenemos la prueba de este súbito sentido de exaltación en las dimensiones cada vez mayores de las grandes pirámides; del mismo modo que tenemos su representación mitológica en la historia de la ambiciosa torre de Babel, a la que puso fin una incapacidad de comunicación que una escesiva extensión del territorio lingüístico y de la cultura puede haber producido una y otra vez.
Ese ciclo de expansión indefinida de ciudad a imperio es fácil de seguir. A medida que la población de la ciudad aumentaba, se hacía necesario extender la superficie inmediata de producción de alimentos o bien extender las líneas de abastecimiento y aprovechar los artículos de consumo de otra ciudad, ya por cooperación, trueque o comercio, ya por tributo forzado, expropiación o exterminio. ¿Rapiña o simbiosis? ¿Conquista o cooperación? Un mito de poder sólo conoce una respuesta. Así, el mismo éxito de la civilización urbana sancionó los hábitos y reclamos belicosos que continuamente la minaron y anularon sus beneficios. Lo que empezó como una gotita se hinchó forzosamente hasta constituir una iridiscente pompa imperial de jabón, imponente por sus dimensiones, pero frágil en proporción a su tamaño. Carentes de una cohesión interna, las capitales más guerreras se veían presionadas para continuar la técnica de la expansión, a fin de que el poder no volviera a la aldea autónoma y los centros urbanos donde floreciera inicialmente. Este proceso se produjo, de hecho, durante el interregno feudal en Egipto.
Si interpreto correctamente los datos, las formas cooperativas de convivencia urbana fueron minadas y viciadas desde el comienzo por los mitos destructivos y fanáticos que acompañaron, y tal vez en parte causaron, la exorbitante expansión de poderío físico y de destreza tecnológica. La simbiosis urbana positiva fue reiteradamente desplazada por una simbiosis negativa, igualmente compleja. Tan conscientes eran los gobernantes de la Edad de Bronce de esos desastrozos resultados negativos que a veces contrapesaban sus abundantes fanfarronadas de conquistas y exterminio con alusiones a sus actividades en bien de la paz y la justicia. Por ejemplo, Hammurabi proclamaría orgullosamente: «Puse fin a la guerra; promoví el bienestar del país; hice que las gentes reposaran en moradas amistosas; no permití que nadie las aterrorizara». Pero, apenas salieron de su boca estas palabras, comenzó de nuevo el ciclo de expansión, explotación y destrucción. En los términos favorables que deseaban dioses y reyes, ninguna ciudad podía lograr su expansión a menos que arruinara y destruyera otras ciudades.
Así, la más preciosa invención colectiva de la civilización, la ciudad, a la que sólo precede el lenguaje en la trasmisión de la cultura, se convirtió desde el principio en el receptáculo de destructoras fuerzas internas, orientadas hacia el constante exterminio. Como consecuencia de esa tan arraigada herencia, la supervivencia misma de la civilización o, para ser más exactos, de alguna parte considerable e incólume de la especie humana, está ahora en duda; y durante largo tiempo puede seguir en duda, cualquiera sean los arreglos provisionales que se hagan. Camo ya hace mucho lo destacara sir Patrick Geddes, cada civilización histórica se inicia con un núcleo urbano vivo, la polis, y termina en un cementerio común de polvo y huesos, una Necrópolis o ciudad de los muertos, colmada de ruinas quemadas por el fuego, de edificios aplastados, de talleres vacíos, de montañas de residuos inútiles, con la población masacrada o sometida a esclavitud.
Leemos en los Jueces: «Y después de combatir Abimelech la ciudad todo aquel día, tomóla, y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y sembróla de sal». El terror de este episodio final, con su fria miseria y su absoluta desesperación, es la culminación humana hacia la que se dirige la Iliada; pero, ya mucho antes de este episodio, como demostró Heinrich Schliemann, otras seis ciudades habían sido destruidas; y mucho antes de la Iliada se encuentra un lamento, igualmente amargo y sentido, por esa maravilla entre las ciudades antiguas, la misma Ur, un gemido que sale de la diosa de la ciudad:
«Verdaderamente todos mis pájaros y criaturas aladas se han volado,
‘¡Ay!, por mi ciudad’, es lo que diré.
‘Mis hijas y mis hijos han sido arrastrados lejos,
¡Ay! por mis hombres’, es lo que diré.
‘Oh ciudad mía que no existes más, mi (ciudad) atacada sin motivo,
¡Oh mi (ciudad) atacada y destruida!'»
Por último, considérese la inscripción de Senaquerib sobre la aniquilación total de Babilonia: «La ciudad y (sus) casas, desde los cimientos hasta los techos, yo destruí, yo devasté, yo quemé con fuego. El muro y la muralla exterior, los templos y dioses, las torres de ladrillo y tierra de los templos, todas cuantas había arrasé y tiré al canal de Arakhtu. Por el medio de esa ciudad cavé canales, inundé su solar con agua, y los fundamentos mismos de ella destruí. Hice su destrucción más completa que si hubiera habido un diluvio». Tanto el acto como su moral anticipan las feroces estravagancias de nuestra época nuclear; de lo único que carecía Senaquerib era de nuestra veloz destreza científica y de nuestra maciza hipocrecía que nos permite ocultar, hasta de nosotros mismos, nuestras intenciones.
No obstante, una y otra vez las fuerzas positivas de la cooperación y la comunión sentimental han hecho que las gentes volvieran a los solares urbanos devastados, «para reparar las ciudades en ruinas, la desolación de muchas generaciones». Es irónico -pero también es consuelo- que las ciudades hayan sobrevivido reiteradamente a los imperios militares que, en apariencia, las destruyeron para siempre. Damasco y Bagdad, Jerusalén y Atenas siguen en los mismos solares que inicialmente ocupaban, vivas, aunque poco más que fragmentos de sus antiguos cimientos queden a la vista.
Los desmanes crónicos de la vida en la ciudad bien podrían haber causado su abandono, hasta podrían haber llevado a una renuncia generalizada de la vida urbana y todos sus dones ambivalentes, de no haber sido por un hecho: el constante reclutamiento de nueva vida, fresca y tosca, procedente de las regiones rurales, vida llena de fuerza muscular elemental, de vitalidad sexual, de celo de procrear, de fe animal. Estas gentes de campo vuelven a llenar las ciudades con su sangre y, más todavía, con sus esperanzas. Incluso hoy mismo, según el geógrafo francés Max Sorre, las cuatro quintas partes de la población del mundo vive en aldeas, funcionalmente más próximas a su prototipo neolítico que a las metrópolis muy organizadas que han empezado a hacer entrar a la aldea en sus órbitas y, cada vez con más rapidez, a minar su antiguo modo de vida. Pero no bien permitamos que la aldea desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. La humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo.
* Este texto forma parte del Capítulo II «La cristalización de la Ciudad», del libro La ciudad en la historia (1961), Volúmen 8 Tomo 1 (Lewis Mumford, Ediciones Destino, Buenos Aires 1966)
fuente www.revistacontratiempo.com.ar/mumford.htm
texto en PDF