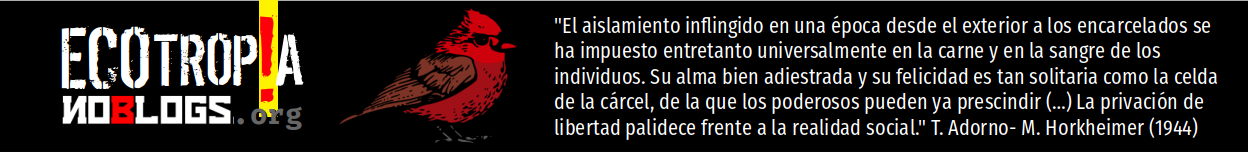El único silencio que conoce la utopía de la comunicación es el de la avería, el del fallo de la máquina, el de la interrupción de la transmisión.
Este silencio es más una suspensión de la técnica que la afloración de un mundo interior. Anacrónico en su manifestación, produce malestar y un deseo inmediato de darle fin, como si de un intruso se tratara.
Señala el esfuerzo que aún queda por hacer para que el hombre acceda al fin a la gloriosa categoría del homo communicans.
Surge entonces la gran tentación de oponer a la profusa «comunicación» de la modernidad, indiferente al mensaje, la «catarsis del silencio» (Kierkegaard), con la esperanza de poder restaurar así todo el valor de la palabra.
Cuanto más se extiende la comunicación más intensa se hace la aspiración a callarse, aunque sea por un instante, a fin de escuchar el pálpito de las cosas o para reaccionar ante el dolor de un acontecimiento, antes que otro venga a relegarlo, y luego otro, y otro más… en una especie de anulación del pensamiento en un torrente de emociones familiares cuya insistente evanescencia aporta sin duda consuelo, pero acaba ensombreciendo el valor de una palabra que condena al olvido todo lo que enuncia.
La saturación de la palabra lleva a la fascinación por el silencio.
El imperativo de comunicar cuestiona la legitimidad del silencio, al tiempo que erradica cualquier atisbo de interioridad.
No deja tiempo para la reflexión ni permite divagar; se impone el deber de la palabra.
El pensamiento exige calma, deliberación; la comunicación reclama urgencia, transforma al individuo en un medio de tránsito y lo despoja de todas las cualidades que no responden a sus exigencias.
En la comunicación, en el sentido moderno del término, no hay lugar para el silencio: hay una urgencia por vomitar palabras, confesiones, ya que la «comunicación» se ofrece como la solución a todas las dificultades personales o sociales.
En este contexto, el pecado está en comunicar «mal»; pero más reprobable aún, imperdonable, es callarse. La ideología de la comunicación asimila el silencio al vacío, a un abismo en el discurso, y no comprende que, en ocasiones, la palabra es la laguna del silencio. Más que el ruido, el enemigo declarado del homo communicans, el terreno que debe colonizar, es el silencio, con todo lo que éste implica: interioridad, meditación, distanciamiento respecto a la turbulencia de las cosas -en suma, una ontología que no llega a manifestarse si no se le presta atención.
El imposible silencio de la comunicación. La modernidad trae consigo el ruido. En el mundo retumban sin cesar instrumentos técnicos cuyo uso acompaña nuestra vida personal y colectiva. Pero la palabra tampoco cesa, pronunciada por sus muchos porta-voces. No me estoy refiriendo aquí, desde luego, a la palabra que surge -renovada y feliz- en la comunicación diaria con los allegados, los amigos o los desconocidos con los que se entablan relaciones: esta palabra perdura y da cuerpo a la sociabilidad.
David Le Breton
texto en PDF