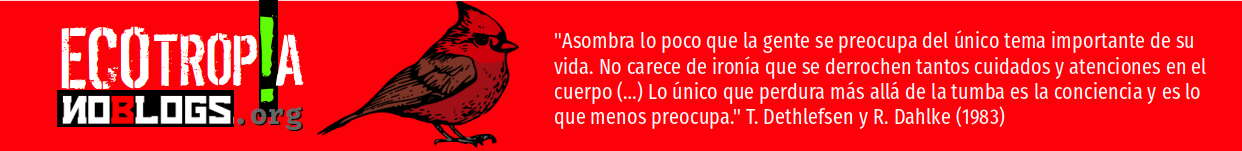En base a cuatro ensayos la autora analiza la sociedad capitalista actual, en la que el goce individual y la experiencia inmediata han reemplazado a la representación y a la construcción de un sentido colectivo. El individuo se convierte en un “capital humano” responsable de su insatisfacción social.
Por Evelyne Pieiller*
14-3-2007
¿Por qué, hace unos treinta años, se ha decidido ofrecer cochecitos donde el niño le da la espalda a sus padres? ¿Por qué la “transparencia” parece una virtud casi redentora? ¿Por qué quien antes se llamaba claramente “jefe de personal” ha sido rebautizado como director de recursos humanos?¿Por qué la tele-realidad tiene tanto éxito? ¿Por qué los libros dedicados al desarrollo de la personalidad encabezan las ventas?
Todas estas preguntas, y algunas otras, que son los puntos de partida de cuatro ensayos (1), pueden parecer de una diversidad algo sorprendente. Pero todas ellas conducen a un interrogante esencial: ¿qué pensar de la evolución actual de nuestras democracias, como pensarlas, como actuar?
Al descifrar con detalle –desde el desarrollo de los sitios de internet para encuentros hasta la fascinación adolescente por las marcas, pasando por la banalización del ”zapping”– el ejercicio de un individualismo cada vez más… individual, lo que se analiza es el vínculo entre la concepción contemporánea del “yo”, de sus objetivos, de su libertad, y las democracias de economía liberal. Un acto que no puede llevarse a cabo sin provocar algunos hábitos de pensamiento ni suscitar algún cuestionamiento: lo que equivale a decir que esas obras, que retoman el diálogo con Rousseau y Kant, Arendt, Foucault o Habermas, sin por ello estar reservadas para los diplomados en ciencias humanas, son al mismo tiempo vivificantes y perturbadoras.
La reflexión de Olivier Rey, matemático, investigador y docente, especialmente en la Escuela Politécnica, resplandece a partir de una pregunta central: ¿cómo educar a los niños en y para una sociedad verdaderamente democrática? Las teorías educativas dominantes tienden, en su opinión, a hacer primar sobre el conocimiento y el estudio de las obras “una cultura de la autenticidad, de la expresión de sí mismo y de la comunicación”. El niño debe “construir sus conocimientos”. Esto equivaldría, democráticamente, a respetar al individuo, su ritmo, sus riquezas propias, permitiéndole afirmar su personalidad, sus diferencias, independientemente de las herencias apreciadas por los… “herederos”, retomando la expresión de Pierre Boudieu, y de las viejas restricciones formalistas. Pero lo que Rey ve en la aplicación de estas concepciones pedagógicas, confirmado en otros numerosos ejemplos, es, tras la voluntad de respetar al niño y de hacer menos determinantes las desigualdades sociales, un deslizamiento hacia la fantasía del individuo “auto-construido”, que celebra una libertad enteramente falaz.
Evidentemente, el debate se establece en torno a la definición del concepto de libertad. Esta libertad, ¿es la libertad de ser espontáneamente uno? Y, para ser uno mismo, ¿no hay que aprender primero lo que es ese individuo tan mimado en la actualidad? Rey, siguiendo el hilo de toda una corriente de pensamiento que lleva hasta los trabajos del jurista Pierre Legendre (2), afirma que el individuo no puede acceder a una verdadera autonomía sin reconocerse vinculado: vinculado a los otros, vinculado a una sociedad que le permitirá ejercer esa autonomía, vinculado a una historia, vinculado a sus propios fantasmas. Creerse “auto-referencial”, lo que implican las actuales teorías pedagógicas y, más ampliamente, el sistema de valores en curso, es negar la genealogía de la familia, del conocimiento, de las instituciones. Negar este vínculo, es negar los propios límites, límites que por sí solos definen el campo donde puede elaborarse el sujeto.
En otras palabras, la libertad no puede existir más que sobre un fondo de renunciación: sólo comienza a desarrollarse cuando los límites son percibidos e integrados. La libertad individual, basamento de la democracia y condición para su perennidad, implica que el ciudadano se sepa mortal e hijo de mortal, uno entre otros, que rechace la ley del más fuerte y acepte reglas que le permitirán vivir en conjunto con otros. Ésta es la razón que le lleva a no limitarse sólo a sus impulsos, con el fin de poder, humano entre los humanos, contribuir a una historia común, y también escribir su propia historia. Es la razón que le hace comprender que el otro no es una cosa, sino un “yo” como él; es la razón a la que el ser humano le debe la humanidad, que lo hace capaz de tener derechos, retomando la maravillosa expresión de Rémi Brague (3).
Ahora bien, apoyarse en la racionalidad, antes que en la evidencia del deseo y el cierre del ego, no es algo automático, no es fácil, no es transparente: si bien cada uno tiene en sí la potencialidad, falta alimentar esa potencialidad. Cada uno nace libre… Libre, sí, pero para trabajar para su liberación, que se ve trabada por las pulsiones y las evidencias. La concepción de un individuo “solo”, capaz de extraer de su propio fondo las bases de su razón, y considerado como teniendo que autorizarse a sí mismo, tiende a definir a cada uno como “un mini-Estado”, donde cada uno hace su ley. El sentido de las prohibiciones, restricciones y límites tiende a desaparecer; ya no son más que “el simple resultado de tratos entre las reivindicaciones individuales por un lado, y las exigencias de la sociedad por otro”, o peor, una violencia.
No reconocer que “nadie es el origen de sí mismo”, no renunciar al sueño infantil y peligroso de ser todopoderoso, creer que someterse a los propios deseos permite cumplir la propia verdad, es olvidar que si uno puede con razón tratar de realizarse es porque la sociedad y sus estructuras, sus límites, la ley, lo permiten, y no porque sea un derecho “natural” para el que la sociedad sería un obstáculo; es olvidar que la razón es la que, al escribir las leyes, se ha institucionalizado y ha hecho posible la autonomía del individuo; es olvidar que primero uno recibe las leyes, las prohibiciones y los límites, antes de apropiárselos, y que es así como se perpetúa la institución social de la razón, indispensable para el ejercicio de la libertad íntima y colectiva.
Cuando Rey ataca, con una alegría desbocada, con una emoción efervescente, a los “totems” de una cierta modernidad, el desdeño por la herencia, el rechazo de las restricciones, la libertad de afirmar la propia personalidad, la reivindicación de la diferencia como identidad, es para disipar lo que le parece un señuelo seductor y temible que, lejos de ser la culminación de los valores democráticos, los amenaza, aun cuando esas concepciones pretendan ser democráticas.
Masificación y democratización
No es fácil aventurarse en este terreno, porque no creer que todo lo que se denomina progreso es siempre progresista puede relacionarse rápidamente con un pensamiento reaccionario. Pero este análisis supone recordar el espíritu de las Luces, trata de elucidar el extravío de ese espíritu: a saltos y digresiones, recurriendo tanto a Ivan Illich como a Philip K. Dick, René Girard o Arnold Schwarzenegger (el de “Terminator”), este intento, arrollador, tenso y apasionado, no busca ciertamente celebrar el pasado contra la modernidad, sino que se dedica a mostrar cómo la modernización cultural va en el mismo sentido que la modernización económica, lo que resulta inquietante.
Desde el cochecito reformado, en el cual se supone que el niño aprehende libremente el mundo, separado de la mirada de los padres que le permite otorgar sentido a lo que ve, hasta el deslizamiento de la ciencia hacia la técnica al servicio del mercado, de la sustitución de la creatividad por el estudio del patrimonio literario, hasta el lugar que adquiere la clonación en la prensa y el imaginario, Rey da a leer un mundo que parece haber olvidado que la libertad se construye con la razón. Este mundo está en pleno acuerdo con la concepción económica liberal que se ha desarrollado precisamente al amparo de esas mismas ideas de liberación y de respeto del individuo sutilmente falseadas, “de la misma manera que, según los preceptos liberales, se supone que una mano invisible garantiza la prosperidad general, para que los hombres abandonen su pretensión de intervenir en la economía y se preocupen sólo de su interés personal, así también la auto-organización conducirá a los seres a la plenitud y a la felicidad”. En una sociedad en trance de “desinstitucionalización generalizada”, citando a Dany-Robert Dufour (4), el individuo está solo, conminado a auto-crearse, totalmente liberado de las restricciones, liberado de la razón, libre, locamente libre para escuchar los pedidos de su inconsciente y los del mercado, que no ama nada tanto como satisfacer sus pulsiones arcaicas.
Daniel Bougnoux, profesor emérito de varias universidades y jefe de redacción de Cahiers de médiologie (Cuadernos de mediología) y luego de la revista Médium, fundadas por Régis Debray, prosigue con el mismo cuestionamiento, pero en el campo de las artes y los medios de comunicación. La importancia que se otorga a la expresión de sí mismo, esa aspiración a un mundo sin trabas, fuente de gozo, va a agrupar las manifestaciones bajo el expresivo término de “presentismo”. La constatación que establece es clásica, pero llamativa, porque ofrece una visión de conjunto: desde la prensa que requiere una lectura emocional al reemplazo de la “gran novela” de antaño por la “auto-ficción”, revestida del encanto propio de la modernidad: verdad de la confidencia, realismo del relato, proximidad entre el héroe y el lector; del clip al spot, pasando por el “live” (en vivo), lo directo, la interactividad, que permiten adherir “de veras” a lo que se da a ver, permitiendo creer y participar en ello, algo que a su manera también presentan las “instalaciones” y “performances”, con frecuencia dirigidas hacia el “efecto de lo real” y el compromiso “activo” del espectador; en resumen, de la tele-realidad a los juegos de video, entre otros y múltiples ejemplos, como lo proclamaba en otros tiempos el slogan de la radio RTL: “lo importante es vibrar”. Lo que aquí se busca es la sensación, lo inmediato, unido sin cuestionamiento posible a lo real y, por lo tanto, y esto es tal vez lo más importante, lo verídico.
Para Bougnoux, este “presentismo” instaura “la tiranía de la autenticidad y de lo vivido”: algo con lo que sólo se puede estar de acuerdo, sin necesariamente lamentarlo. ¿Por qué los detentores de la cultura al estilo antiguo, la novela “lenta”, las obras difíciles, tendrían acceso a una verdad superior? ¿No podría tratarse de la vieja querella elitismo contra populismo, o de una repetición que culpabiliza, entre moral del esfuerzo contra búsqueda del placer?
Claramente no es así. Como en Rey, pero por la vía de una “ética de la representación”, se trata de una reflexión sobre el sujeto democrático, de un estudio sobre una cierta perversión del individualismo: descripto, a lo largo de un recorrido del “desmantelamiento de escenarios artísticos y mediáticos”, como reducido a una “burbuja narcisista” y que, por complacerse demasiado en la “intoxicación emocional” que procuran todas esas bocanadas de “realidad”, podría terminar por desviarse hacia el olvido de la “cosa común”, y hacia los sueños o pesadillas, íntimas.
En efecto, ¿qué ocurre cuando los individuos ya no tienen curiosidad por lo que afecta a su propio mundo, que es en gran medida lo que puede suceder con internet (aun cuando no pueda reducírselo a ello)? ¿Qué ocurre cuando se prefiere lo que actúa directamente sobre los nervios –la inmersión en la fiesta, la comunión con un sentimiento compartido, la “presencia pura”– al hecho de poner a distancia, poner en símbolos, en diferido, en resumen, cuando se prefiere lo “vivido” a la representación? Entonces, “se salta el recodo de una mentalización y su filtro crítico”, el “cuerpo a cuerpo” hace corto circuito con la razón, sella una adhesión sin debate, la representación desaparece en beneficio del surgimiento de “la vida”, lo que torna superfluo sino imposible cualquier puesta en perspectiva; como muy bien dice la expresión juvenil “pasarlo bomba”.
El sentido-significado es pulverizado por el sentido-sensación, que basta para su legitimidad. Esto crea una “comunidad reducida a los afectos”, que no tendrá otro mundo común que lo común del narcisismo, y no habrá otro criterio de pertinencia de una obra que la fuerza del efecto producido instantáneamente, lo que, por otra parte, fue siempre muy bien comprendido por la propaganda de los regímenes totalitarios, grandes expertos en espectáculos de fusión.
Se entiende que no estamos en esa instancia –aunque la estrategia de Silvio Berlusconi para acceder al poder, presentada en un discurso verdadero-falso, da que pensar–, y Bougnoux no hace una lectura maniquea de nuestras evoluciones contemporáneas. Sin embargo, es fundamentalmente preocupante para la democracia que la emoción, la fusión, en su evidencia, en su surgimiento, baste como garantía de verdad.
Porque entonces la Razón se aleja, y también los significados compartidos. Creer en la transparencia del yo, lo que está pleno de imaginario, creer en la transparencia de la emoción, equivale a aceptar que los instintos, las pulsiones se “liberen” y ocupan todo su lugar. Pero lo rechazado que se da como verdad es lo que alimenta la “barbarie”: no más fronteras entre la pulsión y el exterior, no más diferencia de estatus entre las diferentes necesidades del individuo, las que serían sólo de él, y las que serían de todos.
Bougnoux, usando a veces un lenguaje de jerga, celebra el secreto íntimo, la cortesía del escenario, el bello corte que en otros tiempos ofrecían el teatro y el cine entre lo real y la ilusión, y va intrépidamente a contracorriente: contra una cierta vanguardia, contra el lírico Guy Debord, contra, sobre todo, algunos valores del “igualitarismo democrático”, que contribuyen a socavar lo que, si queremos que advenga el sujeto democrático, es una absoluta necesidad, es decir el mantenimiento de la diferencia con las fuerzas salvajes del “ello”, tan maravillosamente manipulables.
Como Olivier Rey, Daniel Bougnoux es un buen “inquietador”, y estos dos ensayos insisten en la peligrosa confusión operada entre masificación y democratización, al precio de una grave distorsión de las nociones de libertad y de igualdad. Pero aunque la inteligencia de estos ensayos regocija, planea sobre el lector la sombra de un profundo abatimiento, porque ya no se sabe muy bien qué pensar de esta evolución hacia un narcisismo destructor, tanto de la persona como de un proyecto colectivo. ¿Será que el ser humano tiene una naturaleza mala en el fondo, espontáneamente inclinada a privilegiar la satisfacción de sus deseos, y espontáneamente consagrada a la pasividad ante sus instintos egoístas? Esta crisis de los “valores”, crisis de la interioridad, crisis del contrato social, ¿es el sentido mismo de la historia de las democracias ricas? ¿Hay un encuentro fatal entre la evolución de las democracias y los valores preconizados por el liberalismo económico? Son preguntas centrales. Los trabajos de Eva Illouz y de Micki McGee ofrecen herramientas para comenzar a responderlas.
“Patologías del individualismo”
Eva Illouz, profesora de sociología en la Universidad Hebraica de Jerusalén, estudia la génesis del “homo sentimentalis”. La expresión no requiere comentarios; resulta flagrante que nuestra modernidad está vinculada a una “nueva cultura de la afectividad”: de la “parte femenina” de los hombres a la “peoplisation” de las políticas, pasando por la preocupación por las causas nobles, etc. Ahora bien, según Illouz, los sentimientos son evidentemente fenómenos psicológicos, pero también, y “tal vez más aun, realidades sociales y culturales”. La tesis que desarrolla de manera cautivante establece una relación muy estrecha entre la evolución del capitalismo y la transformación de la importancia que se otorga a las emociones y a su expresión, que de a poco se han convertido en la quintaesencia de la identidad personal. Es algo inesperado. Es algo que permite descubrir lo ignorado.
Lo que Illouz estudia es esencialmente la modernidad según se la ve en Estados Unidos, pero, mutatis mutandis, queda claro que sus dichos se aplican al conjunto de los países desarrollados. En primer lugar señala cómo, después de la introducción del psicoanálisis –por otra parte, este interés merecería ser explicitado–, el “yo ordinario” sería concebido como una “entidad misteriosa”, que cada uno debería conocer y desarrollar.
Desde los años 1920 el “imaginario psicoanalítico” fue introducido en la empresa; el buen manager debía ser un buen psicólogo, los conflictos se consideraban como relacionados con la psicología, se privilegiaba la “escucha”, y la “ética comunicacional” llegó a ser el espíritu de la empresa. El conflicto social no puede ser más que un malentendido. De manera similar, la competencia y el desempeño profesionales serán percibidos como un producto del yo profundo. El fracaso, o la inclinación a la huelga, serán leídos como un desorden íntimo, que debe aclararse. Esta concepción, que permite aumentar la productividad, se extiende fuera de la empresa gracias a la institucionalización de la psicología. Las relaciones íntimas se transforman en objetos mensurables, “comparables entre sí, y tienen que ver con un análisis en términos de costo y beneficio”, mientras se acentúan el subjetivismo y la sentimentalidad, ya que nuestras emociones tienen un valor por el solo hecho de ser expresadas.
La salud y la realización de sí mismo son ahora una sola y misma cosa. Cada uno tiene su “yo”, su diferencia; las emociones son un nuevo capital, todo sufrimiento debe ser reconocido no como una falta moral, sino como constitutivo de una individualidad, al mismo tiempo que se combate el disfuncionamiento: lo que confirma la codificación de las patologías mediante el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 1954, que amplía considerablemente los trastornos reembolsables por los seguros y el mercado de las empresas farmacéuticas; pero que, sobre todo, define banalmente la “normalidad” como la aptitud para “desarrollarse”. El yo sufriente es así reinsertado en el mercado, como un producto con fallas a corregir, como un desafío particular a tomar, sin que nunca se defina claramente lo que sería una “realización” plena.
Así es como el capitalismo adopta un rostro humano y como se disuelve la frontera entre lo público y lo privado, como triunfa la ideología liberal de la opción, expresándose con todas sus contradicciones y tristezas en los sitios de encuentros de internet… Así es como lo que parecía una promesa de liberación y de felicidad se convirtió en una restricción interiorizada, invisible, “natural”, ya que su “construcción” se ha borrado. Movido por estas nuevas normas de igualdad, de libertad, de transparencia, de racionalización, el individualismo moderno alberga una vida emocional que “obedece a la lógica de las relaciones y los intercambios económicos”. La economía íntima y la economía de mercado se casan, incluso en nombre de los valores de la democracia, modulados, interpretados, utilizados por un sistema económico bien definido, que piensa en hacerse pasar por sinónimo de democracia.
Estas “patologías del individualismo” parecen surgir del encuentro entre los ideales de la democracia y los objetivos de un nuevo capitalismo. Pero, a menos que se espere una revolución, ¿cómo podemos imaginar un futuro que no superponga al ciudadano y al consumidor, a los “derechos de” y el “derecho a”? Micki McGee, socióloga estadounidense, después de haber estudiado las condiciones de aparición y los significados de la demanda masiva de técnicas de auto-desarrollo en Estados Unidos, también recuerda que “las estructuras sociales y las identidades individuales son mutuamente constitutivas: están interconectadas hasta tal punto que cambios en las primeras traen consigo cambios en las segundas y, podría decirse, viceversa”.
Pero aunque ahora cada uno es conminado a “trabajar sobre sí mismo” y a considerarse como “capital humano”, con mayor intensidad cuando mayor es la inseguridad social, también la alienación llega a su colmo y hace recaer la responsabilidad de su insatisfacción social en el propio individuo, culpable de no ser lo suficientemente decidido para “llegar a ser todo lo que puede ser”; la autora postula, sin embargo, que esta búsqueda enajenada de la realización de sí mismo puede “servir de catalizador para un cambio social”. Es para ella como una forma “prepolítica” de protesta, que podría ser canalizada hacia una “participación política”.
Esto supone reconocer que “el deseo de inventar su vida ya no tiene que ver con el narcisismo, o con un impulso emancipador alternativo, sino más bien que se hace cada vez más necesario como una nueva forma de ‘trabajo inmaterial’ –actividades mentales, sociales y emocionales– requerido para participar en el mercado de trabajo” y, por otra parte, que hay que apoyarse en esta aspiración para extenderla a la reivindicación de un mundo en el cual “el libre desarrollo de cada uno es entendido como la condición del libre desarrollo de todos”.
Seguramente esto también supone que se reafirme el valor fundador de la razón común, que se deconstruyan las ilusiones de libertad, pero apoyándose en eso que, en los malentendidos y trampas de la modernidad, entraña, de manera contradictoria pero tenaz, la aspiración a una vida mejor.
* Escritora, autora entre otros de Dick, le zappeur des mondes, La Quinzaine litéraire, París, 2005; y de L’Almanach des contrariés, Gallimard, col. “L’arpenteur”, París, 2002.
Traducción: Lucía Vera
notas:
1) Este artículo es una reflexión basada en los siguentes ensayos: Olivier Rey, Une folle solitude. Le fantasme de l’homme auto-construit, Le Seuil, París, 2006, 330 páginas; Daniel Bougnoux, La crise de la représentation, La Découverte, París, 2006, 184 páginas; Eva Illouz, Les sentiments du capitalisme, traducido del inglés por Jean-Pierre Ricard, Le Seuil, París, 2006, 202 páginas; Micki McGee, Self-Help. Inc. Makeover Culture in American Life, Oxford University Press, 2005, 288 páginas.
2) Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Mille et une nuits, París, 2000.
3) Rémi Brague, La Loi de Dieu, Gallimard, París, 2005.
4) Dany-Robert Dufour, “De la réduction des têtes au changement des corps”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2005.
fuente: www.eldiplo.org
texto en PDF