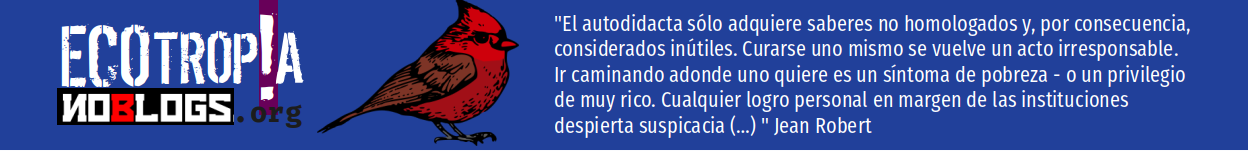Los cuentos infantiles que empiezan con “había una vez” tienen la finalidad de situar al oyente en otro tiempo, espacio y lugar; alertan, con un código ya conocido, que todo lo que se relate a partir de esa frase es del orden de lo improbable porque cualquier cosa puede pasar en una realidad que no obedece a ninguna lógica. Y es por eso que una vez que se enuncia, aparecen hadas, duendes, caballos parlantes y seres imposibles.
Por Ingrid Sarchman*
Revista Artefacto
Una aproximación a los nuevos modos de construcción autobiográfica
Un efecto similar sucede cuando se recorren las primeras páginas de un libro emblemático de los últimos cuarenta años. En 1974, Richard Sennett publicaba El declive del hombre público ofreciendo un sombrío diagnóstico acerca de, justamente, el deterioro de los lazos sociales en las sociedades modernas. La inquietante cita a Tocqueville, al inicio, no dejaba lugar a los matices, afirmando que: “Cada persona retirada dentro de sí misma se comporta como si fuese un extraño al destino de los demás. Sus hijos y sus buenos amigos constituyen para él la totalidad de la especie humana. En cuanto a sus relaciones con sus conciudadanos, puede mezclarse entre ellos, pero no los ve; los toca, pero no los siente; él existe solamente en sí mismo y para él sólo. Y si en estos términos queda en su mente algún sentido de familia, ya no persiste ningún sentido de sociedad” (Sennett, 1976).
Y, sin embargo, si hace cuarenta años, la tendencia era hacia una introspección de la vida privada, si todo hacía suponer que la brecha entre lo público y lo privado no sólo se volvía cada vez más evidente, sino menos irreconciliable, la escena de los comienzos del siglo XXI ofrece una imagen inimaginable salvo en películas de ciencia ficción. Lo que ha sucedido a partir de la irrupción de las redes sociales es un proceso doble, tal vez triple, o infinito. Porque estas nuevas tecnologías han captado algo que ya venía asomando, en coincidencia con “El declive del hombre público”: la espectacularización de la vida cotidiana.
En 1967, Guy Debord publicaba la primera versión de La sociedad del espectáculo, donde, en una de sus primeras tesis afirmaba que “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes” (Debord, 2005). Señalar esto de manera temprana no hacía más que alertar acerca de las consecuencias del crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación de masas y su consumo ilimitado por enormes poblaciones citadinas que quedaban obnubiladas por las pan tallas de rayos catódicos entrando al living de sus casas, su ámbito privado. Porque justamente lo que produjo la llegada de la TV no fue el consumo de imágenes en movimiento. Eso existía desde principios de siglo XX por- que el cine ya había hecho lo suyo.
La televisión trajo otra cosa, ella produjo el anudamiento entre las imágenes mediáticas y el ámbito privado. El mundo, cada vez más íntimo y privado, comenzó a cerrar puertas y ventanas pero dejó el espacio para la pantalla, como ven- tana virtual que muestra pero no obliga a mostrar, sino todo lo contrario – no olvidemos que una TV excesivamente interactiva resultaría inconveniente. Así, la televisión en los albores de la década del ‘70 fue absolutamente funcional a un mundo que al replegarse cada vez más, empezaba a ofrecer imágenes del mundo público, de lugares remotos, de historias ajenas, aliviando la tensión de la no interacción con los otros.
Al fin y al cabo, Debord vislumbraba que la espectacularización no tenía como fin duplicar nada, sino establecer nuevos lazos sociales, acordes con las nuevas épocas. En síntesis, si el proceso de repliegue quedaba ligado a la construcción del espectáculo, el resultado era uno, pero especialmente unidireccional. Cada lado de la pantalla jugaba con sus propias reglas. No es novedad para nadie que este nudo, que parecía armado con la precisión de un marinero experimentado, comenzara a aflojarse con la aparición de Internet. Lo que la red global produjo, unas décadas después de la irrupción de la TV en todos los livings, en primera instancia, estaba claro, era la interactividad. A partir de ese momento, la relación fue bidireccional: además de recibir, ahora comenzaba a emitirse. La creciente democratización de esta tecnología revolucionó los conceptos de comunicación, y por ende de las relaciones sociales.
Los fines de la década del ‘90 se encontraron con la evidencia de que si antes la imagen de la pantalla plana era exclusividad de celebrities y astros internacionales, ahora, con la posibilidad de las nuevos modos de comunicación, era posible verse en fotografías digitales que luego eran enviadas ya no a direcciones postales, sino que por medio de un signo @ tomado originalmente del árabe, el envío era virtual y tardaba unos pocos instantes en hacer el recorrido entre emisor y destinatario. A esta altura ya resulta un poco pasado de moda hablar de virtualización del cuerpo. Indignarse, por ejemplo, porque a fin del siglo XX, la gente prefería encerrarse en salas de chat en lugar de interactuar en lugares públicos, ya suena vintage.
Y su antigüedad no reside solamente en que estos modos de relación ya son moneda corriente, sino en que estos mecanismos eran coherentes con el proceso de repliegue. La ecuación era clara: a mayor crecimiento del área de lo íntimo, menos relación con el exterior, y en consecuencia, mayores relaciones virtuales, con todo lo que eso suponía. Si el dispositivo telefónico ya había excluido los gestos de la interacción (la materialidad corporal), estos nuevos modos aplanaban la imagen, reemplazando letra escrita por voz, volviendo todo mucho más ambiguo. Una relación de chat podía parecerse más a dos buzos en el fondo del mar, avanzando a tientas, sin más sentido que el de la intuición.
Y entonces llegaron las redes sociales
Si la historia fuera un proceso lineal, entonces todo habría sucedido según una creciente tendencia de aislamiento combinada con una cada vez más evidente virtualización de las relaciones sociales. En “La posibilidad de una isla” , Michel Houellebecq imagina ese mundo virtual hasta sus últimas consecuencias en una escena donde pixela, con su correspondiente código binario, la imagen de los labios de una vagina de alguien que está igual de encerrada que su aparente compañero sexual, que la observa del otro lado de la pantalla. Y sin embargo, las cosas han sucedido de una manera menos previsible. Tal vez porque como alguna vez dijo Althusser parafraseando a Lenin, la historia avanza por el eslabón más débil. O quizás porque la subjetividad moderna, en su faceta técnica, conserva y presenta sus costados más azarosos. La fisura llegó de la mano de las conocidas redes sociales. Y si bien existen muchas y cada una afecta a otro aspecto del modo de las relaciones sociales, no quedan dudas de que es Facebook la que evidencia con más claridad las consecuencias de este fenómeno que nació hace menos de siete años.
En este corto período de tiempo ha presentado, como si fuera un prisma, múltiples cuestiones que, cada una a su tiempo, resultan emblemáticas de nuestra época. Aunque no sea el objetivo de este artículo relatar la historia de sus orígenes, no puede dejar de mencionarse que la idea de armar un libro de caras virtual la tuvo un tímido estudiante universitario, tomando a su vez, lo que ya existía en su versión papel.(1) Lo que este nuevo libro ofrecía no era ni más ni menos que la virtualización del conocido anuario, para que al tiempo que los estudiantes actuales, sus compañeros de Harvard, pudieran “conocerse las caras”, viejas generaciones de egresados, que probablemente tuvieran el suyo en algún cajón, no sólo pudieran tener un revival de esas épocas de estudiante, sino que interactuaran con aquellos que alguna vez habían compartido un aula. En todo caso, en sus inicios, Facebook no ofrecía más que una nostalgia virtualizada.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que el “genial invento” se viralizó y la red incluyó, además de viejos compañeros de estudio, nuevos modos de relación, construyendo novedosas alianzas. De todos modos conservó algo que la diferenció de otras redes. Porque si al comienzo los usuarios daban de alta sus perfiles con datos verdaderos, lo hacían porque era el único modo de encontrar y ser encontrados, ese diferencial se sostuvo, aun cuando los nuevos contactos ya no eran necesariamente viejos conocidos. La lista de “contactos” se volvió más ecléctica, perdió su carácter nostálgico y se transformó en algo que su inventor, en sus inicios, no pudo imaginar. Facebook , un par de años después de su invención, aunque seguía conservando su eslogan(2) como manera de recordar su “espíritu original”, le dio un sentido específico a ese reencuentro.
Al fin y al cabo, ¿cuál es el sentido de encontrarse con gente a la que se le ha perdido la pista hace veinte años? Podrían ensayarse muchas respuestas y probablemente todas válidas, pero no puede negarse que uno de los signos de esta red es la de ver y ser visto. En este soporte, las imágenes tienen una relevancia que las distingue de otras redes. Porque aunque el prisma facebookeano ha ido mostrando luz en diferentes caras, siempre, desde su inicio, ha conservado la impronta de “mostrar” con su soporte privilegiado: la imagen digital. Y si nuevamente se intentara hacer una historia, desde los primeros daguerrotipos hasta la actualidad, nada habría de lineal.
No sólo porque la captura de imágenes fue sufriendo transformaciones en sus dispositivos, sino porque junto con los aparatos, fueron variando las funciones. Lo que en principio surgió como sustituto de la pintura, imponiendo su impronta de realidad, fue convirtiéndose, en representación de ésta, ante miles de ojos entrenados en construirla según la composición del ojo mecánico primero y electrónico después.(3) Lo que la fotografía realmente revolucionó no fue la reproducción masiva de la realidad, sino la mediatización de ésta misma, y esta tendencia vino de la mano de la prensa escrita y también de otros medios masivos de comunicación. Pero, como se mencionaba unas líneas más arriba, la linealidad de las imágenes masivas vuelve a encontrar sus límites ante Facebook.
Si la segunda mitad del siglo XX encontró al hombre replegado en su ámbito privado, si la televisión contribuyó a mediar el contacto con el mundo exterior, si la aparición de Internet ahondó aún más en la intimidad como bien, hasta para el contacto más íntimo, Facebook quebró la lógica aun en las zonas donde el celo por lo privado había colonizado los lugares más evidentes y menos discutidos. De pronto resultó ser que ni la intimidad ni el celo por lo privado valían tanto como lo pensaba Sennett. Y tanto puso en duda, que hasta obligó a preguntarse por la propia construcción de la subjetividad. En poco tiempo, miles de personas se vieron “interpeladas” a abrirse un perfil, poner datos sobre el estado civil, seña- lar su religión, creencias políticas, gustos literarios y de los otros, y coronar todo con una “foto de perfil”.
Una imagen, que por supuesto, fuera lo menos parecida a la tradicional foto carnet del documento de identidad. Más bien, esta foto debía ser una ventana al mundo privado de cada uno. Algo atrayente para los miles de usuarios ávidos de privacidad ajena. Claro que al comienzo no fue cualquier ajenidad, sino la de aquellos viejos amigos a los que se les había perdido el rastro después de los años escolares y a los que era necesario mostrarles qué había hecho el tiempo con cada uno o en el mejor de los casos, que había hecho cada uno con el paso del tiempo. Y como el período de tiempo pasado era el del pasaje de la infancia o adolescencia a la adultez, no fue de extrañar que los primeros álbumes mostraran familias sonrientes compuestas por parejas aceptables de la mano de pequeños niños, embarazos con fondo de jardín y pileta. Claro que tampoco faltaron los autos, las oficinas vidriadas y las mas- cotas de aquéllos, que para bien o para mal, no mostraban más compañía que ellos mismos, dedicándose a escalar, en algunos casos, hasta el Aconcagua. De ese modo, todo el andamiaje construido alrededor de lo privado no sólo terminó de derrumbarse, sino que se puso en duda, incluso su posible existencia. Cada uno desde su propio “muro”(4) se abocó a la original tarea de construirse una nueva identidad hecha de fragmentos de frases, comentarios, “posteos”, especialmente soportados por fotos.
Al fin y al cabo, ya lo dice el dicho: “una imagen vale más que mil palabras” y cada miembro de la red social puso especial empeño en eso. Pero lo fundamental en este fenómeno, queda claro, fue la casi total anulación de lo privado. Poco queda del repliegue, cuando cualquiera mientras desayuna se autofotografía tomando el primer sorbo de café y escribiendo un “buen día para todos”. Y eso, que podía parecer un poco obsceno al comienzo, fisgonear en la cara del recién levantado o hasta en la decoración parcial de la cocina de la casa que nunca se había visitado personalmente, de a poco fue convirtiéndose en moneda corriente, el ojo voyeur ya no tuvo problemas en admitir su interés por la irrelevante vida ajena.
Tal vez, como una especie de consuelo, del tipo que brindan los psicoanalistas, sobre la evidencia de la falta propia primero y ajena después. Sea como fuera, lo cierto es que Facebook , que había sido pensado originalmente como una herramienta de reencuentro en un mundo exclusivamente privado, fue mutando hacia zonas más extrañas, menos coherentes con el proceso de subjetivización propio del siglo XX. Tal vez porque lo que esta red puso en duda fueron las categorías de lo público y su opuesto, pero también aspectos más relacionados con lo íntimo y con el modo de (auto) narrarse ante uno mismo y ante los otros.
La narración autobiográfica
Afirmar que los fines del siglo XIX y comienzos del XX marcan un punto de inflexión en la historia del pensamiento moderno no es ninguna novedad. Muchas veces se ha dicho que fueron Marx, Freud y Nietzsche aquellos “hijos bastardos” que pusieron a la Razón en entredicho y con ese gesto arrastraron al hombre, que hasta ese momento ocupaba cómodamente el centro, a zonas más hostiles, lejos de la certeza y tranquilidad el conocimiento y dominio de la naturaleza. La oposición sujeto objeto, que tan bien les había venido a los naturalistas desde Descartes en adelante, se ponía en duda con tres conceptos: ideología, inconsciente, invención, especialmente porque los tres indicaban que el hombre no era (del todo) dueño de sus actos. La peor noticia fue que el centro rector no podía ser representado, o por lo menos no de la manera tradicional.
El inconsciente freudiano y su consecuente “cura por la palabra” revelaron que el lenguaje, lejos de ser una herramienta de comunicación, era aquello que “hablaba por el hombre” y que en su desarrollo había menos de voluntad confesional y más de develamiento de lo desconocido por éste. Y era precisamente, con la ayuda de la escucha del analista, que era posible descubrir estos núcleos traumáticos y reprimidos. Si bien los modos en los cuales esa manera de narración fue cambiando a lo largo del siglo XX no es el tema de este artículo, podría establecerse una relación entre esta cuestión y lo desarrollado hasta aquí, relación sostenida en la hipótesis de que las redes sociales contribuyen a construir un tipo de narración autobiográfica, apoyada especialmente en las imágenes digitales. Ahora bien, decir que en las fotos que se suben, se elige qué mostrar o que se busque aquella que favorece al interesado no resulta ninguna novedad y no tiene más valor que el de la evidencia.
Lo que podría resultar relevante, y en un punto curioso, es el modo en el cual estas imágenes se van hilando, a la manera de un tapiz que con cada puntada cuenta su “lugar en el mundo” desde un sitio particular, y sin precedentes en la historia de la modernidad. En ese sentido, tal vez las redes sociales no fueron las responsables de modificar drásticamente las relaciones entre lo público y lo privado, sino que fueron ellas las que pusieron en evidencia que el ciudadano común, el oficinista gris, la empleada del shopping, ya no se resignaba a permanecer en el anonimato y que a partir de su ingreso a la red también tenía derecho a sus quince minutos de fama. Pero no fue sólo eso, porque su reclamo al derecho a la popularidad habría durado lo que un suspiro. Lo que perduró, en este proceso, fue otra cosa: a partir de cierto momento, ese ciudadano común y anónimo, que mantenía bajo siete llaves su privacidad, que tenía su correspondencia a salvo, amparado incluso por leyes y que sus asuntos íntimos eran, a lo sumo, confesados al cura o al terapeuta, de pronto, se volvió conocido para todos los integrantes de su red social, y contrariamente a la lógica del celebrity, del cual, toda información sobre su vida privada es “robada” por un paparazzi indiscreto y a costa del propio interesado, aquí, la comunicación del acto más íntimo, se transforma en voluntario. Un escenario que claramente no encuentra sus precedentes en las sociedades disciplinarias de Foucault pero tampoco en las de control deleuzeanas.
Porque ambos autores coincidían, aunque se refirieran a distintos momentos del desarrollo técnico social, en que el control siempre venía del exterior. El Estado o la Empresa se constituían como aquellos agentes que, por medio de diferentes mecanismos, explícitos o implícitos (torres de control, ojo humano, cámaras de circuito cerrado o micrófonos), vigilaban aun a pesar del propio vigilado. Pero aquí todo sucede en otro sentido. Las fotos que se exhiben no sólo son elegidas y subidas por el mismo usuario, sino que se muestran con la lógica de la autobiografía. En Facebook , todo sucede como si cada perfil fuera una hoja en blanco donde contar una historia, una línea de vida. Y tan bien supieron interpretar este uso, no planificado al comienzo, que sus ideólogos, a mediados de 2012 cambiaron el tradicional “muro” por la “biografía”, un (no del todo logrado) diseño donde lo publicado se va ubicando en una línea de tiempo desde el momento del nacimiento hasta la actualidad.
Este acontecimiento permite delimitar un campo de relaciones particular porque liga la narración autobiográfica, propia del siglo XX, con su impronta de reconstrucción subjetiva, la restitución (fallida) de restablecimiento del yo en el relato, al proceso de repliegue de lo privado. Así, las redes sociales se erigen como nuevos soportes para un (nuevo) intento de construcción identitaria. Pero si el gesto ya había sido propuesto por la confesión primero y por el diván freudiano después, en ambos casos, claro está, todo sucedía en la intimidad, en el resguardo del secreto profesional, y su valor estaba precisamente en esto: en que todo lo contado en ese ámbito era confesado porque no trascendería, porque había algo de la esfera de lo más íntimo que necesitaba ser dicho para, en el mejor de los casos, permitirle al sujeto, sufriente, aceptar, revertir o luchar contra eso.
El psicoanálisis lo llamó síntoma y no por casualidad fue Lacan el que advirtió que su base era menos patológica y más estructural. Pero entonces llegó Facebook y quedó claro que las cosas ya nunca volverían a ser lo mismo. En primera instancia, al perder de vista la diferencia entre lo público y lo privado, todo se volvió más plano. Lo que el sujeto es, es lo que se ve. El creciente desarrollo de la fotografía digital y su uso doméstico fueron la nueva herramienta privilegiada para este relato. Reemplazó la voz primero, la mano, la lapicera y hasta los teclados, aunque se deba reconocer que estos últimos le fueron funcionales a la imagen, anclando, a la manera barthesiana, el sentido de todo lo exhibido en la pantalla(5). Ocupó con su aparente espontaneidad cualquier atisbo de duda sobre la manipulación de las imágenes. La foto captada hasta por un teléfono móvil logró superar la sospecha que los televidentes más avezados han logrado percibir ante cada cosa que se muestra.
Todo lo que el usuario sube, al hacerlo con un formato “no profesional”, construye el efecto de sentido de lo verdadero, de lo que siempre estuvo allí, al tiempo que logra la identificación de aquel que ve. De esta manera, la narración autobiográfica, erigida como terapia psicoanalítica, género literario, o cualquier manifestación subjetivo-artística, perdió, parafraseando a Walter Benjamin, su aura, para volverse algo que cualquiera no sólo puede componer, sino consumir. Y tal vez en esto resida uno de los núcleos principales de todo lo expuesto hasta aquí. Porque si por un lado la subjetividad se aplana en las imágenes que se eligen subir, ellas son tomadas y exhibidas con un solo fin: la mirada de los otros.
Si a partir de Freud, la voz propia se volvió elemento fundamental de relato del inconsciente, ésta tenía la función de activar aquellas zonas reprimidas. Todo sucedía como si la relación paciente-analista fuera una ficción para que el primero creyera que le hablaba a alguien cuando en realidad era a él mismo al que iba dirigida su voz. Se intentaba que el analista, por medio de su escucha privilegiada, captara las frases, pero también los silencios y las escansiones en el lenguaje y que reflejara, como un espejo, al hablante su propio núcleo traumático. Pero en la narración de imágenes, las cosas son distintas.
La autobiografía se construye con premeditación. Las fotos son tomadas con una intencionalidad y se piensan como eslabones de relato a los otros. Desde el comienzo están teñidas de prejuicio por la reacción del ojo ajeno. Como un modo, incluso de enrostrar ese eslabón icónico en un modelo de vida que seguramente reflejará los modos correctos del “deber ser”, de aquello que se supone que espera la sociedad de cada uno de sus miembros, acentuando, en el mejor de los casos, la idea de un sujeto productivo en el ámbito que sea. Y esto habilita a dejar abiertas algunas preguntas que se han ido formando a lo largo de este desarrollo, especialmente aquellas que cuestionan los modelos de subjetividad formados a la luz de las nuevas herramientas tecnológicas. Porque si tal como recuerda Murray Bookchin en “La ecología de la libertad” la relación entre técnica y sociedad es insoslayable, entonces, este nuevo modo de construcción subjetiva, fuertemente mediado por las imágenes virtuales, propondrá, claro está, nuevas formas sociales.
Pero como lo nuevo siempre conserva improntas de lo anterior, esta configuración mantiene las necesidades de construcción subjetiva social, especialmente la del sujeto productivo, centrado y asegurando, en todo momento, la conservación y reproducción de la especie. En las fotos elegidas para construir la línea del tiempo, probablemente, habrá parejas, hijos, trabajos, vacaciones y frases que acompañarán todo eso que está ahí. Incluso reflexiones sobre la vida, frases de autoayuda, que, aunque suene redundante, podrían servir a cualquiera. Y todo eso sostenido en la aceptación de los otros. Tampoco faltarán alusiones a momentos clave de la autobiografía: nacimientos, casamientos, primer día de clases de los hijos, boletines de calificaciones escolares, registro del momento en el cual el pequeño lleva la bandera, mete un gol o sopla las velitas, pero también despidos laborales, desengaños amorosos y hasta muertes de seres queridos, todos expuestos como una gran vidriera de catarsis colectiva.
En ese sentido, Facebook ofrece la opción “me gusta” para señalar que el usuario comulga con algo de lo que se ve en el muro, ya sea propio o ajeno. Y por supuesto, “megustear” en muro ajeno es un gesto del buen ciudadano virtual, de agradable compañero social. Claro está, coleccionar una enorme cantidad de aprobaciones ajenas es la mejor manera de testear la aceptación, o no, en la mirada de los otros. Es por eso que a pesar del atravesamiento del fantasma de lo privado, que más allá de las evidentes transformaciones en los modos de relación y exhibición ante los demás, incluso teniendo en cuenta el posible derrumbe de las barreras del pudor y el celo por lo íntimo, podría aventurarse que la frase sartreana conserva plena vigencia. No se puede negar, el infierno siguen siendo los otros.
notas:
1) Si bien existen infinitas versiones acerca del origen de Facebook, una versión acotada puede leerse en http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm, visitado el 29 de enero de 2013.
2) Durante los primeros años el eslogan de Facebook era algo así como“ Reencuéntrate con viejos amigos de la escuela, del trabajo y de tu ciudad”. Este eslogan cambió en 2012 por “Conecta con tus amigos más rápido, estés donde estés”.
3) Una interesante reflexión sobre la función de la fotografía es desarrollada por el ya clásico Ante el dolor de los demás de Susan Sontag (2000).
4) Existe una copiosa terminología alrededor de las redes sociales en general, dependiendo de las herramientas que se usan para tal fin. Un resumen de estos puede leerse en http://www.josemorenojimenez.com/2012/06/04/facebook-para-principiantes-terminologia-basica, visitado el 29 de enero de 2013.
5) Paralelamente al desarrollo de Facebook, se fueron multiplicando los blogs. Nacidos como alternativa a las páginas webs tradicionales, cualquier usuario puede tener su propio lugar web para escribir lo que le venga en gana. La oferta es infinita, pero lo que diferencia un blog exitoso de uno que no lo es, es la cantidad de seguidores y por ende de “interactuantes” con aquello que se escribe para que otros lo lean. Es curioso porque en entrevistas a “blogueros famosos” muchos afirman que comenzaron a escribir a modo de diario íntimo. Si omitimos el detalle de que este diario era potencialmente leído por cualquiera, el blog tiene una fuerte impronta terapéutica, más parecida a la confesión o al análisis. Un caso emblemático fue el blog “Ciega a citas” de Carolina Aguirre que luego de ser publicado como libro fue llevado a la televisión http://ciegaacitas.wordpress.com.
Bibliografía:
· Bookchin, Murray (1999). La ecología de la libertad. Surgimiento y disolución de la jerarquía. Madrid, Mostoles.
· Debord, Guy (2005). La sociedad del espectáculo . Barcelona, Pre Textos.
· Houellebecq, Michel (2005). La posibilidad de una isla . Barcelona, Alfaguara.
· Sennett, Richard (1976). El declive del hombre público. Barcelona, Ediciones Península.
· Sontag, Susan (2000). Ante el dolor de los demás. Madrid, Alfaguara.
fuente: Revista Artefacto www.revista-artefacto.com.ar
texto en PDF