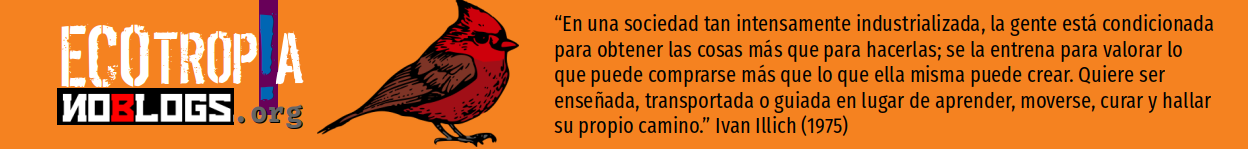Después de más de 4 años en coma, murió Gustavo Cerati. Los médicos, dice el Dr. Flitchentrei, se reciben con la idea de que nadie debe morir. Hoy es posible sostener una agonía largamente por medios artificiales. Se creó una nueva categoría de pacientes que incluye a familias destrozadas. “¡Despertate!”, les susurran sus madres al oído. “¡Despertate!”, pintan sus fans en graffitis callejeros. Pero ellos no despiertan porque no están dormidos. Es nuestra terca obstinación la que los sostiene. Aquí, el prólogo de “Permiso para morir”, publicado por Intramed.
Por Daniel Flichtentrei
Nos recibimos de médicos con dos ideas grabadas a fuego: nunca, nadie debe morir y siempre hay que hacer algo para evitarlo. Nos lleva la vida entera comprender que eran falsas.
Hasta no hace mucho tiempo cumplir con aquel mandato resultaba imposible: la muerte se encargaba de impedir que tuviésemos éxito. Ahora, en cambio, podemos retrasar el fin de la vida. Sostener una agonía por medios artificiales durante mucho tiempo. Esta posibilidad, en ocasiones, nos hace fútiles y peligrosos. A veces el éxito de una maniobra o de un tratamiento representa un fracaso para el paciente. Las razones son muchas y muy complejas. Una de ellas es el malentendido que confunde “permitir” morir con “dejar” morir. Para quienes hemos sido formados con una educación enfática, la idea de “fin” equivale a la de fracaso. La muerte es siempre una derrota. Tenemos sentimientos de culpa y de fallo personal ante el moribundo. Hacemos cosas porque no podemos tolerar no hacer nada, incluso cuando esa sería la mejor opción. Es absurdo, es arrogante y omnipotente. Pero hemos creído en ello como si fuese posible.
Acabo de atender a Rocío. Una paciente a quien conozco desde hace más de diez años. Tiene un tumor retroperitoneal con múltiples metástasis. Le colocamos un marcapasos, tuvo un infarto, ya no es posible operarla ni hacerle más quimioterapia. Tiene 64 años, ha sido maestra y directora de escuela durante toda su vida. Siempre me regala libros que ella lee antes y que vuelve a comprar para mí. Los comentamos en la siguiente visita. Desde hace un mes no quería verme porque bajó mucho de peso —ahora es de 37 kilos— y su dentadura postiza ya no le servía. No aceptó venir a verme hasta que no tuvo una prótesis nueva. No quería que yo la viese así. Usa un pañuelo sobre la cabeza que nunca se saca delante de otras personas. Se pinta los labios y los ojos con discreción. No quiso sacarse los pantalones para que yo la revisara porque no había podido depilarse las piernas.
Vemos muertos desde muy temprano en nuestra carrera. Pero sólo mucho tiempo después nos enfrentamos a la muerte. Y más tarde aún, a veces demasiado tarde, comprendemos su significado. Nadie nos ha preparado para percibir su sentido profundo y sagrado sino apenas para pelearla a trompadas, para bajar la cabeza y callarnos cada vez que nos gana la pelea. Quienes nos hemos dedicado durante muchos años a atender a personas con enfermedades graves hemos vivido cientos de situaciones que guardamos en la memoria porque nos han enseñado algo. Recordamos una cara, un nombre, una mirada, una mano apretando la nuestra. A veces cierro los ojos y revivo una escena que viví hace muchos años: salgo a la sala de espera de la Unidad de Terapia Intensiva y le digo a un hombre que su madre acaba de morir. Lo invito a pasar para que pueda verla. El tipo me sigue pero se detiene en el umbral de la puerta y retrocede tapándose la cara. Lo miro sin entender. “Está desnuda”, me dice. “Está muerta”, le digo. “Eso no tiene ninguna importancia; cúbrala, por favor, doctor.”Son historias que muestran el abismo que separa la muerte profesional de la real, de la única y auténtica. De la que tarde o temprano nos alcanzará a todos.
Me trajo una bufanda roja de lana gruesa sin terminar, ya que no cree que pueda seguir tejiéndola. Quería tenerla lista para esta fecha pero le resultó imposible. “Hasta acá llegué, igual te la quería dejar.” No la acepté. Le dije que la quería terminada y no por la mitad. Que ella podría hacerlo. Que todavía teníamos tiempo y que este no sería el último invierno. Le mentí. Yo sé que ya no será posible. Que nunca podrá terminar mi bufanda. Lo aceptó. Sospecho que más por darme el gusto que porque se haya convencido. Envolvió el tejido en un papel madera y lo apoyó sobre sus rodillas. Antes de irse me abrazó con una intensidad rara. Distinta a otras veces. Yo también lo hice. Nos apretamos mucho y durante un largo rato. Ella percibió el mínimo temblor de mis brazos. Mi respiración algo agitada. O no sé qué cosa. Me acarició la cara, me besó varias veces. Creo que nuestros cuerpos se dijeron adiós. Pero no pudimos decirlo con palabras.
Sabemos que nuestros pacientes necesitan un acompañamiento para afrontar el final de sus vidas. Lo sabemos con nuestra razón y lo sentimos en nuestros cuerpos crispados cada vez que nos sentamos al pie de sus camas. Pero nadie nos dijo cómo hacerlo. Creemos que es un conocimiento que deberíamos traer pero que no se puede aprender. Hasta que un día alguien nos demuestra que es posible, que sí podemos aprender a acompañar las emociones ajenas y a no ahogar las propias. Entonces comenzamos a ocuparnos de la persona enferma más que de la enfermedad que padece.
Aprendemos a “ser” y no sólo a “hacer”. Leemos, tomamos cursos de postgrado, asistimos a congresos y a simposios para adquirir como médicos las habilidades que teníamos antes de ingresar a la facultad y que habíamos perdido al salir de allí. Las competencias elementales para comprender el sufrimiento ajeno y para permitirnos sentir el propio. La habilidad para articular lo analítico y lo narrativo. Una mañana al entrar en la sala del hospital nos damos cuenta de que podemos escuchar y no sólo preguntar. Que el “escuchatorio” puede articularse con el interrogatorio. Que la gente tiene cosas valiosas para decirnos y que son ellos mismos, con sus propias historias, quienes le dan sentido a la vida que se les termina. Descubrimos que algunos enfermos no se curan pero se sanan. Que ellos se sienten mejor. Y nosotros también.
Antes de salir del consultorio, ayudada por su esposo y su hija, volvió sobre sus pasos. “Leí en la Ñ que publicaron otra novela de Sandor Marai. Esta tendrás que leerla vos solo.” Le tomé las manos. Eran chiquitas y flacas. Puro hueso. Heladas. “No, Rocío, mejor la leemos los dos y después charlamos.” Se acercó a mi oreja en puntas de pie. Tuve que sostenerla. “No me trates como a una tonta. Vos nunca lo hiciste. Y, a propósito, dejate de joder y sé feliz de una vez por todas. Se te nota en los ojos. Te quiero mucho.” Nunca antes me había tuteado. Jamás le había escuchado decir una palabra grosera. Algo había cambiado esa tarde. “Yo también te quiero mucho. Estás preciosa, maestrita”, le dije sin pensarlo demasiado.
La decisión de no reanimar a una persona es hoy un derecho. Sin embargo raramente se discute con el paciente o su familia. En otras culturas esto es la norma, entre nosotros evitamos el tema si podemos hacerlo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Hay investigaciones que señalan que los médicos realizamos maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta en un 85% de los casos aun considerando que serán inútiles o que sólo prolongarán la agonía.
Sin que nos hayamos dado cuenta. Y sin que casi nadie lo mencione. Hemos ido creando entre todos una nueva clase de enfermos. Son nuestros hijos. Somos sus padres irresponsables. Los hemos parido a fuerza de tecnología y encarnizamiento terapéutico. Sobrevivientes maltrechos de nuestras intervenciones. Hoy son una multitud recostada sobre camas inteligentes. Encerrados dentro de sus cuerpos vacíos. Malviven un tiempo muerto que no encuentra su final. En instituciones, en sus casas, en unidades de cuidados paliativos. Son la trágica derrota de nuestros éxitos instrumentales. De la imposición divina que nos impide aceptar la muerte. De la estúpida idea de que es un fracaso y de que los que fracasamos somos nosotros. De la obediente sumisión al mandato que nos asegura que siempre tenemos que hacer algo. De nuestra ingenuidad de dioses. De nuestra obstinación en medir resultados fisiológicos. De nuestra ceguera a lo que justifica una existencia. De nuestra sordera a la autonomía y a la voluntad de las personas. De la ignorante idea de que toda vida siempre merece ser vivida. De la loca creencia en que es lógico que el precio para vivir sea dejar de existir. De la resistencia a bajar los brazos cuando ya no hay nada digno para ofrecer. Del adiestramiento desencarnado que nos ha hecho creer que tratamos pantallas, variables, scores, algoritmos. De una educación enfática y hemipléjica.
Rocío salió del consultorio. Vi arrancar el auto y su sombra pequeña a través de la ventanilla. Su cabeza era un puntito minúsculo cubierto por un pañuelo floreado. Me saludó agitando la mano y mirándome fijo hasta que desapareció sobre la avenida. Me senté para hacer una pausa y recuperarme. Cerré los ojos y reconstruí durante algunos segundos la historia de estos años acompañando el curso de la enfermedad al lado de esa familia.
Son una nueva categoría de pacientes. Una que incluye a familias destrozadas. A madres esclavizadas a esperanzas sin fundamento. A hijos insomnes velando a sus padres que no acaban de morir. Sus ojos que ya no miran nos señalan como un dedo acusador. Allí están, aunque nadie los vea. Detenidos en un camino que no conduce a ninguna parte. Vegetativos, comatosos, alimentados por el largo ombligo del soporte vital. Arrullados por el soplido incesante de los respiradores microprocesados. “¡Despertate!”, les susurran sus madres al oído mientras les cantan las nanas de la infancia. “¡Despertate!”, pintan sus fans en graffitis callejeros. Pero ellos no despiertan porque no están dormidos. Es nuestra terca obstinación la que los sostiene. Cuando la única pregunta es “¿podemos hacerlo?”, silenciamos otra: “¿debemos hacerlo?”. Sabemos “qué” hacer, pero ignoramos “para qué” hacerlo. Quitarle la dignidad a la muerte no es menos grave que quitársela a la vida. Una vez más, el sueño de la razón produce monstruos.
Me puse de pie. Sacudí la cabeza como para dar por terminado el episodio. Abrí la puerta y le hice señas a la secretaria para que llamara a otro paciente. Lo vi mientras me frotaba las manos con alcohol. En el suelo, debajo del escritorio. Un paquete de papel madera del que asomaba una bufanda roja. Unos flecos largos de lana gruesa y el tejido apretado con punto Santa Clara. Cortita, peluda y sin terminar.
*El libro “Permiso para morir. Cuando el fin no encuentra un final”, una colección de relatos escritos por destacados narradores argentinos a partir de casos reales recopilados en distintos hospitales se presentará el viernes 5 de septiembre.
fuente http://revistaanfibia.com/ensayo/no-estan-dormidos/
texto en PDF