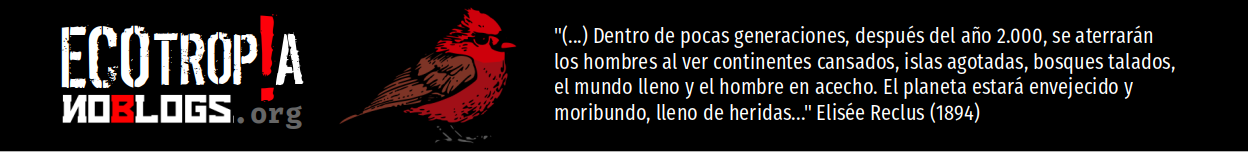Durante los últimos doscientos años, la sociedad humana ha evolucionado en permanente conflicto con el hábitat planetario obligada por las normas de la producción capitalista. Una conducta que, al alterar gravemente los procesos que se generaban en el medio rural y natural, ha comportado su destrucción, poniendo en peligro no solamente la continuidad de dicha sociedad, sino incluso la supervivencia de la especie. El entorno industrializado, contaminado y exhausto, se vuelve cada vez más hostil a la vida, más inhumano.
Por Miquel Amorós
revista Argelaga
La naturaleza, para nosotros, no es un hecho pre-social, sino un producto de la cultura y de la historia, un espacio definido por un tiempo eminentemente rural, por lo cual usaremos de preferencia la palabra «territorio» al referirnos a ella. Del mismo modo, por «sociedad» entendemos sociedad industrial y urbana, puesto que esa es su forma histórica bajo el régimen capitalista. Tras esta aclaración, advertimos que el territorio se rige por leyes muy diferentes de las que gobiernan la sociedad de masas que lo coloniza. La más importante se enuncia como sigue: todo va conectado, todo se relaciona con todo. Bien al contrario, en la sociedad masificada cada elemento actúa desconectado del resto, y no son las necesidades humanas las que lo determinan, sino que, al revés, es él quien determina dichas necesidades. El territorio es naturaleza mal socializada; la sociedad, humanidad mal naturalizada.
El funcionamiento normal de la naturaleza/territorio es cíclico: todo retorna al principio. No hay residuos. Las sustancias básicas van de un lugar a otro mediante circuitos cerrados; los desperdicios de un proceso constituyen la materia prima del proceso siguiente, y así sucesivamente, hasta volver al comienzo. En cambio, los procesos de la civilización técnica son lineales: los restos sólidos y líquidos van depositándose al final hasta contaminar tierra y aguas por un lado, y por el otro, los gaseosos van acumulándose en la atmósfera hasta envenenarla, calentar el planeta más de la cuenta y trastornar el clima. Tanto en lo relativo al territorio, como en lo que concierne a la urbe, cualquier modificación se paga.
Cada innovación tiene su respuesta no deseada; los cambios repentinos acarrean desventajas inevitables. La tecnificación y quimicalización de la sociedad productivista impactan en el ambiente y, de carambola, en la misma sociedad. La concentración de la población en áreas cada vez más pequeñas, convierte enfermedades aisladas en epidemias. Una alimentación industrializada causa daños en la salud antes impensables. La humanidad entera queda atrapada en el choque entre el medio natural territorial y el medio artificial urbano, entre los procesos cíclicos, equilibrados y conservadores del territorio, y los procesos lineales, descompensados y expansivos de la sociedad industrial. En consecuencia se produce una crisis, la de verdad.
Si ignoramos el territorio, la crisis puede ser planteada como problema ambiental secundario a resolver con medios técnicos y disposiciones legislativas; cuestión de investigar, de innovar, de legislar, de impuestos, de inversiones, etc., nada que «los mercados» no puedan regular o que el Estado no pueda controlar. Si por el contrario, ignoramos la sociedad (y por consiguiente ignoramos el capitalismo), la crisis entonces puede contemplarse como un problema de civilización, cuyo responsable exclusivo es la especie humana, esa engañosa «cumbre de la creación», crisis que puede arreglarse con un control demográfico extremado, meditación trascendental, dietas veganas o primitivismo.
Una posición lleva a sobrevalorar las nuevas tecnologías y la política convencional, mientras que la otra nos conduce al rechazo insensato de cualquier herramienta y a la animalización. Ambas se instalan en el irracionalismo, aunque de signo opuesto en cada caso; el primero, optimista, se inscribe en la instrumentalización del individuo y la artificialización total de la vida; el segundo, pesimista, lo hace en el antiespecismo y el espiritualismo místico, es decir, en la negación de la cultura y de la función histórica de la humanidad en el mundo. Una posición llega a justificar cualquier desastre ambiental en nombre de los supuestos beneficios aportados por la tecnología, y la otra aplaude cualquier catástrofe humanitaria con tal de reducir el número de seres humanos en el planeta, de forma que su odiosa preponderancia termine.
Entre los dos extremos hay posiciones intermedias, unas postulando un desarrollismo «sostenible» y otras inclinándose hacia el decrecimiento; no obstante, las primeras distinguen sin motivo entre crisis ambiental y economía, como si tuvieran poco que ver entre sí, queriendo superar una sin perjudicar a la otra. Eso falsea la cuestión territorial al presentarla como un problema conservacionista, no como un problema social, lo que les sitúa en el mismo terreno que el desarrollismo radical, y así pues les conduce al pacto con los agentes económicos e institucionales, que son en último extremo quienes deben de tomar las medidas oportunas.
Por lo que respecta al decrecentismo, sus partidarios evitan el mismo error en la teoría para cometerlo en la práctica. Separan la economía de la política, menospreciando la defensa del territorio para fiarlo todo al Estado, entidad que debería estar por encima del bien y del mal pero que no es sino el Capital en su forma política. La solución parecería concretarse en las iniciativas ciudadanistas de cooperación, que, bien con el apoyo, o bien con la neutralidad de las instituciones, intentarían ocupar pacíficamente los espacios olvidados por el crecimiento económico.
Nosotros creemos deseable una relación armónica de la sociedad con la naturaleza y, por consiguiente, de la ciudad con el territorio. Para nosotros es un error considerar las dos cosas como si fuesen realidades separadas. No existe un rincón de la naturaleza que no tenga huellas sociales, ni lugar de la sociedad a salvo de las intemperancias naturales. Un planteamiento correcto de la cuestión hará que veamos los problemas ecológicos como sociales, y los problemas sociales como ecológicos, por la sencilla razón de que la crisis es única, global, a la vez ecológica y social, territorial y urbana. Las leyes que ordenan la naturaleza y el territorio no han de entrar forzosamente en contradicción con las leyes que estructuran la sociedad urbana. Pero en verdad, el funcionamiento industrial de la sociedad hace tiempo que declaró la guerra al medio ambiente, o sea, al territorio. Y a la guerra se responde con la guerra.
Aquello que los ecologistas expertos y asesores de empresas y partidos llaman «guerra de la sociedad contra la naturaleza» es en realidad una guerra del sistema económico que parasita la sociedad contra ella misma. La sociedad es la verdadera víctima; los males de la naturaleza son daños infligidos a ella. El principio del beneficio privado como norma fundamental de funcionamiento social es el causante de esta guerra. El dominio de una economía separada de las necesidades sociales sobre cualquier otra actividad ha desembocado en una guerra contra todo lo que obstaculiza la realización inmediata del beneficio, ya sea la naturaleza, el territorio, la tradición o las mismísimas relaciones sociales. Eso significa guerra contra cualquier impedimento puesto al mercado, y por lo tanto, contra cualquier barrera al crecimiento de las fuerzas productivas.
La primera gran guerra de la economía autónoma contra la sociedad y el territorio, que tuvo lugar a lo largo del siglo xix, recibió el nombre de «revolución industrial», involuntariamente irónico, ya que se trataba de una verdadera contrarrevolución. El territorio se valorizó entonces como mercado de la tierra. La última, la más mortífera, aquella donde el desarrollo deviene principio político y las fuerzas productivas se vuelven ampliamente fuerzas destructivas, comenzó a partir de los años cincuenta del siglo pasado. En aquel momento la búsqueda de productividad originó cambios tecnológicos de tal magnitud que entraron en conflicto con el medio territorial y urbano de forma nunca vista antes. Tanto por culpa de las transformaciones introducidas en la agricultura, la construcción, el transporte y la distribución, como por culpa de la producción de energía y el desarrollo de la industria petroquímica, la contaminación se generalizó y se produjo el sobrecalentamiento global. El territorio se convirtió en mercancía esta vez como espacio multiusos.
La industrialización de la agricultura trajo consigo el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas, con la subsiguiente polución de tierras, ríos y aguas subterráneas, eutrofización, lluvia ácida, mortandad de la fauna y aumento del cáncer. En la actualidad la huida hacia delante se ha materializado en los transgénicos. La salida al mercado de automóviles de gran potencia fue responsable de la niebla fotoquímica conocida como smog que cubrió las metrópolis como si fuera un sombrero, de resultas de la emisión a la atmósfera de ingentes cantidades de polvo, dióxido de nitrógeno e hidrocarburos volátiles producidos en la combustión de la gasolina.
La mortalidad por cáncer, alergias y enfermedades cardiovasculares aumentó proporcionalmente desde entonces. Además, la sustitución del transporte por ferrocarril por el de carretera multiplicó la demanda de combustible, y la urbanización progresiva hecha posible por el coche, incrementó la de cemento y asfalto, impactando mortalmente en el territorio. Las nuevas condiciones de vida en el reino de la mercancía implicarían el consumo de un montón de productos y derivados químicos: detergentes, fibras sintéticas, envases y carcasas de plástico, sucedáneos, aditivos, fármacos, cosméticos, etc., consumo que contribuyó a la mala alimentación y a la contaminación y, por consiguiente, al deterioro de la salud y del entorno. Encima surgió el problema grave de la eliminación de residuos y basuras, lo cual nos llevó a los vertidos incontrolados y a la incineración, y por lo tanto, a la dioxina. Más contaminación entonces, mayor regresión de la fauna y la flora, más enfermedades. Para acabar, el despilfarro de los recursos finitos, principalmente energéticos, obligó primero a la construcción de centrales térmicas y nucleares, y después, a las renovables industriales, al fracking y a los agrocombustibles.
El nuevo salto cualitativo en la industrialización del mundo y en la agresión al territorio ha dado lugar a la constitución de una nueva oligarquía capitalista transnacional compuesta por los dirigentes de los grandes bancos y las grandes corporaciones multinacionales del transporte, de la energía, de la química y los plásticos, de la agroalimentación, la construcción y las grandes superficies. Dicha oligarquía acapara toda la decisión, envenena el planeta y encima saca beneficios con la descontaminación y el reacondicionamiento «verde» de los procesos productivos. El círculo suicida de la destrucción se cierra con una concentración inaudita de poder y una evolución paralela de la desigualdad social, la pobreza y las epidemias a escala mundial.
El régimen social capitalista, pese haber triunfado, presenta síntomas evidentes de agotamiento tras la mundialización de los mercados, al no poder crecer la economía al ritmo suficiente. Ha tropezado con sus límites internos. La ruina del territorio debido a la contaminación, la destrucción de tierras de cultivo y el cambio climático, así como la crisis energética que se anuncia por la superación de los «picos» de la producción de petróleo y gas natural, indican en negativo sus límites externos. Habrá que buscar remedio no en el rechazo de la tecnología, sino en la promoción de tecnologías benignas y convivenciales, tecnologías que no condicionen ni alteren las relaciones sociales libres y solidarias, sino que al contrario las fomenten y refuercen. En energías renovables descentralizadas; en una agricultura ecológica que restablezca los sistemas naturales de fertilidad y de control de plagas; en un transporte público colectivo; en una producción local orientada hacia la satisfacción de necesidades en armonía con el medio. Abandono inmediato del vehículo privado, de la petroquímica, de los combustibles fósiles, y, en general, de la producción de masas. No es un retorno a la naturaleza, sino a la armonía con la naturaleza. Ahorro, diversidad, reciclaje, frugalidad, asambleismo… algo no realizable sin una revolución social.
La aplicación de remedios revolucionarios resulta imposible en sociedades que no sean predominantemente rurales, horizontales e igualitarias, y en consecuencia, comunitarias en un contexto antidesarrollista de desurbanización y desglobalización. Un programa que promueva tal tipo de sociedad desafía a las poderosas fuerzas que dirigen la actual sociedad de la masificación y la exclusión. Sus ganancias –y su poder– van ligadas a su permanencia y a la intensificación de sus trazos característicos. Dichas fuerzas han elegido la vía tecnológica, lo que quiere decir más casas, más cosechas, más automóviles, más capitales, más consumo, más gente.
Han optado por el desastre que les sea más productivo y les salga más rentable. Ninguna modificación de la producción, la circulación o el consumo de mercancías que vaya contra sus intereses será aceptada sin lucha. Pero ninguna lucha que no consiga hacerlas retroceder vale la pena. No existen vías blandas de transición: todas las alternativas al capitalismo serán duras. El combate será muy desigual: por un lado están los ejércitos mercenarios de la oligarquía; por el otro, las mal equipadas movilizaciones populares. Sin embargo, no por eso tiene el Poder la victoria asegurada. Si las fuerzas justicieras de la verdad son todavía débiles, los errores catastróficos cometidos por la Dominación reequilibran los platillos de la balanza.
Artículo publicado en revista Argelaga nº 3
texto en PDF