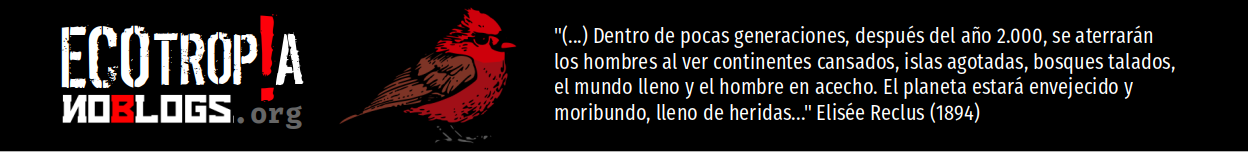Vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen conciencia sobre la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies y, en particular, el sufrimiento de los animales. Pero la mayoría no imagina ni lamenta con igual intensidad la compleja trama de pérdidas ecológicas, materiales y espirituales que implica la destrucción de la naturaleza.
Por Claudio Bertonatti*
@naturaycultura
30 de diciembre de 2022
El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1925-2008) recogió un concepto simple y profundo mientras investigaba una comunidad de pescadores en los ríos del norte de su país. Según lo narró poco antes de morir, allí, en la ribera del río San Jorge, un pescador le dijo que -en su comunidad- “actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes”. De ahí en más, Fals Borda lo difundió como el lenguaje que dice la verdad, porque es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Vale decir que combina la razón con la emoción en una armonía que la falsedad desconoce.
Esta forma de expresar y tomar decisiones es común a muchos pueblos rurales y, en particular, aborígenes.
Sin caer en idealismos tontos, la realidad es que hay miradas, emociones y valoraciones racionales muy diferentes entre las personas que viven en la urbanidad y las que viven en la ruralidad. Entre estas últimas, la diferencia es mayor si hablamos de las comunidades indígenas.
Mientras los primeros (los urbanitas) viven en un ecosistema artificial (la ciudad), las comunidades originarias viven en ecosistemas naturales. Pero no solo el ecosistema que nos aloja es diferente. También, lo que sentipiensan sobre la naturaleza. La mayoría de los habitantes urbanos consideran que los ecosistemas silvestres son “tierras improductivas” y que la creación de parques nacionales no hace más que proteger tierras ociosas. Por eso, fuera de las áreas protegidas las destruyen, modifican o reemplazan por campos agrícolas o ganaderos cuando no, por urbanizaciones. Para los pueblos originarios, esos mismos ecosistemas contienen todo lo que necesitan para vivir. En ellos ven su mercado de alimentos, su farmacia, su escuela, su templo, su recreación…
A diferencia de la enorme mayoría de las personas que vivimos en ciudades, se sienten parten de la naturaleza. Y algo más trascendente: saben que dependen de ella (y no, al revés). Por eso, en la enorme mayoría de los casos, la usan con cuidado y la conservan. Practican lo que llamamos uso sostenible. Es decir, aprovechan los recursos naturales respetando su capacidad de recuperación. Además, tienen seres sobrenaturales protectores de los animales y de las plantas que condenan a quienes les hacen daño. No necesitan, entonces, un poder de policía ni jueces. Necesitan convivir, tomando lo necesario y no más. Eso acarrea un sentimiento de gratitud y cariño. A tal punto que cuando ven su paisaje en llamas lloran, como si a nosotros se nos prendiera fuego nuestra casa. Es que, precisamente, la naturaleza es su casa, nuestra casa, aunque no lo veamos todos así.
Nosotros, en las ciudades creemos que podemos prescindir de los bosques y de las selvas, de las montañas y de los ríos, de los pastizales y de los mares, porque nos hemos acostumbrado a proveernos de los recursos comprándolos en negocios o mercados, lejos de esos escenarios que los producen. Es una fantasía patológica y peligrosa, porque nos aleja de una conciencia de interdependencia anclada en la realidad.
Cuando se contamina un río, se incendia una selva o se arrasa con un bosque no solo se destruyen unidades ambientales productivas, también la “casa” de todas las formas de vida, incluyendo la de las personas. Pero hay algo más: se desvanece el escenario donde viven los seres espirituales de esa gente, sus deidades y protectores de la fauna y de la flora.
Sólo en la Argentina hay más de medio millar de seres sobrenaturales de la cultura popular. Cerca de un 10% son protectores de la naturaleza. En los cerros, valles y planicies precordilleranas, encontramos a Coquena o Llastay (calchaquí) protegiendo los rebaños de vicuñas de las planicies precordilleranas. En las montañas de los Andes a los Apu Wamani (quechua) y al dios huarpe Hunuc Huar. En los bosques chaqueños, el pícaro Tokjuaj de los wichi y el heroico Nowet de los qom, mientras que está el dueño pilagá de los ríos, Wédayk, y su par de los esteros, Lek. En las selvas litoraleñas, el popular Pombero y el temido Caá Porá de los mbyá guaraní. En los bosques patagónicos, el poderoso Ngenemapun (mapuche) y el pequeño Kohlah de los selk’nam en Tierra del Fuego. Esto por mencionar solo unos pocos de los muchos ejemplos que existen.
En buena medida, estos seres espirituales son más vulnerables que otros que cuentan con templos que resguardan su memoria y espacios para reunir a sus creyentes o devotos. La existencia de la enorme mayoría de los primeros depende exclusivamente de la conservación de los paisajes salvajes que los contienen. Y es ahí donde la voladura de los cerros con dinamita, el incendio de las selvas, la deforestación de los bosques, el drenaje de un estero o la contaminación de las aguas desangra y esfuma ese panteón de divinidades que no sólo habitan en esos ecosistemas: también los protegen.
Por consiguiente, la destrucción de la naturaleza tiene un impacto doble en los pueblos originarios o rurales. Por un lado, los desampara en su universo espiritual y, desde el punto de vista material, los despoja de su fuente de alimentos, medicinas, maderas, frutos, semillas, cueros, plumas, fibras vegetales y otros numerosos recursos.
Desde un punto de vista cultural, el reemplazo de las áreas silvestres por urbanizaciones, cultivos o campos de pastoreo intensivo, constituye un epistemicidio. Es decir, el asesinato de las posibilidades de aprender, generar conocimientos y transmitir saberes comunitarios y ancestrales sobre su entorno histórico. Hace mucho tiempo, el antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) lo explicó claramente: “cuanto menores eran las posibilidades de las culturas humanas para comunicarse entre sí (…) menos capaces eran sus respectivos emisarios de percibir la riqueza y la significación de esa diversidad”. Desde luego, el epistemicidio tiene su correlato natural: el ecocidio. Cuando ambos se integran el resultado podría llamarse cosmocidio, es decir, la destrucción de un paisaje que conjuga la naturaleza con su cultura asociada.
Vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen conciencia sobre la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies y, en particular, el sufrimiento de los animales. Pero la mayoría no imagina ni lamenta con igual intensidad la compleja trama de pérdidas ecológicas, materiales y espirituales que implica la destrucción de la naturaleza. No se trata de una competencia de empatías, sino de ver la magnitud de cada escala para que los casos de mayor gravedad sean enfrentados de un modo sentipensante.
* Naturalista, museólogo y docente. Es profesor de la Cátedra UNESCO de Patrimonio y Turismo Sostenible, doctor honoris causa de la Universidad Maimónides y asesor científico de la Fundación Azara.
fuente: https://www.eldiarioar.com/opinion/sentipensantes-naturaleza_129_9759342.html