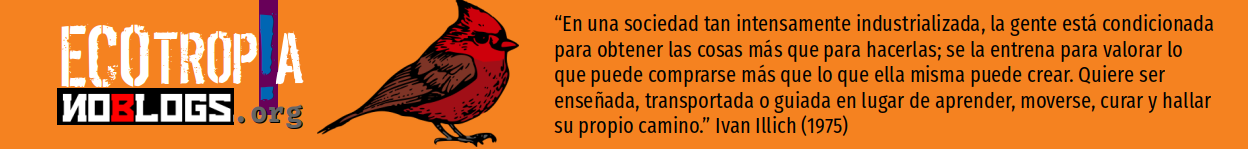La eliminación de lo viviente y de lo orgánico tuvo lugar muy rápidamente con las primeras fases del desarrollo de la máquina. En efecto, la máquina era una falsificación de la naturaleza; de la naturaleza analizada, regulada, restringida y dirigida por la mente del hombre. Empero, el fin supremo de la máquina no consistía simplemente en conquistar la naturaleza, sino en hacer una nueva síntesis de ella.
Por Lewis Mumford
Desmembrada por el pensamiento, la naturaleza había sido unida de nuevo mediante nuevas combinaciones: síntesis materiales en la química y síntesis mecánicas en la ingeniería. El rehusarse a aceptar el medio ambiente natural como condición fija e ineludible es lo que siempre había fomentado en grado sumo las artes y las técnicas del hombre; pero desde el siglo XVII esa actitud se convirtió en compulsión y el hombre recurrió a la técnica para ponerla por obra.
Las máquinas de vapor suplantaron a los caballos, el hierro y el concreto a la madera, las tinturas de anilina reemplazaron a las tinturas vegetales y algo parecido ocurrió en casi todas las facetas de la actividad humana. Algunas veces un nuevo producto era superior práctica o estéticamente al antiguo, como nos es dado comprobarlo en la infinita superioridad de la lámpara eléctrica sobre la vela de sebo; algunas veces el nuevo producto resultaba inferior en lo que respeta a la calidad, así, por ejemplo, la seda artificial es inferior a la seda natural; pero en cualquiera de los dos casos la ganancia consistía en la creación de un producto o síntesis equivalente que dependía menos de ciertas variaciones e irregularidades orgánicas inciertas que el producto originario.
A menudo el conocimiento sobre el cual se hacía el reemplazo era insuficiente y algunas veces también los resultados eran desastrosos. En la historia de los últimos mil años abundan ejemplos de aparentes triunfos mecánicos y científicos que, en lo fundamental, se basaban en errores. Basta mencionar la práctica de las sangrías en medicina, el uso de vidrios comunes en las ventanas, que interceptan los rayos ultravioletas, el haber establecido, después de los estudios de Liebig, un régimen alimenticio basado únicamente en la restitución de la energía, el empleo del asiento elevado en el excusado, la calefacción por medio del vapor, que seca el aire en exceso; pero la lista es larga y un tanto abrumadora. Lo que tratamos de demostrar es que la invención se había convertido en un deber y que el deseo de usar las nuevas maravillas de la técnica, lo mismo que el deslumbramiento del niño ante nuevos juguetes, no estaba esencialmente guiado por el discernimiento crítico: la gente reconocía que las invenciones eran una cosa buena, ya dieran o no resultados beneficiosos, así como estaban de acuerdo con que el tener niños era una buena cosa sin detenerse a pensar que los recién nacidos podían resultar una bendición o una maldición para la sociedad.
La invención mecánica, aún más que la ciencia, fue la respuesta a la fe vacilante y a un impulso vital desfalleciente. Las serpenteantes energías de los hombres, que habían corrido por prados y jardines, que se habían arrastrado por grutas y cavernas durante el Renacimiento, fueron transformadas por la invención en la carga hidrostática de una turbina; ya no centelleaban, refrescaban o deleitaban; ahora estaban sujetas a un propósito fijo y determinado: el de accionar ruedas y multiplicar la capacidad de la sociedad para ejecutar trabajos. Vivir era trabajar: ¿qué otra clase de vida conocen las máquinas? La fe por fin encontró un objeto nuevo, no el mover montañas, sino el mover máquinas.
El poder – la aplicación del poder al movimiento, la aplicación del movimiento a la producción y la de la producción al hacer dinero y por lo tanto a aumentar el poder – era el objetivo más valioso que el hábito mecánico de la mente y el modo mecánico de la acción podían poner ante la imaginación de los hombres. Tal como lo reconoce todo el mundo, mil instrumentos útiles fueron obtenidos como resultado de esta nueva técnica; pero en su origen, desde el siglo XVII en adelante, la máquina sirvió como sustituto de la religión, y una religión vital no necesita la justificación de la simple utilidad. La religión de la máquina no necesitaba esa ayuda, así como tampoco las creencias trascendentales que suplantaba, porque la misión de la religión consiste en proporcionar un significado final y fuerza motivadora; la necesidad de la invención llegó a ser un dogma y el ritual de la doctrina mecánica se convirtió en el elemento unificador de esa fe.
En el siglo XVIII, las Sociedades Mecánicas hicieron su aparición para divulgar ese credo con mayor celo; predicaban el evangelio del trabajo, la justificación mediante la fe en la ciencia mecánica y la salvación por medio de la máquina. Sin el entusiasmo de los empresarios, industriales e ingenieros, y aun el de los mecánicos, desde el siglo XVIII en adelante habría sido imposible explicar la afluencia de conversos y el ritmo acelerado del progreso mecánico. El procedimiento impersonal de la ciencia, los métodos exactos de la mecánica y el cálculo racional de los utilitaristas se apoderaron de la emoción, tanto más porque el paraíso del oro del éxito financiero se ocultaba detrás de él.
En su compilación de invenciones y descubrimientos, Darmstaedter y Du Bois-Reymond dan las siguientes cantidades de inventores: entre 1700 y 1750, 170; entre 1750 y 1800, 344; entre 1800 y 1850, 861, entre 1850 y 1900, 1.150. Aun concediendo cierto margen, determinado automáticamente por la perspectiva histórica, que tiende a hacer resaltar los últimos acontecimientos, no cabe poner en tela de juicio el aumento entre 1700 y 1850. La técnica se había apoderado de la imaginación: las máquinas mismas y los objetos que producían eran deseados de inmediato. Si bien es cierto que la invención aportó grandes beneficios a la humanidad, una gran parte de la invención se llevó a cabo sin tener en cuenta el beneficio. Si la sanción de la utilidad hubiese sido el factor determinante, la invención se habría hecho sentir más rápidamente en aquellos ramos donde la necesidad era más apremiante: en los alimentos, en las viviendas y en las ropas; pero aun cuando se notaron indudables progresos en este último ramo, la granja y la vivienda común fueron beneficiadas mucho más lentamente por la tecnología que el campo de batalla y la mina. Por otra parte la conversión del aumento de energía en una vida holgada tuvo lugar mucho más lentamente después del siglo XVII que en los setecientos años anteriores.
Una vez entró en la existencia, la máquina trató de justificarse a sí misma invadiendo aspectos de la vida que habían sido descuidados en su ideología. La maestría es un elemento importante en el desarrollo de la técnica: el interés en los materiales como tales, el orgullo del dominio de las herramientas, la manipulación hábil de la forma. La máquina cristalizó en nuevos moldes toda la serie de intereses independientes que Thorstein Veblen agrupó vagamente bajo la designación de “el instinto de la lechuza”, y en conjunto enriquecieron a la técnica, aun cuando temporariamente perjudicaron al artesano. Las reacciones sensuales y contemplativas, excluidas del amor, de la canción y de la fantasía por la concentración sobre los medios mecánicos de la producción, no quedaron, desde luego, definitivamente excluidas de la vida: volvieron a aparecer asociándose con las artes técnicas mismas; y por otra parte, la máquina a menudo era personificada como una placentera criatura, tal como ocurre con los ingenieros de Kipling, que absorbían el afecto y el cuidado del inventor y del trabajador.
Los manubrios, los pistones, los tornillos, las válvulas, los movimientos sinuosos, las pulsaciones, los ritmos, los murmullos, las superficies lisas son imágenes virtuales de los órganos y funciones del cuerpo, y estimulan y absorben algunos de los afectos naturales. Pero cuando se llegó a esa etapa la máquina ya no era un medio y sus operaciones no eran simplemente mecánicas y causales, sino humanas y finales: contribuyó, como cualquier otra obra de arte, a establecer un equilibrio orgánico. Este desarrollo de valores dentro del complejo de la máquina misma, a parte del valor de los productos que creaba era, como lo veremos más adelante, un resultado importantísimo de la nueva tecnología.
Lewis Mumford: Textos escogidos. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2009. Fragmento de El hombre y la máquina.