«Sin duda, el aspecto más inquietante de los libros de Debord consiste en el empeño puesto por la historia en confirmar sus análisis. No solamente, veinte años después de La Sociedad del espectáculo, los Comentarios sobre la sociedad del espectáculo (1988) han registrado en todos los campos la exactitud de los diagnósticos y previsiones, sino que entretanto, el curso de los acontecimientos se ha acelerado con tal uniformidad en la misma dirección, que apenas dos años después de la publicación del libro, es como si la política mundial no fuese otra cosa hoy que una puesta en escena paródica del guión escrito por Debord.
La unificación sustancial del espectáculo concentrado (las democracias populares del Este) y del espectáculo difuso (las democracias occidentales) dentro del espectáculo integrado, que constituye una de las tesis centrales de los Comentarios, y que muchos encontraban hasta hace poco paradójica, se revela ahora como una evidencia trivial. Los muros inquebrantables y los hierros que dividían los dos mundos fueron destrozados en unos cuantos días. Con el fin que el espectáculo integrado pudiese realizarse plenamente también en sus países, los gobiernos del Este han abandonado el partido leninista, igual que los del Oeste habían renunciado desde hace tiempo al equilibrio de poderes y a la libertad real de pensamiento y de comunicación en nombre de la máquina electoral mayoritaria y del control mediático de la opinión (que ambos se habían desarrollado en los Estados totalitarios modernos).» Giorgio Agamben (1)
Por Guy Debord
febrero-abril, 1988
«Por críticas que puedan ser la situación y las circunstancias en que os encontréis, no debéis desesperar; en las ocasiones en que todo es temible es cuando nada hay que temer; cuando se está rodeado de todos los peligros es cuando no hay que tener miedo de ninguno; cuando se está sin ningún recurso es cuando hay que contar con todos; cuando se es sorprendido es cuando hay que sorprender al enemigo.» Sun-Tsu, El arte de la guerra.
I
No hay duda de que estos Comentarios serán conocidos enseguida por cincuenta o sesenta personas, lo que ya es mucho hoy día y tratándose de cuestiones tan graves. Ello se debe, en gran parte, a que en algunos ambientes tengo fama de ser un conocedor. Asimismo hay que considerar que de esa elite que va a interesarse, la mitad – o casi – está formada por personas que se dedican a mantener el sistema de dominación espectacular, y la otra por gente que se obstina en hacer todo lo contrario. Así pues, dado que debo tener presentes a lectores muy atentos y diversamente influyentes, resulta evidente que no puedo hablar con entera libertad. Ante todo, debo tener cuidado de no dar demasiados datos a cualquiera.
La desdicha de los tiempos me obligará a escribir de manera novedosa una vez más. Algunos elementos se omitirán voluntariamente, y el plano seguirá siendo confuso. También podrán hallarse – como si de la firma de la época se tratara – algunos engaños. Intercalando aquí y allá algunas páginas puede aparecer el sentido total; así, muy a menudo se han añadido cláusulas secretas a lo que los tratados estipulaban abiertamente, y lo mismo sucede con algunos agentes químicos que sólo en asociación con otros revelan una parte desconocida de sus propiedades. Por otra parte, en esta breve obra habrá todavía demasiadas cosas, por desgracia, fáciles de comprender.
II
En 1967, con el libro La sociedad del espectáculo puse de relieve lo que el espectáculo moderno era ya en esencia: el reinado autocrático de la economía mercantil, que ha conseguido un estatuto de soberanía irresponsable, y el conjunto de las nuevas técnicas de gobierno que corresponden a ese reinado. Tras los disturbios de 1968, que se prolongaron durante los años siguientes en diversos países sin conseguir derrocar en ninguna parte el orden establecido, del que el espectáculo surge espontáneamente, éste ha seguido reforzándose en todas partes; es decir, a la vez que se ha extendido por los extremos ha aumentado su densidad en el centro. Incluso ha aprendido nuevos procedimientos defensivos, como suele ocurrir con todo poder amenazado.
Cuando inicié la crítica de la sociedad del espectáculo se destacó sobre todo, dado el momento, el contenido revolucionario que podía descubrirse en esa crítica, lo cual, naturalmente, fue percibido como su elemento más molesto. En cuanto al tema en sí, se me ha acusado en ocasiones de haberlo inventado y siempre de haber exagerado al valorar la profundidad y la unidad de ese espectáculo y de su acción real. Debo reconocer que otros, publicando con posterioridad nuevos libros sobre el mismo tema, han demostrado perfectamente que no hacía falta decir tanto. Sólo tuvieron que sustituir el conjunto y su dinámica por cualquier detalle estático de la superficie del fenómeno, quedando a salvo la originalidad de cada autor al escoger un aspecto distinto cada uno, lo que lo hacía, por lo demás, menos inquietante. Nadie ha querido alterar la modestia científica de su personal interpretación introduciendo temerarios juicios históricos en ella.
En cualquier caso, la sociedad del espectáculo no por ello ha dejado de avanzar. Y lo hace deprisa si tenemos en cuenta que, en 1967, apenas contaba con una cuarentena de años, aunque plenamente utilizados. Y por su propia dinámica, que nadie se ha tomado la molestia de estudiar, ha mostrado desde entonces, mediante asombrosas hazañas, que su naturaleza efectiva era la que yo había destacado. Este punto tiene sólo un valor académico porque, sin duda, es indispensable haber reconocido la unidad y articulación de la fuerza viva que es el espectáculo para, a partir de ahí y dada su naturaleza, ser capaz de investigar en qué direcciones ha podido desplazarse. Estas cuestiones revisten un gran interés pues, inevitablemente, en tales condiciones se decidirá la continuación del conflicto en la sociedad. Puesto que, con toda seguridad, el espectáculo es hoy más poderoso de lo que era antes, ¿Qué hace con ese poder suplementario? ¿Hasta dónde ha llegado que no hubiera llegado antes? ¿Cuáles son, en suma, sus líneas de actuación en este momento? La vaga impresión de que se trata de una especie de invasión rápida que obliga a la gente a llevar una vida completamente distinta, está ampliamente extendida; con todo y con eso, el hecho se vive más bien a la manera en que se experimenta una modificación inexplicable del clima o de cualquier otro equilibrio natural, modificación ante la cual la ignorancia sólo sabe que no tiene nada que decir. Además, muchos admiten que se trata de una invasión civilizadora, al parecer inevitable, e incluso desean colaborar con ella. Quienes así se sitúan prefieren ignorar para qué sirve en concreto esa conquista y también cómo procede.
Expondré ahora algunas consecuencias prácticas, poco conocidas aún, que se derivan de ese despliegue rápido del espectáculo durante los últimos veinte años. No me propongo entrar en polémicas – demasiado fáciles e inútiles – sobre ningún aspecto de la cuestión; tampoco intento convencer. Estos comentarios no pretenden moralizar. No contemplan lo que es deseable o simplemente preferible. Se limitarán a señalar lo que ocurre.
III
Ahora que ya nadie puede dudar razonablemente de la existencia y poder del espectáculo se puede dudar, por el contrario, que sea razonable añadir algo a una cuestión que la experiencia ha resuelto de manera tan draconiana. Le Monde del 19 de septiembre de 1987 ilustraba acertadamente la fórmula «lo que existe no necesita hablarse», verdadera ley fundamental de estos tiempos espectaculares que, al menos a este respecto, no han dejado atrás a ningún país: «Que la sociedad contemporánea sea una sociedad de espectáculo es algo conocido. Vale más destacar aquellos asuntos que pasan desapercibidos. Son incontables las obras que describen un fenómeno que caracteriza a las naciones industrializadas, incluidos los países retrasados respecto a su tiempo. Pero se da la paradoja de que los libros que analizan, generalmente para deplorarlo, este fenómeno, deben sacrificar también al espectáculo para darse a conocer». Es verdad que esta crítica espectacular del espectáculo, que llega tarde y que para colmo pretende «darse a conocer» en el mismo terreno, habrá de limitarse por fuerza a generalidades vanas o a hipócritas lamentaciones; pero también parece superflua esa sabiduría desengañada que lanza bufonadas en un diario.
La discusión vacía sobre el espectáculo, es decir, sobre lo que hacen los propietarios del mundo, está pues organizada por el espectáculo mismo: se insiste sobre los grandes medios del espectáculo para no decir nada sobre su amplia utilización. Con frecuencia se prefiere llamarlo mediático más que espectáculo. Con ello se quiere designar un simple instrumento, una especie de servicio público que administraría con imparcial «profesionalidad» la nueva riqueza de la comunicación a través de los mass-media, comunicación finalmente asimilada a la pureza unilateral en la que la decisión ya tomada se deja admirar apaciblemente. Lo que se comunica son las órdenes; y, muy armoniosamente, aquéllos que las han dado son también los que dirán lo que piensan de ellas.
El poder del espectáculo, tan esencialmente unitario, centralizador por la fuerza misma de las cosas y perfectamente despótico en su espíritu, se indigna con frecuencia al ver constituirse bajo su reinado una política-espectáculo, una justicia-espectáculo, una medicina-espectáculo o tantos otros sorprendentes «excesos mediáticos». De este modo, el espectáculo no sería más que exceso de lo mediático, y su naturaleza indiscutiblemente buena, puesto que sirve para comunicar, es en ocasiones llevada al extremo. Los amos de la sociedad se declaran con bastante frecuencia mal servidos por sus empleados mediáticos; más a menudo reprochan a la masa espectadora su tendencia a entregarse sin moderación y casi bestialmente a los placeres mediáticos. Así, y tras una multitud virtualmente infinita de pretendidas divergencias mediáticas, se disimulará lo que, por el contrario, es resultado de una espectacular convergencia perseguida con destacable tenacidad. Al igual que la lógica de la mercancía prima sobre las diversas ambiciones competitivas de los comerciantes, o que la lógica de la guerra domina siempre las frecuentes modificaciones del armamento, la severa lógica del espectáculo domina en todas partes la diversidad de las extravagancias mediáticas.
El cambio de mayor importancia en todo lo que ha sucedido en los últimos veinte años reside en la continuidad misma del espectáculo. Esta importancia no se refiere al perfeccionamiento de su instrumentación por los media, que ya anteriormente había alcanzado un estadio de desarrollo muy avanzado: se trata simplemente de que la dominación espectacular ha educado a una generación sometida a sus leyes. Las condiciones extraordinariamente nuevas en las que esta generación ha vivido, constituyen un resumen exacto y suficiente de todo lo que el espectáculo impedirá de ahora en adelante; y también de todo lo que permitirá.
IV
En el plano simplemente teórico no tengo que añadir más que un detalle, aunque de importancia, a lo que ya había formulado anteriormente. En 1967 yo distinguía dos formas sucesivas y rivales, del poder espectacular: la concentrada y la difusa. Una y otra planeaban sobre la sociedad real como su meta y su falacia. La primera, es decir, la concentrada, dando prioridad a la ideología que se aglutina en torno a una personalidad dictatorial, había acompañado la contrarrevolución totalitaria, tanto la nazi como la estalinista. La forma difusa, incitando a los asalariados a escoger libremente entre una gran variedad de nuevas mercancías, había representado esa americanización del mundo que, en algunos aspectos asustaba, pero que, al mismo tiempo, seducía a los países donde durante más tiempo se habían podido mantener las condiciones de las democracias burguesas de tipo tradicional. Con posterioridad ha aparecido una nueva forma, fruto de la combinación razonada de las dos anteriores, sobre la base general de una victoria de la que se había manifestado como la más fuerte, la forma difusa. Se trata de lo espectacular integrado; que a partir de entonces tiende a imponerse mundialmente.
El lugar predominante que han ocupado Rusia y Alemania en la formación de lo espectacular concentrado y los Estados Unidos en la de lo espectacular difuso, parece corresponder a Francia e Italia en el momento de la escenificación de lo espectacular integrado, gracias a una serie de factores históricos comunes: importante papel del partido y sindicato estalinistas en la vida política e intelectual, débil tradición democrática, larga monopolización del poder por un único partido de gobierno, necesidad de acabar con una contestación revolucionaria aparecida por sorpresa.
Lo espectacular integrado se manifiesta a la vez como concentrado y como difuso y a partir de esta fructífera unificación ha sabido emplear más ampliamente una y otra cualidad. Su forma de aplicación anterior ha cambiado. Por lo que respecta al aspecto concentrado, el centro director se ha convenido en oculto: ya nunca se coloca en él a un jefe conocido o una ideología clara. En cuanto al lado difuso, la influencia espectacular no había marcado jamás hasta ese punto la práctica totalidad de las conductas y de los objetos que se producen socialmente, ya que el sentido final de lo espectacular integrado es que se ha incorporado a la realidad a la vez que hablaba de ella; y que la reconstruye como la habla. Así pues, esa realidad no se mantiene ahora enfrente suyo como algo ajeno.
Cuando lo espectacular era concentrado se le escapaba la mayor parte de la sociedad periférica; cuando era difuso se le escapaba una mínima parte; hoy no se le escapa nada. El espectáculo se ha mezclado con la realidad irradiándola. Como se podía prever fácilmente en teoría, la experiencia práctica de la realización sin freno de la voluntad de la razón mercantil, habrá demostrado de forma rápida y sin excepciones, que el devenir-mundo de la falsificación era también el devenir-falsificación del mundo. Exceptuando una herencia aún importante pero destinada a disminuir, constituida por libros y construcciones antiguas, que por otra parte son cada vez más a menudo seleccionados y relativizados según la conveniencia del espectáculo, no existe nada – en la cultura, en la naturaleza – que no haya sido transformado y polucionado, según los medios y los intereses de la industria moderna. Incluso la genética ha llegado a ser plenamente accesible para las fuerzas dominantes de la sociedad.
El gobierno del espectáculo, que actualmente detenta todos los medios de falsificación del conjunto de la producción así como de la percepción, es amo absoluto de los recuerdos, al igual que es dueño incontrolado de los proyectos que conforman el más lejano futuro. Reina en solitario en todas partes y ejecuta sus juicios sumarios.
En tales condiciones puede verse cómo de repente se desencadena, con una alegría carnavalesca, un fin paródico de la división del trabajo; tanto mejor recibido cuanto que coincide con el movimiento general de desaparición de toda auténtica competencia. Un financiero se pondrá a cantar, un abogado se hará confidente de la policía, un panadero expondrá sus preferencias literarias, un actor gobernará, un cocinero filosofará sobre los momentos de cocción como jalones en la historia universal. Cada cual puede aparecer en el espectáculo a fin de entregarse públicamente – o, a veces, para librarse secretamente – a una actividad completamente distinta de aquella por la que en un principio se ha dado a conocer. Cuando la posesión de un «estatuto mediático» ha adquirido una importancia infinitamente mayor que el valor de lo que realmente se ha sido capaz de hacer, resulta normal que ese estatuto sea fácilmente transferible y otorgue el derecho de brillar donde sea. Con frecuencia, esas partículas mediáticas aceleradas prosiguen su simple carrera en lo admirable estatuariamente garantizado. Pero, a veces, la transición mediática hace de tapadera de muchas empresas, oficialmente independientes y en realidad secretamente vinculadas por diferentes redes ad hoc. De esta manera, tanto la división social del trabajo como la solidaridad normalmente previsible de su utilización reaparecen a veces bajo formas absolutamente nuevas: por ejemplo, en lo sucesivo se puede publicar una novela para preparar un asesinato. Estos pintorescos ejemplos significan también que ya no se puede confiar en nadie por su oficio.
Sin embargo, la mayor ambición de lo espectacular integrado sigue siendo que los agentes se conviertan en revolucionarios y éstos en agentes secretos.
V
La sociedad modernizada hasta el estadio de lo espectacular integrado se caracteriza por el efecto combinado de cinco rasgos principales que son: la incesante renovación tecnológica, la fusión económico-estatal, el secreto generalizado, la falsedad sin réplica y un perpetuo presente. El movimiento de innovación tecnológica se inició hace mucho tiempo y es constitutivo de la sociedad capitalista, a veces llamada industrial o postindustrial. Pero, desde que ha alcanzado su más reciente aceleración (al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial) refuerza tanto mejor la autoridad espectacular puesto que, por él, todo el mundo se descubre totalmente entregado al conjunto de los especialistas, a sus cálculos y a sus juicios siempre satisfechos sobre esos cálculos. La fusión económico-estatal es la tendencia más acusada de este siglo y se ha convertido, como mínimo, en el motor del más reciente desarrollo económico. La alianza defensiva y ofensiva pactada entre el poder de la economía y el del Estado, les ha asegurado a ambos los mayores beneficios en todos los terrenos: puede decirse que cada uno de ellos posee al otro; es absurdo oponerlos o distinguir sus razones y despropósitos. Esta unión se ha mostrado también extremadamente favorable al desarrollo de la dominación espectacular, que precisamente no ha sido más que eso desde el momento de su formación. Los tres últimos rasgos son los efectos directos de esa dominación en su estadio integrado.
El secreto generalizado se mantiene tras el espectáculo como el complemento decisivo de lo que muestra y, si profundizamos en el tema, como su más importante operación. El solo hecho de carecer en lo sucesivo de réplica, ha dado a lo falso una cualidad nueva. Es a la vez lo verdadero que ha dejado de existir casi por todas partes o, en el mejor de los casos, se ha visto reducido al estado de una hipótesis que nunca puede ser demostrada. La falsedad sin réplica ha acabado por hacer desaparecer la opinión pública, que primero se encontró incapaz de hacerse oír y después, muy rápidamente, incapaz siquiera de formarse. Esto entraña, evidentemente, importantes consecuencias en la política, las ciencias aplicadas, la justicia y el conocimiento artístico.
La construcción de un presente en el que la misma moda, desde el vestuario a los cantantes, se ha inmovilizado, que quiere olvidar el pasado y que no parece creer en un futuro, se consigue mediante la incesante transmisión circular de la información, que gira continuamente sobre una lista muy sucinta de las mismas banalidades, anunciadas de forma apasionada como importantes noticias; mientras que sólo muy de tarde en tarde y a sacudidas, pasan las noticias realmente importantes, las relativas a aquello que de verdad cambia. Conciernen siempre a la condena que este mundo parece haber pronunciado contra sí mismo, las etapas de su autodestrucción programada.
VI
La primera intención de la dominación espectacular era hacer desaparecer el conocimiento histórico en general y, desde luego, la práctica totalidad de las informaciones y los comentarios razonables sobre el pasado más reciente. Una evidencia tan flagrante no necesita ser explicada. El espectáculo organiza con destreza la ignorancia de lo que sucede e, inmediatamente después, el olvido de lo que, a pesar de todo, ha llegado a conocerse. Lo más importante es lo más oculto. Después de veinte años no hay nada que haya sido recubierto con tantas mentiras como la historia de mayo de 1968. Sin embargo, se han extraído lecciones muy útiles de algunos estudios sin sombra de mistificación sobre esas jornadas y sus orígenes, pero son secreto de Estado.
En Francia, hace ya una decena de años, un presidente de la República, olvidado después pero que planeaba entonces sobre el espectáculo expresaba ingenuamente la alegría que sentía «sabiendo que, en adelante, viviremos en un mundo sin memoria donde, como en la superficie del agua, la imagen hace desaparecer indefinidamente la imagen». Resulta efectivamente cómodo para quien está en el tema; y sabe mantenerse en él. El fin de la historia es un placentero reposo para todo poder presente. Le garantiza absolutamente el éxito del conjunto de sus iniciativas, o al menos la repercusión del éxito.
Un poder absoluto suprime más o menos radicalmente la historia según que para hacerlo tenga intereses u obligaciones más o menos imperiosas y, sobre todo, en función de las facilidades prácticas de ejecución. Ts’in Che Hoang Ti hizo quemar libros pero no consiguió hacerlos desaparecer todos. Stalin llevó más lejos la realización de un proyecto semejante en nuestro siglo pero, a pesar de las complicidades de todo tipo que pudo encontrar fuera de las fronteras de su imperio, quedaba una amplia zona del mundo inaccesible a su policía donde se reían de sus imposturas. Lo espectacular integrado lo ha hecho mejor que ellos, con nuevos procedimientos y operando, esta vez, a nivel mundial. Ya no está permitido reírse de la ineptitud, que en todas partes se hace respetar; en cualquier caso se ha hecho imposible revelar que es objeto de risa. El terreno de la historia era lo memorable, la totalidad de acontecimientos cuyas consecuencias habrían de manifestarse durante mucho tiempo.
Era asimismo el conocimiento duradero y capaz de ayudar a comprender, al menos parcialmente, lo que iba a suceder: «una adquisición para siempre», dijo Tucídides. Por eso, la historia era la medida de una novedad verdadera; y a aquél que vende la novedad le interesa hacer desaparecer el medio de medirla. Cuando lo importante se reconoce socialmente como lo que es instantáneo y lo será aún en el instante siguiente y al otro y al otro, y que siempre reemplazará otra importancia instantánea, puede decirse que el medio empleado garantiza una especie de eternidad de esa no-importancia que grita tanto.
La valiosa ventaja que el espectáculo ha obtenido de este colocar fuera de la ley a la historia, de haber condenado a toda la historia reciente a pasar a la clandestinidad y de haber hecho olvidar, en general, el espíritu histórico en la sociedad, es, en primer lugar, ocultar su propia historia: el movimiento de su reciente conquista del mundo. Su poder nos parece ya familiar, como si hubiera estado ahí desde siempre. Todos los usurpadores han querido hacer olvidar que acaban de llegar.
VII
Con la destrucción de la historia es el propio acontecimiento contemporáneo el que rápidamente se aleja a una distancia fabulosa, entre sus relatos inverificables, sus incontrolables estadísticas, sus explicaciones inverosímiles y sus razonamientos insostenibles. A todas las majaderías avanzadas espectacularmente, solamente los mediáticos podrían responder con respetuosas rectificaciones o redemostraciones, pero se muestran avaros al respecto, además de por su extrema ignorancia, por su solidaridad, de oficio y de corazón, con la autoridad general del espectáculo, y con la sociedad que exterioriza; es para ellos un deber y también un placer no desmarcarse jamás de esa autoridad, cuya majestad no debe ser lesionada. No hay que olvidar que todo mediático, ya sea por salario ya sea por otras recompensas o gratificaciones, tiene siempre un amo, a veces varios; y que todo mediático se sabe reemplazable.
Todos los expertos son mediáticos-estáticos y eso es lo único por lo que son reconocidos como expertos. Todo experto sirve a su amo, pues cada una de las antiguas posibilidades de independencia ha sido poco a poco reducida a nada por las condiciones de organización de la sociedad presente. El experto que mejor sirve es, sin duda, el que miente. Los que tienen necesidad del experto son, por diferentes motivos, el falsificador y el ignorante. Allí donde el individuo no reconoce nada por sí mismo será formalmente tranquilizado por el experto. Antes era normal que hubiera expertos en el arte de los etruscos; y estos expertos eran siempre competentes ya que el arte etrusco no está en el mercado. Pero, por ejemplo, una época que encuentra rentable falsificar químicamente gran número de vinos famosos, sólo podrá venderlos si ha formado a expertos en vinos que arrastren a los bebedores a gustar de los nuevos aromas más reconocibles.
Cervantes destaca que «bajo una mala capa a menudo se encuentra un buen bebedor». El que conoce el vino con frecuencia ignora las reglas de la industria nuclear; pero la dominación espectacular estima que, puesto que un experto se ha burlado de él a propósito de la industria nuclear, otro experto bien podría burlarse en materia de vino, y se sabe, por ejemplo, con cuántas reservas es mantenido en los media el experto en metereología – que anuncia las temperaturas o las lluvias previstas para las siguientes cuarenta y ocho horas- por la obligación de mantener equilibrios económicos, turísticos y regionales, cuando tanta gente circula tan a menudo por tantas carreteras, entre lugares igualmente desolados; de manera que deberá dedicarse a triunfar como bufón.
Un aspecto de la desaparición de todo conocimiento histórico objetivo se manifiesta a propósito de cualquier reputación personal que ha llegado a ser maleable y rectificable a voluntad de quienes controlan toda la información, la que se recoge y esa otra, muy diferente, que se difunde; tienen pues licencia para falsificar. Pues una evidencia histórica de la que nada quiere saberse en el espectáculo no es una evidencia. Allí donde nadie tiene más que la fama que le ha sido atribuida como un favor por la benevolencia de una Corte espectacular, la desgracia puede seguir de forma instantánea. Una notoriedad antiespectacular ha llegado a ser algo extremadamente raro. Yo mismo soy uno de los últimos vivos que la poseen; que jamás ha tenido otra. Por eso se ha convertido también en algo extraordinariamente sospechoso. La sociedad se ha proclamado oficialmente como espectacular. Ser conocido al margen de las relaciones espectaculares equivale ya a ser conocido como enemigo de la sociedad.
Está permitido cambiar absolutamente el pasado de alguien, modificarlo radicalmente, recrearlo al estilo de los procesos de Moscú; y sin que sea necesario soportar la pesadez de un proceso. Se puede matar a menos precio. Los falsos testigos, tal vez chapuceros – pero ¿qué capacidad de percibir esa torpeza podría quedarles a los espectadores que serán testigos de las hazañas de esos falsos testigos?—, y los documentos falsos, siempre excelentes, no pueden faltarles a quienes gobiernan lo espectacular integrado o a sus amigos. Así pues, ya no es posible creer -sobre nadie nada que uno no haya sabido directamente por sí mismo. Pero tampoco hay necesidad de acusar falsamente a nadie. Desde que se detenta el mecanismo de control sobre la única verificación social plena y universalmente reconocible, se dice lo que se quiere.
El movimiento de la demostración espectacular se prueba simplemente andando en círculo: volviendo, reiterándose, sobre el único terreno en el que de ahora en adelante reside lo que puede afirmarse públicamente y tener crédito, puesto que será solamente de eso de lo que todo el mundo será testigo. Del mismo modo, la autoridad espectacular puede negar lo que sea, una vez, tres veces, y decir que no volverá a hablar de ello, y hablar de otra cosa; sabe que ya no se arriesga a ninguna otra réplica ni en su propio terreno ni en ningún otro. Pues ya no existe ágora, comunidad general; ni siquiera comunidades restringidas de cuerpos intermedios o de instituciones autónomas, salones o cafés para los trabajadores de una única empresa; ningún lugar donde el debate sobre las verdades que conciernen a los que están ahí, pueda liberarse de forma duradera de la aplastante presencia del discurso mediático y de las diferentes fuerzas organizadas para relevarlo. Actualmente ya no existe juicio, con garantía de relativa independendencia, de aquellos que constituían el mundo erudito; de aquellos que en otra época fijaban su valor en una capacidad de verificación, permitiendo la aproximación a lo que se llamaba la historia imparcial de los hechos, la creencia al menos de que ésta merecía ser conocida. Ni siquiera existe ya verdad bibliográfica incontestable, y los resúmenes informatizados de los ficheros de las bibliotecas nacionales podrán suprimir tanto mejor las huellas. Se erraría pensando en lo que fueron hasta hace poco magistrados, médicos, historiadores y en las obligaciones imperativas que éstos reconocían a menudo dentro de los límites de sus competencias: los hombres se parecen más a su tiempo que a su padre.
El espectáculo puede dejar de hablar de algo durante tres días y es como si ese algo no existiese. Habla de cualquier otra cosa y es esa otra la que existe a partir de entonces. Como puede verse, las consecuencias prácticas son inmensas. Se creía que la historia había aparecido en Grecia, con la democracia. Puede comprobarse que desaparece del mundo con ella. Sin embargo, a esta lista de triunfos del poder hay que añadir un resultado para él negativo: un Estado en cuya gestión se instala de forma duradera un gran déficit de conocimientos históricos no puede ser conducido estratégicamente.
VIII
La sociedad llamada democrática, una vez establecida en el estadio de lo espectacular integrado, parece ser admitida en todas partes como la realización de una perfección frágil. Así pues, no debe ser expuesta a ataques puesto que es frágil; por otra parte no es atacable puesto que es perfecta como jamás lo fue sociedad alguna. Es una sociedad frágil porque debe realizar un gran esfuerzo para dominar su peligrosa expansión tecnológica. Pero es una sociedad perfecta para ser gobernada; y la prueba de ello es que todos aquellos que aspiran a gobernar quieren gobernar en ella, con los mismos procedimientos, y mantenerla casi exactamente como es. Por primera vez en la Europa contemporánea, ningún partido ni fracción de partido intenta ya fingir que tratará de cambiar algo importante. La mercancía no puede ser criticada por nadie: ni como sistema general ni como una pacotilla determinada que a los empresarios les ha convenido colocar en ese momento en el mercado.
En todas partes donde reina el espectáculo las únicas fuerzas organizadas son aquellas que desean el espectáculo. Así pues, ninguna puede ser enemiga de lo que existe, ni transgredir la omertà que concierne a todo. Se ha acabado con aquella inquietante concepción, que dominó durante doscientos años, según la cual una sociedad podía ser criticable y transformable, reformada o revolucionada. Y esto no se ha conseguido con la aparición de nuevos argumentos sino simplemente porque los argumentos se han vuelto inútiles. Con este resultado se medirá, más que el bienestar general, la terrible fuerza de las redes de la tiranía.
Jamás la censura ha sido más perfecta. Jamás a aquellos a quienes en algunos países aún se les ha hecho creer que son ciudadanos libres, se les ha permitido menos dar a conocer su opinión, toda vez que se trata de una elección que afectará a su vida real. Jamás ha estado permitido mentirles con una falta de consecuencia tan perfecta. Se supone que el espectador lo ignora todo, que no merece nada. Quien siempre mira para saber la continuación, no actuará jamás: y ése debe ser el espectador. Con frecuencia se oye citar la excepción de EE.UU., donde Nixon acabó por padecer un día una serie de negaciones demasiado cínicamente chapuceras; pero esta excepción totalmente local, que tenía antiguas causas históricas, manifiestamente ha dejado de ser cierta, puesto que Reagan ha podido hacer recientemente lo mismo con impunidad. Todo lo que jamás ha sido sancionado está verdaderamente permitido. Resulta arcaico pues hablar de escándalo. Se atribuye a un relevante hombre de Estado italiano, instalado simultáneamente en el ministerio y en el gobierno paralelo llamado P2, Potere Due, una frase que resume profundamente la etapa en que -con un poco de adelanto Italia y EE.UU.— ha entrado el mundo entero: «Había escándalos, pero ya no los hay.»
En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx describía el papel invasor del Estado en la Francia del Segundo Imperio, que contaba con medio millón de funcionarios: «Todo se convierte así en objeto de la actividad gubernamental, desde el puente, la escuela, la propiedad comunal de un pueblo, hasta las vías férreas, las propiedades nacionales y las universidades provinciales.» La famosa cuestión de la financiación de los partidos políticos se planteaba ya en la época, a juzgar por lo que Marx dice: «… los partidos, que uno detrás de otro luchaban por la supremacía, veían en la toma de posesión de este edificio enorme la principal presa del vencedor.» Suena sin embargo un poco bucólico y, como se suele decir, superado, puesto que las especulaciones del Estado hoy en día conciernen más bien a las ciudades nuevas y a las autopistas, la circulación subterránea y la producción de energía electro-nuclear, la prospección petrolífera y los ordenadores, la administración de los bancos y los centros socioculturales, las modificaciones del «paisaje audiovisual» y las exportaciones clandestinas de armas, la promoción inmobiliaria y la industria farmacéutica, la agroalimentaria y la gestión de los hospitales, los créditos militares y los fondos secretos del departamento, en continua expansión, que debe administrar los numerosos servicios de protección de la sociedad. Y, a pesar de ello, Marx sigue siendo desgraciadamente demasiado actual cuando, en el mismo libro, evoca ese gobierno «que no toma de noche las decisiones que quiere ejecutar durante el día, sino que decide y ejecuta de noche».
IX
Esta democracia tan perfecta fabrica ella misma su inconcebible enemigo: el terrorismo. En efecto, quiere ser juzgada por sus enemigos antes que por sus resultados. La historia del terrorismo está escrita por el Estado; es pues educativa. Las poblaciones espectadoras no pueden saberlo todo sobre el terrorismo, pero siempre pueden saber lo suficiente como para ser persuadidas de que, comparándolo con éste, lo demás deberá parecerles más aceptable, en cualquier caso, más racional y democrático.
La modernización de la represión ha acabado de perfeccionarse en primer lugar en la experiencia piloto de Italia, bajo el nombre de «arrepentidos», acusadores profesionales jurados: lo que en su primera aparición en el siglo XVII, durante las revueltas de la Fronda, se llamó «testigos de oficio». Este espectacular progreso de la Justicia ha poblado las cárceles italianas de varios miles de condenados que expían una guerra civil que no ha tenido lugar, una especie de amplia insurrección armada que, por casualidad, no ha visto jamás llegar su hora, un putschismo compuesto de sueños.
Se puede destacar que la interpretación de los misterios del terrorismo parece haber introducido una simetría entre opiniones contradictorias; como si se tratara de dos escuelas filosóficas que profesaran construcciones metafísicas absolutamente antagónicas. Algunos no verían en el terrorismo nada más que algunas evidentes manipulaciones de los servicios secretos; otros, por el contrario, estimarían que a los terroristas solamente se les puede reprochar su total falta de sentido histórico. La aplicación de un poco de lógica histórica permitiría llegar rápidamente a la conclusión de que no hay ninguna contradicción en considerar que personas carentes de todo sentido histórico igualmente pueden ser manipuladas e incluso aún más fácilmente que otras. Es también más fácil llevar a «arrepentirse» a alguien a quien se puede demostrar que de antemano se conocía todo lo que él había creído hacer libremente. En las formas organizativas clandestinas de tipo militar se produce el siguiente efecto inevitable: basta con infiltrar a unos pocos individuos en algunos puntos de la red para hacer funcionar, y caer, a muchos. En estas cuestiones de valoración de las luchas armadas, la crítica debería analizar alguna vez una operación concreta, sin dejarse engañar por la similitud general que eventualmente todas pudieran revestir. Por otra parte debería esperarse, como lógicamente probable, que los servicios de protección del Estado
vayan a utilizar todas las ventajas que encuentren en el terreno del espectáculo, que precisamente ha sido organizado desde hace mucho tiempo para eso; por el contrario es la dificultad de apercibirse de ello lo que resulta sorprendente y no parece justo.
El interés actual de la justicia represiva en este terreno consiste en generalizar lo más rápidamente posible. Lo importante en esta clase de mercancía es el envoltorio, o la etiqueta: el código de barras. Un enemigo de la democracia espectacular es como cualquier otro, como son iguales todas las democracias espectaculares. Así pues, no puede haber derecho de asilo para los terroristas, y aunque no se les reproche haberlo sido, lo han sido y se impone la extradición. En noviembre de 1978, con motivo del caso de Gabor Winter, joven tipógrafo acusado por el gobierno de la República Federal de Alemania de haber redactado algunas octavillas revolucionarias, la señorita Nicole Pradain, representante del Ministerio Fiscal ante la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de París, se aprestó a demostrar que «las motivaciones políticas», única causa para rechazar la extradición, prevista por la convención franco-alemana de 29 de noviembre de 1951, no podían ser invocadas: «Gabor Winter no es delincuente político sino social. Rechaza las obligaciones sociales.
Un verdadero delincuente político no tiene sentimientos de rechazo hacia la sociedad, ataca las estructuras políticas y no, como Gabor Winter, las estructuras sociales.» La noción de delito político respetable no fue reconocida en Europa hasta el momento en que la burguesía atacó con éxito las estructuras sociales establecidas. La cualidad de delito político no podía separarse de las diversas intenciones de la crítica social. Esto fue así para Blanqui, Varlin, Durruti. En cambio ahora se finge querer mantener, como un lujo poco costoso, un delito puramente político; delito que sin duda ya nadie tendrá nunca ocasión de cometer, puesto que nadie se interesa ya por el tema, a no ser los profesionales de la política, cuyos delitos no son casi nunca perseguidos y que además ya no se llaman políticos. Todos los crímenes y delitos son sociales pero, de todos ellos, ninguno se considerará peor que la impertinente pretensión de querer aún cambiar algo en esta sociedad que cree que, hasta el presente, ha sido demasiado buena y paciente, pero no quiere seguir siendo vilipendiada.
X
La disolución de la lógica se ha perseguido por diferentes medios – acordes con los intereses fundamentales del nuevo sistema de dominación- y que han actuado siempre prestándose apoyo recíproco. Varios de esos medios sustentan la instrumentación técnica que ha experimentado y popularizado el espectáculo, pero otros se hallan más vinculados a la psicología de masas de la sumisión.
En el terreno de las técnicas, cuando la imagen construida y escogida por otro se conviene en la principal relación del individuo con el mundo que antes contemplaba por sí mismo, de cada lugar a donde podía ir, esa imagen va a ser la base fundamental de todo; porque en el interior de una misma imagen se puede yuxtaponer sin contradicción cualquier cosa. El flujo de imágenes se lo lleva todo, y de igual manera es otro quien gobierna a su gusto ese resumen simplificado del mundo sensible, ese otro que escoge adónde debe ir esa corriente así como el ritmo de lo que debe manifestarse como perpetua sorpresa arbitraria, sin dejar tiempo para la reflexión e independientemente de lo que el espectador pueda pensar o comprender. En esa experiencia concreta de la sumisión permanente se halla la raíz psicológica de la adhesión generalizada a lo que está ahí, que viene a reconocerle ipso facto un valor suficiente. El discurso espectacular calla, además de lo que es propiamente secreto, todo aquello que no le conviene. De lo que muestra aísla siempre el entorno, el pasado, las intenciones, las consecuencias. Es pues totalmente ilógico.
Dado que ya nadie puede contradecirle, el espectáculo tiene derecho a contradecirse a sí mismo, a rectificar su pasado. La altanera actitud de sus servidores cuando dan a conocer una nueva versión, y quizá más engañosa todavía, de algunos hechos, es la de rectificar con dureza la ignorancia y las malas interpretaciones atribuidas a su público, mientras que son ellos mismos quienes la víspera se apresuraban a difundir ese error, con su acostumbrado aplomo. De este modo, las enseñanzas del espectáculo y la ignorancia de los espectadores aparecen indebidamente como factores antagonistas cuando, en realidad, provienen el uno del otro.
El lenguaje binario del ordenador es otra irresistible incitación a admitir sin reservas lo que ha sido programado según el deseo del otro, y que se erige en fuente intemporal de una lógica superior, imparcial y total. ¡Qué rapidez y qué exuberancia de vocabulario para juzgarlo todo! ¿Político? ¿Social? Hay que escoger, si no es una cosa es otra. Mi elección se impone. Cuando nos lo dicen sabemos para qué sirven esas estructuras. No resulta sorprendente que desde muy temprano los alumnos empiecen con entusiasmo a dedicarse al Saber Absoluto de la Informática, en tanto que siempre son más ignorantes en cuanto a lectura, que exige un verdadero juicio a cada línea, y sólo ella puede hacernos acceder a la amplia experiencia humana antiespectacular. La conversación está casi muerta y pronto lo estarán muchos de los que saben hablar.
En el plano de los medios de pensamiento de las poblaciones contemporáneas, la primera causa de decadencia se refiere claramente al hecho de que ningún discurso difundido por medio del espectáculo da opción a respuesta; y la lógica sólo se ha formado socialmente en el diálogo. Cuando se ha extendido el respeto hacia aquel que habla desde el espectáculo, a quien se atribuye importancia, riqueza, prestigio, la autoridad misma, se extiende también entre los espectadores el deseo de ser tan ilógicos como el espectáculo como medio de mostrar un reflejo individual de esa autoridad. La lógica, en fin, no es fácil y nadie desea enseñarla. Ningún drogadicto estudia lógica porque no tiene ni la necesidad ni la posibilidad de hacerlo. Esa pereza del espectador es también la del especialista, rápidamente formado, y la del marco intelectual, que en cualquier caso intentará disimular los estrechos límites de sus conocimientos por medio de la repetición dogmática de algún argumento de autoridad ilógica.
XI
Es opinión general que aquellos que han demostrado mayor incapacidad en materia de lógica son precisamente quienes se proclaman revolucionarios. Este reproche injustificado proviene de una época anterior en la que casi todo el mundo pensaba con un mínimo de lógica, con la notoria excepción de los cretinos y los militantes; entre estos últimos anidaba además la mala fe, deseable porque genera eficacia. Pero actualmente no es posible olvidar el hecho de que, como cabía esperar, el uso intensivo del espectáculo ha convertido en ideólogos a la mayoría de los contemporáneos, aunque lo sean solamente de forma parcial y a sacudidas. La falta de lógica, es decir, la pérdida de la capacidad de reconocer instantáneamente lo que es importante y lo que no lo es o está fuera de tema; lo que es incompatible o, por el contrario, podría ser complementario, todo lo que implica tal consecuencia y lo que, a la vez, prohíbe.
Esa enfermedad se ha inyectado a la población a voluntad y a altas dosis por medio de los anestesistas-reanimadores del espectáculo. Los contestatarios no han sido en modo alguno más irracionales que la gente sometida, lo que sucede es que entre los primeros esa irracionalidad general se ve con más intensidad porque dando publicidad a su proyecto han intentado llevar a cabo una operación práctica que podría ser leer algunos textos demostrando que comprenden el sentido. Se han exigido diversas obligaciones de dominio de la lógica e incluso de la estrategia, que es exactamente el campo de acción de la lógica dialéctica de los conflictos, a la vez que, exactamente como los demás, están acusadamente desprovistos de la simple capacidad de guiarse con los viejos e imperfectos instrumentos de la lógica formal. No hay dudas por lo que a ellos respecta, en tanto que no se aplica el mismo criterio respecto a los demás.
El individuo a quien ese pensamiento espectacular empobrecido ha marcado profundamente, y más que cualquier otro elemento de su formación, se coloca ya de entrada al servicio del orden establecido, en tanto que su intención subjetiva puede haber sido totalmente contraria a ello. En lo esencial se guiará por el lenguaje del espectáculo, ya que es el único que le resulta familiar: aquél con el que ha aprendido a hablar. Sin duda intentará mostrarse contrario a su retórica, pero empleará su sintaxis. Este es uno de los más importantes éxitos obtenidos por la dominación espectacular.
La rápida desaparición del vocabulario preexistente no es más que un estadio de esa operación a cuyo servicio está.
XII
La desaparición de la personalidad acompaña fatalmente las condiciones de la existencia sometida a las normas espectaculares y, de este modo, cada vez más alejada de la posibilidad de conocer experiencias auténticas y, por eso mismo, de descubrir sus preferencias individuales. Paradójicamente, el individuo deberá abjurar permanentemente si intenta que se le considere un poco en el seno de semejante sociedad. Este tipo de existencia postula una fidelidad siempre cambiante, una serie de adhesiones a productos falaces constantemente decepcionantes. Hay que correr rápidamente tras la inflación de los signos despreciados de la vida. La droga ayuda a conformarse con esa organización de las cosas; la locura ayuda a huir.
En todo tipo de cuestiones de esta sociedad en la que la distribución de los bienes se ha centralizado de tal manera que se ha convertido en dominante -de forma a la vez notoria y secreta- de la definición misma de lo que será el bien, se atribuyen a ciertas personas cualidades, conocimientos o a veces incluso vicios, perfectamente imaginarios, para explicar por mediación suya el desarrollo satisfactorio de algunas empresas. Y ello con el único fin de esconder, o al menos disimular tanto como sea posible, la función de las diversas ententes que deciden sobre todos los temas.
Sin embargo, a pesar de sus frecuentes intentos y sus torpes medios por sacar a la luz en toda su dimensión a numerosas personalidades supuestamente destacables, la sociedad actual logra muy a menudo lo contrario – y no únicamente por todo lo que ha sustituido actualmente a las artes, o por los discursos al respecto-; la total incompetencia tropieza con otra incompetencia comparable, ambas enloquecen y una de ellas derrotará a la otra. Es el caso del abogado que, olvidando que figura en un proceso sólo para defender una causa, se deja influir sinceramente por un razonamiento del abogado contrario, aunque ese razonamiento haya podido ser tan poco riguroso como el suyo propio. Puede suceder también que un sospechoso, inocente, confiese momentáneamente ese crimen que no ha cometido por la única razón de que ha quedado impresionado por la lógica de la hipótesis de un delator que quería creerlo culpable (caso del doctor Archambeau en Poitiers, en 1984).
El propio Mac Luhan, el primer apologista del espectáculo, que parecía el imbécil más convencido de su siglo, cambió de opinión al descubrir finalmente en 1976 que «la presión de los mass media empuja hacia lo irracional» y que era urgente moderar su uso. Con anterioridad el pensador de Toronto había pasado varios decenios maravillándose de las múltiples libertades que supondría esa «aldea planetaria» tan instantáneamente accesible a todos sin ningún esfuerzo. Las aldeas, al contrario que las ciudades, siempre han estado dominadas por el conformismo, el aislamiento, el control mezquino, el aburrimiento, los cotilleos repetidos sobre las mismas familias. Y de este modo se presenta en adelante la vulgaridad del planeta espectacular en que no es posible distinguir la dinastía de los Grimaldi-Mónaco o los Borbón-Franco de la que sustituyó a los Estuardo. Sin embargo ingratos discípulos intentan hoy hacernos olvidar a Mac Luhan y renovar sus primeros hallazgos emprendiendo a la vez una carrera en el elogio mediático de todas esas libertades que podrán «escogerse» aleatoriamente dentro de lo efímero. Y probablemente renegarán de ello más rápido que su inspirador.
XIII
El espectáculo esconde sólo algunos de los peligros que rodean al maravilloso orden que ha establecido. Mientras la polución de los océanos y la destrucción de los bosques ecuatoriales amenazan la renovación de oxígeno de la tierra, la capa de ozono se ve afectada por el progreso industrial y las radiaciones de origen nuclear se acumulan irreversiblemente, el espectáculo concluye que todo eso carece de importancia. Sólo le interesan los datos y las dosis, le basta con eso para tranquilizar, cosa que a un espíritu preespectacular le hubiera parecido imposible. Los métodos de la democracia espectacular son de una gran flexibilidad; al contrario de la torpe brutalidad del diktat totalitario. Se puede cambiar el nombre de aquello que ha sido secretamente transformado (cerveza, buey, un filósofo). También se puede cambiar el nombre de aquello que ha sido secretamente continuado: por ejemplo en Inglaterra, la fábrica de retratamiento de residuos nucleares de Windscale ha propiciado el cambio de nombre de su localidad por el de Sellafield, con el fin de desviar mejor las sospechas tras un desastroso incendio que tuvo lugar en 1957. Pero ese retratamiento toponímico no ha impedido el aumento de la mortalidad por cáncer y leucemia en los alrededores. El gobierno británico -nos enteramos democráticamente treinta años más tarde- en el momento de producirse el accidente decidió guardar en secreto el informe de una catástrofe que juzgaba, no sin razón, de tal naturaleza que podía quebrar la confianza que el público concedía a lo nuclear.
Las prácticas nucleares -sean militares o civiles- requieren una dosis de secreto mayor que ningún otro tema aunque, como se sabe, en todos es muy necesario. Para facilitar la vida, es decir las mentiras, los sabios escogidos por los amos de este sistema han descubierto la utilidad de cambiar también las unidades de medida, de modificarlas según un mayor número de criterios, de refinarlas con el fin de poder trampear, según el caso, con varias de esas cifras difícilmente convertibles. Así, para evaluar la radiactividad se puede disponer de las unidades de medida siguientes: el curio, becquerel, el roëtgen, el rad, el rem, sin olvidar el sencillo milirad y el sivert, que no es más que una unidad de cien rems. Esta serie recuerda las subdivisiones de la moneda inglesa, cuya complejidad resultaba muy dificil para los extranjeros, en los tiempos en que Sellafield todavía se llamaba Windscale.
Es fácil concebir el rigor y la precisión que en el siglo XIX hubiera podido alcanzar la historia de las guerras y, en consecuencia, los teóricos de la estrategia si, con el fin de no proporcionar informaciones demasiado confidenciales a los comentaristas neutrales o a los historiadores enemigos, habitualmente se hubiera dado cuenta de una campaña en los siguientes términos: «La fase inicial comporta una serie de combates en los que, por nuestra parte, una sólida vanguardia compuesta por cuatro generales y las unidades bajo su mando se enfrenta a un cuerno enemigo de trece mil bayonetas. En la fase ulterior se desarrolla una batalla campal, largamente disputada, en la que ha intervenido la totalidad de nuestro ejército con sus doscientos noventa cañones y su caballería de dieciocho mil sables, en tanto que el adversario ha opuesto tropas que no cuentan con menos de tres mil seiscientos tenientes de infantería, cuarenta capitanes de húsares y veinticuatro coraceros. Tras alternancias de éxitos y fracasos por una y otra parte, la batalla puede considerarse como indecisa. Nuestras pérdidas, muy por debajo de la cifra media que es habitual en combates de duración e intensidad similar, son sensiblemente superiores a las de los griegos en Marathon, pero siguen siendo inferiores a las de los prusianos en Jena.» A partir de este ejemplo no resulta difícil para los especialistas hacerse una idea de las fuerzas comprometidas, pero, con toda seguridad, la conducción de las operaciones seguirá estando por encima de cualquier juicio.
En junio de 1987, Pierre Bacher, director adjunto del equipo del EDF (Electricité de France), expuso la última doctrina respecto a la seguridad de las centrales nucleares. Dotándolas de válvulas y filtros es mucho más fácil evitar catástrofes mayores como la fisura o explosión del reactor, que afectaría al conjunto de una «región». Eso es lo que pasaría si se lo comprimiera en exceso. Es más conveniente que, cada vez que parezca que el reactor va a dispararse, se ejerza una ligera descompresión rociando una zona próxima de algunos kilómetros, extensión que cada vez será diferente y aleatoriamente ampliada según el capricho de los vientos. Los discretos análisis llevados a cabo en Caradoche, en Dróme, «han puesto de manifiesto que las fugas – esencialmente de gas- no superan en algunos por mil el peor uno por ciento de la radiactividad reinante en la zona». Ese peor se mantiene pues muy moderado: uno por ciento. Antes se estaba muy seguro de que no había riesgo salvo en caso de accidente, por supuesto imposible. Los primeros años de experiencia han modificado esa creencia y, en consecuencia, puesto que el accidente siempre es posible, lo que hay que evitar es que alcance un grado catastrófico, lo que resulta fácil; basta de contaminar interrumpidamente con moderación. ¿Quién no está convencido de que es infinitamente más sano limitarse a beber durante años ciento cuarenta centilitros de vodka al día que empezar a emborracharse de repente como cosacos?
Es una lástima que la sociedad humana tropiece con problemas tan candentes en el momento en que se ha hecho materialmente imposible hacer oír la más mínima objeción al discurso mercantil; precisamente porque, gracias al espectáculo, está a cubierto de tener que responder de sus decisiones y justificaciones fragmentarias o delirantes, cree que no tiene necesidad de pensar. Por convencido que sea el demócrata ¿no preferiría que se le hubieran escogido amos más inteligentes?
En la conferencia internacional de expertos que tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 1986, simplemente era cuestión de prohibir mundialmente la producción de clorofluocarbono, el gas que, desde hace poco pero a marchas forzadas, está haciendo desaparecer la fina capa de ozono que – como se recordará- protege este planeta contra los efectos nocivos de la radiación cósmica. Daniel Verilhe, representante de la filial de productos químicos de Elf Aquitaine y que figuraba como tal en una delegación francesa firmemente opuesta a la prohibición, hacía una observación llena de sentido: «Se necesitan tres años para poner a punto posibles sustitutos y los costes pueden multiplicarse por cuatro.» Es sabido que esa fugitiva capa de ozono no pertenece a nadie ni tiene ningún valor comercial. La estrategia industrial ha conseguido pues que sus opositores se aperciban de toda su inexplicable despreocupación económica con esta referencia a la realidad: «Es muy aventurado basar una estrategia industrial en imperativos de tipo ambiental.» Aquellos que hace ya mucho tiempo empezaron a criticar la economía política definiéndola como «la total negación del hombre» no se equivocaban, se puede reconocer en los rasgos descritos.
XIV
Se dice que actualmente la ciencia se halla sometida a imperativos de rentabilidad económica, lo que siempre ha sido cierto. Lo que resulta nuevo es que la economía haya venido a hacerle abiertamente la guerra a los humanos, no solamente a sus condiciones de vida sino también a las de su supervivencia. En este momento el pensamiento científico ha optado, en contra de gran parte de su pasado antiesclavista, por servir a la dominación espectacular. Antes de llegar a este punto la ciencia poseía una relativa autonomía. Sabía pensar su parcela de realidad y de este modo contribuir inmensamente a aumentar los medios de la economía.
Ahora que la todopoderosa economía se ha vuelto loca, y los tiempos espectaculares no son más que eso, ésta ha suprimido el último rastro de autonomía científica, tanto en el plano metodológico como en el de las condiciones prácticas de la actividad de los «investigadores». A la ciencia ya no se le pide que comprenda el mundo o lo mejore en algo. Se le pide que justifique inmediatamente todo lo que se hace. Tan estúpida en ese terreno como en todos los demás, que explota con la más ruinosa irreflexión, la dominación espectacular ha echado abajo el gigantesco árbol del conocimiento científico con la única finalidad de hacerse tallar un bastón. Para obedecer a esta última demanda social de una justificación manifiestamente imposible, vale más no saber pensar demasiado sino, por el contrario, estar bien entrenado en las comodidades del discurso espectacular. Y, efectivamente, es en esa carrera donde precisamente ha encontrado su más reciente especialización -con muy buena voluntad- la prostituida ciencia de estos días despreciables.
La ciencia de la justificación engañosa apareció de forma natural a partir de los primeros síntomas de decadencia de la sociedad burguesa, con la cancerosa proliferación de las pseudociencias llamadas «del hombre»; pero, en el caso de la medicina moderna, durante un tiempo pudo hacerse pasar por útil, aunque los que vencieron a la viruela o a la lepra no eran los mismos que rastreramente han capitulado entre las radiaciones nucleares o la química agroalimentaria. Se objeta rápidamente que hoy en día la medicina no tiene derecho a defender la salud de la población contra el entorno patógeno pues eso sería oponerse al Estado o, al menos, a la industria
farmacéutica.
La actividad científica presente reconoce en qué se ha convertido y está obligada a callar. Por eso y por lo que, muy a menudo, tiene la simpleza de decir. Los profesores Even y Andrieu, del Hospital Laénnec, anunciaron en noviembre de 1985 —tras experimentar ocho días con cuatro enfermos— que quizá habían descubierto un remedio eficaz contra el SIDA; los enfermos murieron dos días después. Varios médicos, menos avanzados o quizá celosos, expresaron algunas reservas por la manera tan precipitada de correr a registrar lo que no era más que una engañosa apariencia de victoria horas antes del desastre. Even y Andrieu se defendieron sin inmutarse afirmando que «después de todo, más vale tener falsas esperanzas que ninguna». Eran incluso demasiado ignorantes para reconocer que ese argumento por sí solo constituía una completa abjuración del espíritu científico y que históricamente siempre había servido para cubrir los provechosos sueños de charlatanes y brujos; en los tiempos en que no se les confiaba la dirección de los hospitales.
Cuando la ciencia oficial, al igual que todo el resto del espectáculo social, se comporta de tal manera que, bajo una representación materialmente modernizada, enriquecida, no hace más que retomar las antiguas técnicas de los feriantes —ilusionistas, vendedores ambulantes y curanderos—, no puede sorprender ver la gran autoridad que adquieren, paralelamente y de algún modo por todas partes, los magos, las sectas, el zen envasado al vacío o la teología de los mormones. La ignorancia, que tan bien ha servido a los poderes establecidos, siempre ha sido, además, explotada por ingeniosas empresas al margen de la ley. ¿Qué momento más favorable que éste en el que tanto ha progresado el analfabetismo? Pero esta realidad es también negada por otra demostración de brujería. Desde su fundación, la UNESCO adoptó una definición científica, muy precisa, para el analfabetismo que consideraba tarea suya combatir en los países atrasados.
Cuando repentinamente se ha visto surgir de nuevo el mismo fenómeno del analfabetismo pero esta vez en los países llamados avanzados, como aquel que, según Grouchy, vio surgir Blücher en su batalla, ha bastado para entregar la Guardia a los expertos y ellos, rápidamente, han puesto en pie la fórmula de un solo asalto irresistible, reemplazando el término analfabetismo por el de iletrismo: igual que un «falso patriota» puede aparecer oportunamente para sostener una buena causa nacional. Y para dar credibilidad a la pertinencia del neologismo entre pedagogos se ha puesto en circulación una nueva definición, como si estuviera admitida desde siempre, según la cual mientras que analfabeto era el que jamás había aprendido a leer, el iletrado en sentido moderno es, por el contrario, aquel que ha aprendido a leer (y lo ha aprendido mejor de lo que se aprendía antes, como pueden testimoniar objetivamente los más dotados teóricos e historiadores oficiales de la pedagogía) pero, por azar, enseguida lo ha olvidado.
Esta sorprendente explicación correría el riesgo de ser menos tranquilizadora que inquietante si no tuviera el arte de evitar, como si no la viera, la primera duda que se le hubiera presentado a todo el mundo en épocas más científicas: que este último fenómeno del iletrismo merecería ser explicado y combatido, ya que nunca ha podido ser observado, ni siquiera imaginado, en ningún sitio antes de los recientes progresos del pensamiento averiado; cuando la decadencia de la explicación avanza al mismo ritmo que la decadencia de la práctica.
XV
Hace doscientos años el Nouveau Dictionnaire des Synonymes Français de A. L. Sardou definía los matices que hay que distinguir entre: falaz, engañoso, impostor, seductor, insidioso y capcioso y que, en conjunto, constituyen hoy en día una especie de paleta con los colores adecuados para un retrato de la sociedad del espectáculo. No corresponde al tiempo de Sardou ni a su experiencia de especialista exponer con la misma claridad los significados próximos, pero muy distintos, de los peligros que normalmente debe afrontar cualquier grupo entregado a la subversión y que seguirían por ejemplo esta gradación: desorientado, provocado, infiltrado, manipulado, usurpado, arrepentido. Estos matices considerables nunca han aparecido tampoco en los tratados de la «lucha armada».
«Falaz, del latín Fallaciosus, hábil o habituado a engañar, lleno de picardía: la terminación de este adjetivo equivale al superlativo de engañoso. Aquel que engaña o induce a error de la manera que sea, es engañoso; lo que está hecho para engañar, abusar, llevar a error por un designio consciente de engañar con artificio imponiendo el propio criterio para cometer abusos, es falaz. Engañoso es una palabra genérica y vaga, todos los signos y apariencias inciertos son engañosos; falaz designa la falsedad, la picardía, la impostura calculada; discursos, protestas, razonamientos rebuscados, son falaces. Esta palabra tiene relación con las de impostor, seductor, insidioso, capcioso, pero sin equivalente. Impostor designa todo tipo de falsas apariencias o de tramas concertadas para abusar o perjudicar, por ejemplo, la hipocresía, la calumnia, etc. Seductor expresa la acción propia de apoderarse de alguien, de confundirlo con medios hábiles e insinuantes. Insidioso señala la acción de tender trampas y hacer caer en ellas. Capcioso se refiere a la acción sutil de sorprender a alguien e inducirlo a error. Falaz reúne la mayor parte de esos caracteres.»
XVI
El concepto, aún nuevo, de desinformación ha sido recientemente importado de Rusia junto a muchas otras investigaciones útiles para la gestión de los estados modernos. Es muy utilizado por un poder -o corolariamente por personas que ostentan un fragmento de autoridad económica o política- para mantener lo establecido; y atribuyendo siempre a esa utilización una función contraofensiva. Lo que puede oponerse a una única verdad oficial debe ser necesariamente una desinformación emanada de potencias hostiles o al menos rivales, intencionadamente falseada por la malevolencia. La desinformación no es la simple negación de un hecho que conviene a las autoridades, o la simple afirmación de un hecho que no les conviene: a eso se le llamaría psicosis.
Contrariamente a la pura mentira, la desinformación —y he aquí por qué el concepto resulta interesante para los defensores de la sociedad dominante— fatalmente debe contener una cierta dosis de verdad, pero deliberadamente manipulada por un hábil enemigo. El poder que habla de desinformación no se cree él mismo libre de defectos, pero sabe que podrá atribuir a cualquier crítica esa excesiva insignificancia que está en la naturaleza de la desinformación; y de esa manera jamás tendrá que reconocer un defecto propio.
La desinformación sería, en definitiva, el mal uso de la verdad, quien la lanza es culpable y quien la cree, imbécil. Pero ¿quién será pues el hábil enemigo? En este caso no puede ser el terrorismo, que no corre el riesgo de «desinformar» a nadie, puesto que está encargado de representar ontológicamente el error más burdo y menos admisible. Gracias a su etimología y a los recuerdos contemporáneos de los enfrentamientos que, hacia mediados de siglo, opusieron brevemente el Este al Oeste, espectacular concentrado y espectacular difuso, aún hoy el capitalismo de lo espectacular integrado finge creer que el capitalismo de burocracia totalitaria —a veces presentado incluso como la base oculta o la inspiracion de los terroristas— sigue siendo su enemigo esencial, al igual que el otro dirá lo mismo del primero, a pesar de las innumerables pruebas de su alianza y profunda solidaridad.
De hecho, todos los poderes establecidos, a despecho de rivalidades locales, y sin querer reconocerlo jamás, piensan continuamente lo que supo recordar un día —desde la subversión y sin demasiado éxito entonces— uno de los raros internacionalistas alemanes, después de comenzada la guerra de 1914: «El principal enemigo está en nuestro país.» Finalmente, la desinformación es el equivalente de lo que, en el discurso de la guerra social del siglo XIX, representaban «las malas pasiones». Es todo lo que es oscuro y se arriesga a querer oponerse al extraordinario bienestar con que esta sociedad, como es sabido, beneficia a aquellos que le otorgan su confianza; bienestar que no podría pagarse con todos los riesgos o insignificantes sinsabores. Y todos los que ven ese bienestar en el espectáculo, admiten que no hay que escatimar en su coste; mientras, los otros desinforman.
Otra ventaja que se encuentra en el hecho de denunciar, explicándola así, una desinformación particular es que, en consecuencia, el discurso global del espectáculo no resultará sospechoso de contenerla, puesto que puede designar, con la más científica seguridad, el terreno en el que se halla la única desinformación: es todo lo que puede decirse y no le gusta.
A menos que se tratase de un cebo deliberado, no hay duda de que ha sido por error por lo que en Francia se ha activado recientemente el proyecto de atribuir oficialmente una especie de etiqueta a lo mediático: «garantizado sin desinformación»; esto hiere a algunos profesionales de los media que aún quisieran creer o, más modestamente, hacer creer, que efectivamente ya no son censurados. Pero, sobre todo, el concepto de desinformación no debe ser empleado defensivamente y, mucho menos, en una línea defensiva estática, fabricando una Muralla China, una Línea Maginot que cubriera por completo un espacio considerado prohibido a la desinformación. Es preciso que haya desinformación y que sea fluida, capaz de llegar a todas partes. Allí donde el discurso espectacular no es atacado sería estúpido defenderlo contra la evidencia, sobre puntos que, por el contrario, deben evitar llamar la atención. Además las autoridades no tienen ninguna necesidad real de garantizar que una información no contiene desinformación. Por otra parte carecen de los medios para hacerlo: no son tan respetadas y no harían más que atraer la sospecha sobre la información en cuestión. El concepto de desinformación no es bueno más que en el contraataque. Hay que mantenerlo en segunda línea y lanzarlo instantáneamente hacia adelante para repeler cualquier verdad que pudiera surgir.
Si alguna vez existe el riesgo de que aparezca una especie de desinformación desordenada al servicio de algunos intereses particulares pasajeramente en conflicto, y de que se la crea, llegando a ser incontrolable y oponiéndose por ello a la labor de conjunto de una desinformación menos irresponsable, no es que no haya que temer que en esa desinformación se hallen comprometidos otros manipuladores más expertos o sutiles: se trata simplemente de que, actualmente la desinformación se despliega en un mundo en el que no hay lugar para ninguna comprobación. El concepto confusionista de desinformación se erige en vedette para rechazar instantáneamente por el solo sonido de su nombre, toda crítica que no hubieran hecho desaparecer las diversas agencias de la organización del silencio. Por ejemplo, si así fuera deseable, un día podría decirse que este escrito es una empresa de desinformación sobre el espectáculo; o bien, lo que sería lo mismo, de desinformación en detrimento de la democracia.
Contrariamente a lo que afirma su concepto espectacular invertido, la práctica de la desinformación sólo puede servir al Estado aquí y ahora, bajo su mando directo; o a la iniciativa de aquellos que defienden los mismos valores. De hecho la desinformación reside en toda la información existente, y como su característica principal. Sólo se la nombra allí donde, por medio de la intimidación hay que mantener la pasividad. Allí donde la desinformación es nombrada, no existe. Allí donde existe no se la nombra.
Cuando aún había ideologías que se enfrentaban, que se proclamaban a favor o en contra de tal aspecto de la realidad, había fanáticos y embusteros, pero no «desinformadores». Cuando por respeto al consenso espectacular o, al menos, por una voluntad de vanagloria espectacular, no está permitido decir realmente aquello a lo que uno se opone o lo que se aprueba con todas sus consecuencias; cuando se topa a menudo con la obligación de disimular un aspecto que, por alguna razón, se considera peligroso dentro de lo que se supone debe admitirse, entonces se practica la desinformación; por atolondramiento, por olvido o por pretendido falso razonamiento. Y por ejemplo, en el terreno de la contestación después de 1968, los recuperadores incapaces a los que se llamó «pro-situs» fueron los primeros desinformadores, porque disimulaban tanto como les era posible las manifestaciones prácticas a través de las cuales se había afirmado la crítica que ellos se jactaban de adoptar; y, molestos si tenían que suavizar la expresión, no citaban jamás nada ni a nadie, para mantener la apariencia de que habían encontrado algo.
XVII
Invirtiendo una famosa cita de Hegel yo escribía ya en 1967 que «en el mundo realmente trastocado, lo verdadero es un momento de lo falso». Los años transcurridos desde entonces han demostrado los progresos de ese principio en cada terreno particular sin excepción. Así, en una época en que puede existir arte contemporáneo se hace difícil juzgar las artes clásicas. Aquí, como en todas partes, la ignorancia sólo se produce para ser explotada. Al mismo tiempo que se pierden simultáneamente el sentido de la historia y el gusto, se organizan redes de falsificación. Basta con tener a los expertos y a los tasadores, lo que es bastante fácil, y colarlo todo, porque, tanto en los asuntos de esta naturaleza como en definitiva en todos los demás, la venta es la que autentifica cualquier valor. Después son los coleccionistas o los museos, sobre todo americanos, quienes, atiborrados de falso, tendrán interés en mantener la buena reputación, al igual que el Fondo Monetario Internacional mantiene la ficción del valor positivo de las inmensas deudas de cien naciones.
Lo falso forma el gusto, y sostiene lo falso, haciendo desaparecer, a sabiendas, la posibilidad de referencia a lo auténtico. En cuanto es posible se rehace incluso lo verdadero para que se parezca a lo falso. Los americanos, aun siendo los más ricos y los más modernos, han sido las principales víctimas de este comercio de lo falso en arte. Y son precisamente ellos quienes financian los trabajos de restauración de Versailles o de la Capilla Sixtina. Por eso los frescos de Miguel Angel adquirirán los vivos colores de una historieta, y los auténticos muebles de Versailles, ese brillo del dorado que los hará muy parecidos al falso mobiliario de época Luis XIV costosamente importado a Texas.
El juicio de Feuerbach sore el hecho de que su tiempo prefería «la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad», ha sido enteramente confirmado por la época del espectáculo, y ello en algunos terrenos en los que el siglo XIX quiso mantenerse al margen de lo que constituía ya su verdadera naturaleza: la producción industrial capitalista. Así es como la burguesía propagó el riguroso espíritu del museo, del objeto original, de la crítica histórica exacta, del documento auténtico. Pero hoy en todas partes lo artificial tiende a reemplazar a lo verdadero. En este momento la polución originada por el tráfico obliga a sustituir los caballos de Marly o las estatuas romanas del pórtico de Saint-Trophime por réplicas en plástico. En definitiva, todo será más bonito que antes, para ser fotografiado por los turistas.
El punto culminante lo ha alcanzado el risible falso burócrata chino de las grandes estatuas del enorme ejército industrial del Primer Emperador, que tantos hombres de Estado de viaje en China han sido invitados a admirar in situ. El que haya sido posible burlarse de ellos tan cruelmente demuestra que nadie de entre toda su masa de consejeros disponía de un solo individuo que conociera la historia del arte, en China o fuera de ella. Ya se sabe que su formación ha sido otra: «El ordenador de Su Excelencia no ha sido informado.» Esta prueba de que por primera vez se puede gobernar sin tener ningún conocimiento artístico ni ningún sentido de lo auténtico o de lo imposible, podría bastar para conjeturar que todos esos pánfilos ingenuos de la economía y la administración, probablemente acabarán llevando el mundo a alguna gran catástrofe; si su práctica efectiva no lo hubiera demostrado ya.
XVIII
Nuestra sociedad se basa en el secreto, desde las «sociedades-pantalla» que ponen a cubierto los bienes concentrados de los poseedores, hasta el «secreto-defensa» que cubre actualmente un inmenso espacio de plena libertad extrajudicial del Estado; desde los secretos, a menudo pavorosos, de la fabricación pobre, que se esconden tras la publicidad, hasta las proyecciones de las variantes del futuro extrapolado, sobre las cuales la dominación lee por sí sola el progreso más probable de lo que afirma no tener ninguna clase de existencia, calculando las respuestas que aportará misteriosamente. A este respecto pueden hacerse algunas observaciones.
Tanto en las grandes ciudades como en algunos espacios reservados del campo, hay siempre un gran número de lugares inaccesibles, es decir, guardados y protegidos de toda mirada; colocados fuera del alcance de la curiosidad inocente y fuertemente abrigados del espionaje. Sin ser todos propiamente militares, se ciñen a ese modelo para colocarse más allá de cualquier riesgo de control por parte de paseantes o habitantes, o incluso por parte de la policía que, desde hace tiempo, ha visto cómo sus funciones se reducían a las de vigilancia y represión de la delincuencia más común.
Así en Italia, cuando Aldo Moro fue secuestrado por Potere Due, no estaba retenido en un edificio más o menos difícil de localizar sino simplemente impenetrable.
Cada vez hay un mayor número de hombres formados para actuar en el secreto; instruidos y entrenados para no hacer más que eso. Se trata de los destacamentos especiales de hombres armados de archivos reservados, es decir, de observaciones y análisis secretos. Otros disponen de diversas técnicas para la explotación y manipulación de esos asuntos secretos. Finalmente, cuando se trata de sus ramas «Acción» pueden, además, estar equipados con otras capacidades de simplificación de los problemas estudiados.
Esos hombres, especializados en la vigilancia y la influencia, cuentan cada vez con más medios y encuentran, además, circunstancias generales que les son progresivamente más favorables. Cuando, por ejemplo, las nuevas condiciones de la sociedad de lo espectacular integrado han obligado a su crítica a ser realmente clandestina —no porque ésta se esconda sino porque está oculta bajo la pesada puesta en escena del pensamiento del divertimiento—, los que están encargados de vigilar esa crítica, y necesitan desmentirla, en última instancia pueden utilizar contra ella los recursos tradicionales en el medio clandestino: provocación, infiltración, y diversas formas de eliminación de la crítica auténtica en provecho de una falsa que habrá podido establecerse a ese efecto. La incertidumbre crece cuando, a propósito de ello, la impostura general del espectáculo se enriquece con la posibilidad de recurrir a mil imposturas particulares. Un crimen sin explicación puede llamarse también suicidio, sea en prisión o en cualquier otra parte; la disolución de la lógica permite investigaciones y procesos que caen en picado en lo irracional y que, con frecuencia, son falseados desde el principio por extravagantes autopsias que practican singulares expertos.
Desde hace mucho tiempo es normal ver en todas partes cómo se ejecuta sumariamente a toda clase de gente. Los terroristas conocidos, o considerados como tales, son combatidos abiertamente de manera terrorista. El Mossad mata a Abou Jihad o los S.A.S. ingleses a irlandeses, o la policía paralela de los GAL a vascos. Aquellos a quienes se manda asesinar por supuestos terroristas no son escogidos al azar, pero, en general, es imposible estar seguro de conocer los motivos. Se sabe que la estación de Bolonia voló para que Italia siga estando bien gobernada, y qué son los «escuadrones de la muerte» en Brasil, y que la Mafia puede incendiar un hotel en Estados Unidos para apoyar un rackett. Pero ¿Cómo saber para qué han podido servir en realidad los «locos asesinos de Brabante»? Es muy dificil aplicar el principio cui prodest en un mundo en el que tantos intereses activos están tan bien escondidos. Así pues, bajo lo espectacular integrado, se vive y muere en el punto de confluencia de un gran número de misterios.
Los rumores mediático-policiales adquieren al instante, o en el peor de los casos tras haber sido repetidos tres o cuatro veces, el peso indiscutible de pruebas históricas seculares. Según la autoridad legendaria del espectáculo del día, extraños personajes eliminados en el silencio reaparecen como supervivientes ficticios, el retorno de los cuales siempre podrá ser evocado o calculado, y probado por el más simplen «se dice» de los especialistas. En alguna parte entre Aqueronte y Leteo están esos muertos que no han sido enterrados según las reglas del espectáculo y que se cree están dormidos esperando que se los quiera despertar; todos: el terrorista recién llegado de las montañas, el pirata retornado del mar y el ladrón que ya no necesita robar.
De este modo la incertidumbre se halla organizada en todas partes. La protección respecto a la dominación procede muy a menudo por medio de falsos ataques cuyo tratamiento mediático hará perder de vista la verdadera operación: tal como sucedió con el estrafalario intento de golpe de Estado de Tejero y sus guardias civiles en las Cortes españolas en 1981, cuyo fracaso debía ocultar otro pronunciamiento más moderno, es decir, enmascarado, que sí ha triunfado. De igual manera, el fracaso de un sabotaje de los servicios especiales franceses en Nueva Zelanda, en 1985, se ha considerado a veces como una estratagema quizá destinada a desviar la atencion dirigida sobre los numerosos nuevos empleados de esos servicios, pretendiendo hacer creer en su caricaturesca torpeza, tanto en la elección de objetivos como en las modalidades de ejecución. Y aún más, casi todo el mundo creyó que las investigaciones geológicas acerca de un yacimiento petrolífero en el subsuelo de la ciudad de París, que se llevaron a cabo ruidosamente en el otoño de 1986, no tenían una intención más seria que la de medir el grado que había alcanzado la capacidad de embotamiento y sumisión de los habitantes, presentándoles una pretendida búsqueda absolutamente demencial en el plano económico.
El poder se ha vuelto tan misterioso que, tras el asunto de la venta de armas al Irán por parte de la presidencia de los Estados Unidos, cabe preguntarse quién manda verdaderamente en los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo llamado democrático. Y ¿Quién diablos puede mandar el mundo democrático?
Yendo más a fondo, en este mundo oficialmente tan lleno de respeto por todas las necesidades económicas, nadie sabe jamás lo que cuesta verdaderamente cualquier cosa que se produce: efectivamente, la parte más importante del coste real jamás se calcula; el resto se mantiene en secreto.
XIX
A comienzos del año 1988 el general Noriega se hizo mundialmente famoso en un instante. Era dictador sin título del Panamá, país sin ejército, donde mandaba la Guardia Nacional. Panamá no es verdaderamente un Estado soberano, ha sido creado por su canal y no a la inversa. El dólar es su moneda, y el verdadero ejército estacionado en el país es igualmente extranjero. Noriega había hecho su carrera, en esto idéntica a la de Jaruzelski en Polonia, como general-policía al servicio del ocupante. Era importador de droga de los Estados Unidos, pues Panamá no produce la suficiente, y exportaba a Suiza sus capitales «panameños». Había trabajado con la CIA contra Cuba y, para disponer de la tapadera adecuada a sus actividades económicas, también había denunciado ante las autoridades norteamericanas, tan obsesionadas con ese problema, a cierto número de rivales suyos en la importación. Su principal consejero en materia de seguridad, que provocaba la envidia de Washington, era el mejor del mercado: Michael Harari, antiguo oficial del Mossad, el servicio secreto de Israel. Cuando los americanos quisieron deshacerse del personaje de Noriega porque algunos tribunales norteamericanos imprudentemente lo habían condenado, Noriega se declaró dispuesto a defenderse durante mil años, por patriotismo panameño, contra su pueblo en rebelión y contra el extranjero; recibió rápidamente la aprobación pública de los dictadores burocráticos más austeros, los de Cuba y Nicaragua, en nombre del antiimperialismo.
Lejos de ser una singularidad exclusivamente panameña, este general Noriega, que vende todo y simula todo en un mundo que hace lo mismo en todas partes, es, como persona, como hombre de Estado, como general, como capitalista, totalmente representativo de lo espectacular integrado, y de los logros que este último consigue en las más variadas direcciones de su política interior e internacional. Es un modelo de príncipe de nuestro tiempo; y entre aquellos que se dedican a llegar y permanecer en el poder, donde quiera que éste pueda estar, los más capaces se le parecen mucho. No es Panamá lo que produce tales maravillas, es esta época.
XX
Para todo servicio de información, en este punto de acuerdo con la justa teoría clausewitziana de la guerra, un saber debe llegar a ser un poder. De ahí obtiene ese servicio su prestigio actual, esa suerte de poesía especial. La inteligencia que ha sido expulsada del espectáculo de una forma tan absoluta, que no permite actuar y no dice gran cosa de verdad sobre la acción de los demás, casi parece haberse refugiado entre los que analizan las realidades y actúan secretamente sobre ellas. Recientemente, unas revelaciones que Margaret Thatcher ha hecho todo lo posible por acallar en vano, dándoles así credibilidad, han puesto de manifiesto que en Inglaterra esos servicios habían sido ya capaces de provocar la caída de un ministro cuya política consideraban peligrosa. El desprecio general que suscita el espectáculo devuelve así, por razones nuevas, un atractivo a lo que, en tiempos de Kiplíng, pudo llamarse «el gran juego».
En el siglo XIX, cuando tantos y tan poderosos movimientos sociales agitaban a las masas, la «concepción policíaca de la historia» era una explicación reaccionaria y ridícula. Los pseudocontestatarios de hoy lo saben, por lo que han oído o leído, y creen que esta conclusión vale para toda la eternidad; nunca quieren ver la práctica real de su tiempo porque es demasiado triste para sus frías esperanzas. El Estado no lo ignora, juega con ello. En el momento en que casi todos los aspectos de la vida política internacional, y un número creciente de los que cuentan en política interior, son guiados y mostrados al estilo de los servicios secretos, con engaños, con desinformación, doble explicación —que puede ocultar otra, o solamente parecerlo—, el espectáculo se limita a dar a conocer el mundo agotador de lo incomprensible obligatorio, una aburrida serie de novelas policíacas carentes de vida y en las que siempre falta la conclusión. Entonces es cuando la escenificación realista de un combate de negros, de noche, en un túnel, aparece como un recurso dramático.
La imbecilidad cree que todo está claro cuando la televisión muestra una imagen bella y la comenta con una mentira. La semielite se contenta con saber que casi todo es oscuro, ambivalente, «montado» en función de códigos desconocidos. Una élite más restringida querría saber lo verdadero, muy difícil de distinguir claramente en cada caso, a pesar de todos los datos reservados y todas las confidencias de que pueda disponer. Porque esa elite quisiera conocer el método de la verdad, aunque esa voluntad suya está por regla general abocada al fracaso.
XXI
El secreto domina el mundo y, en primer lugar, lo hace como secreto de la dominación. Según el espectáculo, el secreto no sería más que una excepción necesaria a la regla de la información abundantemente ofrecida en toda la superficie de la sociedad, al igual que la dominación en «este mundo libre» de lo espectacular integrado, se reduciría a no ser más que un departamento ejecutivo al servicio de la democracia. Pero nadie se cree verdaderamente el espectáculo. ¿Cómo aceptarían los espectadores la existencia del secreto, que por sí solo hace que no puedan administrar un mundo del que ignoran las principales realidades, si, como gesto extraordinario, se les pidiera de verdad su opinión sobre la manera de tomárselo? Es un hecho que el secreto no se le aparece a casi nadie en su pureza inaccesible y en su generalidad funcional. Todos admiten que inevitablemente haya una pequeña zona de secreto reservado a los especialistas; y, por regla general, muchos creen estar en el secreto.
La Boétie, en su Discours sur la servidute volontaire (Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno), ha mostrado cómo el poder de un tirano debe hallar numerosos apoyos entre los círculos concéntricos de individuos que en él encuentran, o creen encontrar, su provecho. Igualmente muchos de entre los políticos o los mediáticos que se jactan de que no se les puede tachar de irresponsables, conocen muchas cosas por relaciones y confidencias. Quien está contento en el secreto apenas lo critica, ni es consciente de que, en todas las confidencias, la parte principal de la realidad siempre le será ocultada. Por la benévola protección de los tahúres conoce algunas cartas, pero pueden ser falsas; y el método dirigente jamás explica el juego. Se identifica enseguida con los manipuladores y desprecia la ignorancia que en el fondo comparte. Las migajas de información que se les ofrecen a esos parientes de la tiranía del engaño, normalmente están infectadas de mentira, son incontrolables, manipuladas.
Sin embargo resultan placenteras para aquellos que acceden a ellas, puesto que les hace sentirse superiores a todos los que no saben nada. Sólo sirven para conseguir más fácilmente la aprobación de la dominación y jamás para comprenderla de manera efectiva. Constituyen el privilegio de los espectadores de primera clase: los que cometen la estupidez de creer que pueden comprender algo, no sirviéndose de lo que se les oculta sino ¡creyendo en lo que se les revela! La dominación es lúcida, al menos en lo que espera de su propia gestión, libre y sin obstáculos: un gran número de inmediatas catástrofes de primera magnitud, y ello tanto en el terreno ecológico, por ejemplo químico, como en terrenos económicos como puede ser el bancario. Desde hace algún tiempo la dominación se ha puesto ya en situación de tratar esas desgracias excepcionales de forma distinta de la del manejo habitual de la desinformación blanda.
XXII
En cuanto a los asesinatos, cada vez más numerosos desde hace dos decenios, que quedan sin explicación —pues, aunque alguna vez se haya asesinado a comparsas, jamás se ha llegado hasta los comandatarios—, tienen su marca de fábrica: las mentiras patentes y cambiantes, las declaraciones oficiales. Kennedy, Aldo Moro, Olof Palme, ministros o financieros, uno o dos papas y otros que valían más que ellos. Este síndrome de una enfermedad social recientemente adquirida se ha extendido por todas partes como si, a partir de los primeros casos observados, descendiera de las cumbres del Estado, esfera tradicional de esta clase de atentados; y como si ascendiera de los bajos fondos, por otra parte lugar tradicional de tráficos ilegales y protecciones, donde siempre se ha desarrollado este tipo de guerra entre profesionales. Estas prácticas tienden a encontrarse en medio de todos los asuntos de la sociedad, como si, efectivamente, el Estado no desdeñara mezclarse en ellas, y la Mafia consiguiera elevarse, operándose así una especie de confluencia.
Para intentar explicar accidentalmente este nuevo tipo de misterios se han dicho muchas cosas: incompetencia de la policía, estupidez de los jueces de instrucción, revelaciones inoportunas de la prensa, crisis de crecimiento de los servicios secretos, malevolencia de los testigos, huelga categorial de los delatores. Edgar Allan Poe encontró sin embargo el camino de la verdad con su célebre razonamiento en Los asesinatos de la rue Morgue: «Me parece que el misterio se considera irresoluble por la misma razón que debería presentarlo como fácil de resolver —me refiero al carácter excesivo bajo el que aparece…—. En investigaciones del género de la que nos ocupa no hay que preguntarse cómo han pasado las cosas sino estudiar en qué se distinguen de todo lo que ha sucedido hasta el momento.»
XXIII
En enero de 1988, la Mafia colombiana de la droga publica un comunicado destinado a modificar la opinión pública sobre su pretendida existencia. La mayor exigencia de una Mafia, allí donde pueda -estar constituida es, naturalmente, establecer que no existe o que ha sido víctima de calumnias poco científicas; ése es su primer parecido con el capitalismo. Pero, en este caso, esa Mafia irritada por ser la única a la que se ponía en evidencia llegó a mencionar a los otros grupos que querían hacerse olvidar tomándola abusivamente como chivo expiatorio. Declaraba: «Nosotros no pertenecemos a la mafia burocrática y política, ni a la de los banqueros y financieros, ni a la de los millonarios, ni a la mafia de los grandes contratos fraudulentos, los monopolios o el petróleo, ni a la de los grandes medios de comunicación.»
Sin duda puede considerarse que los autores de esta declaración, como los otros, tienen interés en verter sus propias prácticas en el amplio río de aguas turbulentas de la criminalidad y las ilegalidades más corrientes, que riega en toda su extensión la sociedad actual, pero también hay que convenir que se trata de personas que, por profesión, saben mejor que otras de qué están hablando. En todos los ámbitos de la sociedad moderna, la Mafia funciona cada vez mejor. Crece tan rápido como los otros productos del trabajo por medio de los cuales la sociedad de lo espectacular integrado conforma su mundo. La Mafia se engrandece con los inmensos progresos de los ordenadores y la alimentación industrial, con la completa reconstrucción urbana y con las chabolas, con los servicios especiales y el analfabetismo.
XXIV
Cuando a principios de siglo, con la inmigración de los trabajadores sicilianos, la Mafia comenzaba a manifestarse en los Estados Unidos, no era más que un arcaismo trasplantado; al mismo tiempo aparecian en la Costa Oeste las guerras de gangs entre las sociedades secretas chinas. Basada en el oscurantismo y la miseria, la Mafia no podía implantarse ni siquiera en el norte de Italia. Parecía condenada a desaparecer frente al Estado moderno. Se trataba de una forma de crimen organizado que sólo podía prosperar bajo la «protección» de minorías atrasadas, fuera del mundo urbano, allá donde no podía penetrar el control de una policía racional y las leyes de la burguesía. La táctica defensiva de la Mafia únicamente podía ser la supresión de los testigos, para neutralizar a la policía y a la justicia y hacer reinar en su esfera de actividad el secreto que le era necesario. A continuación encontró un campo nuevo en el nuevo oscurantismo de la sociedad de lo espectacular difuso, más tarde en el de lo integrado. Con la victoria total del secreto, la dimisión general de los ciudadanos, la completa pérdida de la lógica y los progresos de la venalidad y dejadez universales, se dieron todas las condiciones favorables para que la Mafia llegara a ser una potencia moderna y ofensiva.
La Prohibición americana —gran ejemplo de las pretensiones de los Estados de este siglo de ejercer un control autoritario de todo, y los resultados que de ello se derivan— dejó durante más de un decenio la gestión del comercio de alcohol en manos del crimen organizado. A partir de ahí la Mafia, enriquecida y experimentada, se metió en la política electoral, en negocios, en el desarrollo del mercado de asesinos profesionales, en determinados detalles de la política internacional. De este modo, durante la Segunda Guerra Mundial fue favorecida por el gobierno de Washington para ayudar a la invasión de Sicilia.
El alcohol, legalizado, ha sido sustituido por los estupefacientes, que se han convertido en la mercancía-vedette de los consumos ilegales. Con posterioridad ha adquirido una importancia considerable en los negocios inmobiliarios, en la banca, en la alta política y los grandes asuntos de Estado, así como en las industrias del espectáculo: televisión, cine, edición. Y actualmente, al menos en los Estados Unidos, también en la propia industria discográfica, allí en fin donde la publicidad de un producto depende de un número de personas bastante concentrado. De este modo se puede hacer presión fácilmente sobre ellos, comprándolos o intimidándolos, puesto que, evidentemente, se dispone de capital suficiente, o de hombres duros que no pueden ser reconocidos ni castigados. Corrompiendo a los disc-jokeys se decide lo que deberá triunfar, entre mercancías igualmente miserables.
Sin duda es en Italia donde —de regreso de sus experiencias y conquistas americanas— la Mafia ha adquirido mayor fuerza: desde la época de su compromiso histórico con el gobierno paralelo se ha encontrado en situación de mandar asesinar a jueces de instrucción o a jefes de policía, práctica que había podido inaugurar con su participación en las escaladas de «terrorismo» político. La similar evolución del equivalente japonés de la Mafia, en condiciones relativamente independientes, demuestra claramente la unidad de la época.
Es una equivocación querer explicar nada oponiendo la Mafia al Estado: nunca son rivales. La teoría verifica con facilidad lo que todos los rumores de la vida práctica habían demostrado demasiado fácilmente. La Mafia no es ajena al mundo; está perfectamente integrada en él. En el momento de lo espectacular integrado, la Mafia reina como el modelo de todas las empresas comerciales avanzadas.
XXV
Con las nuevas condiciones que predominan actualmente en la sociedad aplastada bajo la bota de hierro del espectáculo, se sabe que, por ejemplo, un asesinato político se halla situado bajo otra luz, de alguna manera tamizada. Por todas partes hay muchos más locos que en otras épocas, pero lo que resulta infinitamente más cómodo es que se puede hablar de ello locamente. Y no será ningún terror reinante el que imponga tales explicaciones mediáticas. Por el contrario, es la tranquila existencia de semejantes explicaciones lo que debe causar terror.
Cuando en 1914, siendo inminente la guerra, Villain asesinó a Jaurés, nadie dudó de que Villain, individuo sin duda poco equilibrado, creyó su deber matar a Jaurés porque éste aparecía, a los ojos de los extremistas de la derecha que habían influido profundamente en Villain, como alguien molesto para la defensa del país. Esos extremistas habían subestimado la inmensa fuerza patriótica del partido socialista, que debía empujarlo instantáneamente a la «unión sagrada»; Jaurés fue asesinado o, por el contrario, se le dio la ocasión de mantenerse en su posición de internacionalista rechazando la guerra. Actualmente, en presencia de un acontecimiento semejante, los periodistas policíacos, expertos notorios en «hechos de sociedad» y en «terrorismo», dirían rápidamente que Villain era conocido por haber protagonizado repetidas tentativas de asesinato, siempre dirigidas a hombres que podían profesar opiniones políticas muy diversas pero que, casualmente, tenían un parecido físico o de vestuario con Jaurés. Los psiquiatras lo atestiguarían y los media, sólo con testimoniar que lo habían dicho, darían fe de su competencia y su imparcialidad de expertos incomparablemente autorizados. Después, la investigación policial oficial podría establecer desde el día siguiente que se había encontrado a varias personas honorables dispuestas a testificar que ese mismo Villain, considerándose un día mal servido en la Chope du Croissant, había amenazado en su presencia con vengarse del cafetero, y había derribado, ante todo el mundo, a uno de sus mejores clientes.
Esto no quiere decir que en el pasado la verdad se impusiera a menudo y enseguida, puesto que Villain fue finalmente absuelto por la justicia francesa. No fue fusilado hasta 1936 al estallar la revolución española, pues cometió la imprudencia de residir en las islas Baleares.
XXVI
Debido a las nuevas condiciones de un control provechoso de los asuntos económicos —en el momento en que el Estado juega un papel hegemónico en la orientación de la producción, y en que la demanda, para todas las mercancías, depende estrechamente de la centralización realizada en la información-incitación espectacular a la que también deberán adaptarse las formas de distribución, se exige imperativamente que se intente constituir en todas partes redes de influencia o sociedades secretas. No se trata más que de un producto natural del movimiento de concentración de capitales, de la producción, de la distribución. Lo que en esta materia no se extiende, debe desaparecer; y ninguna empresa puede crecer sin contar con los valores, las técnicas, los medios, de lo que hoy en día son la industria, el espectáculo y el Estado. En el último análisis, es el desarrollo particular quien ha sido escogido por la economía de nuestra época, el que viene a imponer en todas partes la formación de nuevos vínculos personales de dependencia y protección.
Es precisamente en este punto donde reside la profunda verdad de esa fórmula, tan bien comprendida en toda Italia, que emplea la Mafia siciliana:»Cuando uno tiene dinero y amigos, se ríe de la justicia». En lo espectacular integrado, las leyes duermen; porque no fueron hechas para las nuevas técnicas de producción y porque, en la distribución, son eludidas por ententes de nuevo tipo. Lo que el público piense o prefiera ya no tiene importancia. He aquí lo que queda oculto del espectáculo a tantos sondeos de elecciones, de reestructuraciones modernizadoras. Quienes quiera que sean los vencedores, lo menos bueno será rápidamente adquirido por la amable clientela: ya que será exactamente lo que habrá sido producido para ella.
Fue precisamente después de que el Estado moderno, llamado democrático, dejara de serlo, cuando empezó a hablarse continuamente de «Estado de derecho». No fue una casualidad que la expresión se popularizara alrededor de 1970 y en primer lugar precisamente en Italia. En muchos terrenos incluso se hacen leyes a fin de que sean burladas, precisamente por aquellos que disponen de todos los medios. En algunas circunstancias, la ilegalidad —por ejemplo en torno al comercio mundial de toda clase de armamentos y, más a menudo, en lo relativo a productos de la más alta tecnología— no es más que un apoyo de la operación económica, que será tanto más rentable. Hoy en día muchos negocios son necesariamente deshonestos como el siglo, y no como lo eran en otras épocas los que practicaban, por series claramente delimitadas, quienes habían escogido las vías de la deshonestidad.
A medida que aumentan las redes de promoción-control para dirigir y apoderarse de los sectores explotables del mercado, se acrecienta también el número de servicios personales que no pueden ser rechazados por quienes están al corriente y antes no han rechazado su ayuda, y no siempre se trata de policías o guardianes de los intereses o la seguridad del Estado. Las complicidades funcionales se extienden lejos y durante mucho tiempo, pues sus redes disponen de todos los medios para imponer esos sentimientos de reconocimiento o de fidelidad que, desgraciadamente, siempre han sido tan raros en la actividad libre de los tiempos burgueses.
Siempre se aprende algo del adversario. Hay que creer que también miembros del Estado han leído las observaciones del joven Lucács sobre los conceptos de legalidad e ilegalidad, en el momento en que han tenido que asistir al paso efímero de una nueva generación de lo negativo -Homero dijo que «una generación de hombres pasa tan rápido como una generación de hojas»-. Desde entonces, la gente de Estado, al igual que nosotros, ha podido dejar de embrollarse con cualquier tipo de ideología sobre esta cuestión; y ciertamente, las prácticas de la sociedad espectacular no favorecían en absoluto las ilusiones ideológicas de este género. En cuanto a nosotros, finalmente se podrá concluir que lo que a menudo nos ha impedido encerrarnos en una sola actividad ilegal es que hemos tenido muchas.
XXVII
Tucídides, en el libro VIII, capítulo 66, de La Guerra del Peloponeso decía, a propósito de las operaciones de otra conspiración oligárquica, algo que tiene mucho que ver con la situación en que nos encontramos: «Es más, los que tomaban la palabra formaban parte de la confabulación y los discursos que pronunciaban habían sido sometidos previamente al examen de sus amigos. No se manifestaba ninguna oposición entre el resto de los ciudadanos, que temía el número de los conjurados. Cuando, a pesar de todo, alguno intentaba contradecirlos, pronto se hallaba un medio cómodo de hacerlos morir. No se buscaba a los asesinos ni se iniciaba ninguna persecución contra aquellos de quienes se sospechaba. El pueblo no reaccionaba y las personas estaban tan aterrorizadas que se consideraban afortunadas, aun teniendo que permanecer mudas, de escapar a la violencia. Creyendo a los conjurados mucho más numerosos de lo que eran, sentían una completa impotencia. La ciudad era demasiado grande y no se conocían lo suficiente unos a otros como para que les fuera posible descubrir lo que cada uno era verdaderamente.
En esas condiciones, por indignado que se estuviera no se podía confiar las quejas a nadie. Había que renunciar a iniciar cualquier acción contra los culpables, pues para ello hubiera sido necesario dirigirse a un desconocido o a un conocido en quien no se tenía confianza. En el partido democrático las relaciones personales estaban siempre impregnadas de desconfianza y siempre cabía la duda de si aquel con quien se tenía relación estaría o no en convivencia con los conjurados. En efecto, entre estos últimos había hombres acerca de los cuales jamás se hubiera creído que se unieran a la oligarquía.»
Si, tras este eclipse, la historia debe volver a nosotros, lo que depende de factores aún en lucha y por tanto de desenlace que nadie conoce con seguridad, estos Comentarios podrán servir para escribir un día la historia del espectáculo; sin duda el acontecimiento más importante que se ha producido en este siglo, y también aquel que uno se atreve menos a explicar. En otras circunstancias creo que hubiera podido considerarme muy satisfecho de mi primer trabajo sobre este tema y dejar a los demás el cuidado de observar la continuación. Pero, en el momento en que nos encontramos, me ha parecido que nadie iba a hacerlo.
XXVIII
De las redes de promoción-control se resbala insensiblemente a las de vigilancia-desinformación. En otras épocas se conspiraba siempre contra un orden establecido. Hoy en día conspirar a favor es un nuevo oficio de gran futuro. Bajo la dominación espectacular, se conspira para mantenerla y para asegurar lo que sólo ella podrá denominar su buena marcha. Esta conspiración forma parte de su propio funcionamiento.
Ya se han comenzado a preparar algunos medios de una especie de guerra civil preventiva, adaptados a diferentes proyecciones del futuro calculado. Se trata de «organizaciones específicas» encargadas de intervenir sobre algunos puntos según las necesidades de lo espectacular integrado. Para la peor de las eventualidades se ha previsto una táctica llamada en broma «de las Tres Culturas», en recuerdo de una plaza de México en el verano de 1968, pero esta vez sin ponerse los guantes y, por otra parte, de aplicación anterior al día de la revuelta. Y al margen de casos tan extremos, como buen medio de gobierno no se necesita sino que el asesinato inexplicado afecte a muchas personas o se dé con frecuencia: el solo hecho de que se sepa que existe esa posibilidad, complica rápidamente los cálculos en una gran cantidad de terrenos. Ya no hace falta que sea inteligentemente selectivo, ad hominem. La utilización del procedimiento de manera puramente aleatoria sería quizá más productiva.
Estamos también en situación de componer los fragmentos de una crítica social de categoría, que ya no será confiada a los universitarios o a los mediáticos —a quienes en adelante vale más mantener alejados de las mentiras demasiado tradicionales en este debate— sino que será una crítica mejor, lanzada y explotada de forma nueva, dirigida por otra clase de profesionales mejor formados. Empiezan a aparecer, de manera bastante confidencial, textos lúcidos, anónimos o firmados por desconocidos —táctica por otra parte facilitada por la concentración de los conocimientos de todos sobre los bufones del espectáculo que ha hecho que los desconocidos parezcan, precisamente, los más apreciables—, no solamente sobre temas que jamás se abordan en el espectáculo sino aun con argumentos cuya exactitud es más sorprendente por la clase de originalidad, calculable, proveniente del hecho de no ser en definitiva nunca empleados, por más evidentes que sean.
Esta práctica puede servir al menos como primer grado de iniciación para reclutar espíritus un poco despiertos a los que más tarde, si parecen convenientes, se les avanzará una nueva dosis de la posible continuación. Y lo que para algunos será el primer paso de una carrera, para otros —peor clasificados— será el primer grado de la trampa en la que se les cogerá. En algunos casos, y en relación con temas que podrían llegar a ser candentes, se trata de crear otra pseudoopinión crítica; y entre las dos opiniones que surgirían de este modo, una y otra ajenas a las mendicantes convenciones espectaculares, el juicio ingenuo podrá oscilar indefinidamente y la discusión para sopesarlo se relanzará siempre que convenga. Con más frecuencia se trata de un discurso general sobre lo que está mediáticamente escondido; ese discurso podrá ser muy crítico y en algunos puntos manifiestamente inteligente, pero manteniéndose curiosamente desenfocado.
Los temas y las palabras han sido seleccionados de manera artificial, con ayuda de ordenadores informados en pensamiento crítico. En esos textos se encuentran algunas carencias poco evidentes pero sin embargo destacables: el punto de fuga de la perspectiva se halla siempre anormalmente ausente. Se parecen al facsímil de un arma famosa a la que sólo le falta el percutor. Se trata necesariamente de una crítica lateral que ve muchas cosas con mucha libertad y precisión, pero colocándose de lado. Y ello no porque simule imparcialidad, pues, por el contrario, necesita aparentar que es muy reprobatoria, pero sin sentir jamás la necesidad de mostrar cuál es su causa; decir, aunque sea implícitamente, de dónde viene y hacia dónde querría ir.
A esa especie de falsa crítica contraperiodística puede añadirse la práctica organizada del rumor, del que se sabe que en su origen es una especie de tributo salvaje de la información espectacular, puesto que todo el mundo percibe en él, al menos vagamente, el carácter engañoso y la poca confianza que merece. El rumor ha sido originariamente supersticioso, ingenuo, autointoxicado. Pero en épocas más recientes, la vigilancia ha empezado a colocar entre la población a personas susceptibles de lanzar, a la primera señal, los rumores que puedan convenir. Aquí se ha decidido poner en práctica las observaciones de una teoría formulada hace casi treinta años, y cuyo origen se encuentra en la sociología americana de la publicidad: la teoría de los individuos a los que se ha dado el nombre de «locomotoras», es decir que otros a su alrededor van a verse arrastrados a seguirlos e imitarlos; pero esta vez pasando de lo espontáneo a lo ensayado.
En el presente también se ha librado a los medios presupuestarios, o extrapresupuestarios, de la obligación de atender a muchos suplementos; frente a los precedentes especialistas, universitarios y mediáticos, sociólogos o policías, del pasado reciente. Creer que aún se aplican mecánicamente algunos conocidos modelos del pasado es tan engañoso como la ignorancia general de antaño. «Roma ya no está en Roma» y la Mafia ya no es el hampa. Y los servicios de vigilancia y desinformación se parecen tan poco al trabajo de los policías y confidentes de otras épocas —por ejemplo a los rocines y espías del Segundo Imperio— como los servicios especiales actuales en todo el país se parecen a las actividades de los oficiales de la Segunda Oficina del Estado Mayor del Ejército en 1914.
Desde que el arte ha muerto se ha vuelto extremadamente fácil disfrazar a los policías de artistas. Cuando las últimas imitaciones de un neodadaísmo resucitado tienen autoridad para pontificar gloriosamente en los medios de comunicación y por tanto también para modificar un poco la decoración de los palacios oficiales, como los locos de los reyes de pacotilla, puede verse cómo, simultáneamente, se garantiza una cobertura cultural a todos los agentes o similares, de las redes de influencia del Estado. Se abren pseudomuseos vacíos o pseudocentros de investigación sobre la obra completa de un personaje inexistente tan rápido como se construye la reputación de periodistas-policías o de historiadores-policías, o de novelistas-policías. Arthur Cravan sin duda veía acercarse este mundo cuando en Maintenant escribía: «En la calle pronto no se verán más que artistas, y se pasarán todas las fatigas del mundo para descubrir un hombre». Tal es el sentido moderno de una antigua ocurrencia de los granujas de París: «¡Hola, artistas! Tanto peor si me equivoco.»
Llegadas las cosas a este punto, puede verse a algunos autores colectivos empleados por los más modernos medios de edición, es decir, por aquellos que tienen la mejor difusión comercial. Puesto que la autenticidad de sus seudónimos no está asegurada más que por los diarios, se los traspasan, colaboran, se reemplazan, ajustan nuevos cerebros artificiales. Se encargan de expresar el estilo de vida y de pensamiento de la época no en virtud de su personalidad, sino según las órdenes. Quienes creen que son verdaderamente creadores literarios individuales,independientes, pueden llegar a asegurar sabiamente que ahora Ducasse se ha enfadado con el conde de Lautréamont, que Dumas no es Macquet y, sobre todo, que no hay que confundir a Erckmann con Chatrian; que Censier y Daubenton ya no se hablan. Sería mejor decir que esta clase de autores modernos ha querido seguir a Rimbaud, al menos en aquello de que «yo es otro».
Los servicios secretos eran llamados por toda la historia de la sociedad espectacular a desempeñar el papel de eje central; ya que en ellos se concentran, en su mayor grado, las características y los medios de ejecución de una sociedad similar. Son también los encargados de arbitrar los intereses generales de esa sociedad, aunque bajo su modesto título de «servicios». No se trata de abuso puesto que ellos expresan fielmente las costumbres ordinarias del siglo del espectáculo. Y es así como vigilantes y vigilados huyen sobre un océano sin orillas. El espectáculo ha hecho triunfar el secreto y deberá permanecer para siempre en manos de los especialistas del secreto, que, desde luego, no son funcionarios que vienen a independizarse a diferentes niveles del control del Estado; que no son todos funcionarios.
XXIX
Una ley general de funcionamiento de lo espectacular integrado, al menos para quienes lo dirigen, es que, en ese marco, todo lo que puede hacerse debe ser hecho. Es decir que todo nuevo instrumento debe ser empleado, cueste lo que cueste. El útil novedoso se convierte en todas partes en el fin y motor del sistema; y será el único que podrá modificar perceptiblemente su marcha cada vez que su empleo sea impuesto sin más reflexión. En efecto, los propietarios de la sociedad quieren, ante todo, mantener una cierta «relación social entre las personas», pero también tienen que perseguir la renovación tecnológica incesante; ésa ha sido una de las obligaciones que han aceptado con su herencia. Esta ley se aplica de igual manera a los servicios que protegen la dominación. El instrumento que se ha puesto a punto debe ser empleado y su empleo reforzará las mismas condiciones que favorecen ese empleo. De este modo es como los procedimientos de urgencia se convierten en procedimientos cotidianos.
La coherencia de la sociedad del espectáculo de alguna manera ha dado la razón a los revolucionarios, puesto que se ha visto claramente que no se puede reformar el detalle más insignificante sin deshacer el conjunto. Pero, a la vez, esa coherencia ha suprimido cualquier tendencia revolucionaria organizada suprimiendo los terrenos sociales donde ésta había podido expresarse mejor o peor: del sindicalismo a los diarios, de la ciudad a los libros. De una sola vez ha podido ponerse en evidencia la incompetencia y la irreflexión de las que esa tendencia era portadora natural. Y, en el plano individual, la coherencia reinante es muy capaz de eliminar, o comprar, algunas eventuales excepciones.
XXX
La vigilancia podría ser mucho más peligrosa si, en el camino del control absoluto de todos, no hubiera sido empujada hasta un extremo en que se encuentra con dificultades surgidas de sus propios progresos. Hay contradicción entre la masa de las informaciones relativas a un número creciente de individuos y el tiempo e inteligencia disponibles para analizarlos; o simplemente para analizar su interés. La abundancia de la materia obliga a resumirla a cada etapa: una gran parte desaparece y el resto aún es demasiado largo para ser leído. El uso de la vigilancia y la manipulación no está unificado. En todas partes se lucha para combatir los beneficios, y por tanto también para el desarrollo prioritario de tal o cual virtualidad de la sociedad existente, en detrimento de todas sus otras virtualidades que, sin embargo, y aunque no sean de la misma especie, son consideradas igualmente respetables.
Se lucha también por juego. Todos los oficiales son llevados a sobrevalorar a sus agentes y también a los adversarios de los que se ocupan. Todos los países, sin tener en cuenta las numerosas alianzas supranacionales, poseen en la actualidad un número indeterminado de servicios de policía o contraespionaje, y de servicios secretos, estatales o paraestatales. Existen también muchas compañías privadas que se ocupan de vigilancia, protección, informes. Las grandes firmas multinacionales naturalmente tienen sus propios servicios; pero también las empresas nacionalizadas, incluso las de dimensiones modestas que no llevan una política menos independiente en el plano nacional e incluso internacional. Puede verse a un grupo industrial nuclear enfrentarse a un grupo petrolero, aunque uno y otro sean propiedad del mismo Estado y, lo que es más, estén dialécticamente unidos por su dedicación a mantener elevada la carrera del petróleo en el mercado mundial. Todo servicio de seguridad de una industria particular combate el sabotaje en ella y, en caso de necesidad, lo organiza en la industria rival: quien tiene grandes intereses en un túnel submarino es favorable a la inseguridad de los ferry-boats y puede pagar a diarios en apuros para destacarla a la primera ocasión y sin pensárselo demasiado; quien compite con Sandoz es indiferente a las capas freáticas del valle del Rhin. Se vigila secretamente lo que es secreto, de manera que cada uno de esos organismos, confederados con mucha sutileza en torno a aquellos que ostentan la razón de Estado, aspira por su propia cuenta a una especie de hegemonía privada de sentido. Pues el sentido se ha perdido con el centro conocible. La sociedad moderna que, hasta 1968, iba de éxito en éxito, y estaba convencida de que era amada, a partir de entonces ha tenido que renunciar a esos sueños; prefiere ser temible. Sabe perfectamente que «su aire de inocencia es irrecuperable».
Así, miles de complots en favor del orden establecido se enredan y combaten un poco por todas partes con la imbricación cada vez más exagerada de las redes y las cuestiones o acciones secretas; y su proceso de rápida integración en cada rama de la economía, la política, la cultura. La mezcolanza entre observadores, desinformadores, asuntos especiales, aumenta continuamente en todas las áreas de la vida social. El complot general se ha hecho tan denso que casi resulta evidente a la luz del día y cada una de sus ramas puede empezar a molestar o inquietar a la otra, pues todos esos conspiradores profesionales llegan a observarse sin saber exactamente por qué, o se encuentran por casualidad sin poder reconocerse con seguridad. ¿Quién quiere observar a quién? ¿Por cuenta de quién, en apariencia? ¿Y de verdad? Las verdaderas influencias permanecen ocultas y las intenciones últimas sólo pueden sospecharse con dificultad, pero casi nunca comprenderse. De manera que nadie puede decir que no ha sido engañado o manipulado, pero en algunos raros instantes el propio manipulador ignora si ha ganado. Y, por otra parte, encontrarse del lado vencedor de la manipulación no quiere decir que se haya escogido correctamente la perspectiva estratégica. Así es como aciertos tácticos pueden conducir grandes fuerzas hacia vías equivocadas.
En una misma red, persiguiendo aparentemente el mismo fin, aquellos que no constituyen más que una parte de la red son obligados a ignorar todas las hipótesis y conclusiones de otras partes y, sobre todo, de su núcleo dirigente. El hecho, bastante notorio, de que todos los informes sobre cualquier tema puedan ser completamente imaginarios, o gravemente falseados, o interpretados muy inadecuadamente en un amplio margen, complica y hace poco seguros los cálculos de los inquisidores; puesto que lo que basta para condenar a alguien no es tan de fiar cuando se trata de conocerlo o de utilizarlo.
Dado que las fuentes de información son rivales, las falsificaciones también lo son. Es a partir de tales condiciones de su práctica cuando puede hablarse de una tendencia a la rentabilidad decreciente del control, a medida que se aproxima a la totalidad del espacio social y que, consecuentemente, aumenta su personal y sus medios. Pues aquí cada medio aspira, y trabaja, por llegar a un fin. La vigilancia se vigila a sí misma y conspira contra ella misma. Finalmente, su principal contradicción actual es que vigila, infiltra, influye a un partido ausente:aquel al que se atribuye querer subvertir el orden social. Pero ¿Dónde se le ve actuar? Es cierto que las condiciones jamás han sido tan gravemente revolucionarias en todas partes, pero sólo los gobiernos lo creen así. La negación ha sido tan perfectamente desposeída de su pensamiento, que desde hace mucho tiempo se halla dispersada. Por ello ya no constituye más que una vaga amenaza aunque muy inquietante; y la vigilancia, a su vez, ha sido privada del mejor campo para su actividad. Esta fuerza de vigilancia y de intervención está dirigida precisamente por las necesidades presentes que llevan las condiciones de su compromiso sobre el propio terreno de la amenaza para combatirla con anticipación. Dado que la vigilancia tendrá interés en organizar polos de negación, informará fuera de los medios desacreditados del espectáculo a fin de influir, esta vez no a los terroristas, sino a las teorías.
XXXI
Baltasar Gracián, gran conocedor del tiempo histórico, dijo con gran acierto en el Oráculo manual y arte de prudencia: «El gobernar, el discurrir, todo ha de ser al caso. Querer cuando se puede, que la sazón y el tiempo a nadie aguardan.» Pero Omar Kháyyám, menos optimista, decía: «Hablando claro y sin parábolas: Nosotros somos las piezas del juego que juega el Cielo; se divierte con nosotros sobre el tablero del ser; y después volvemos, uno a uno, a la caja de la Nada.»
XXXII
La Revolución francesa trae consigo grandes cambios en el arte de la guerra. Fue tras esa experiencia cuando Clausewitz pudo establecer la distinción según la cual la táctica era el empleo de fuerzas en el combate para obtener la victoria, mientras que la estrategia era el empleo de las victorias con el fin de alcanzar los objetivos de la guerra. En la práctica, Europa fue subyugada rápidamente y por un largo período, pero la teoría no ha sido establecida hasta más tarde y desigualmente desarrollada. Primero fueron comprendidos los caracteres positivos, consecuencia directa de una profunda transformación social: el entusiasmo, la movilidad que se daba en el país relativamente independiente de los almacenes y convoyes, la multiplicación de los efectivos. Estos elementos prácticos se encontraron un día equilibrados para entrar en acción; por el lado enemigo elementos similares: los ejércitos franceses se toparon en España con otro entusiasmo popular; durante el intervalo ruso, con un país en el que no pudieron vivir; tras el levantamiento de Alemania, con efectivos muy superiores. Sin embargo, en la nueva táctica francesa el efecto de ruptura, que fue la única base en la que Bonaparte fundó su estrategia —consistente en emplear las victorias por adelantado, como adquiridas a crédito: concibiendo el inicio de la maniobra y sus diversas variantes como consecuencias de una victoria que aún no se había obtenido pero que, con seguridad, lo sería al primer enfrentamiento—, derivaba también del abandono obligado de falsas ideas.
Esa táctica había sido bruscamente forzada a librarse de las ideas falsas al tiempo que, por el juego concomitante de las otras innovaciones citadas, encontraba los medios para tal liberación. Los soldados franceses de levas recientes eran incapaces de combatir alineados, es decir, de permanecer en su fila y disparar cuando se les ordenase. Se despliegan entonces como tiradores disparando a voluntad mientras marchan sobre el enemigo. Así pues, el fuego a voluntad fue precisamente el único eficaz, el que conseguía realmente la destrucción por medio del fusil, en esa época, la más decisiva dentro de los enfrentamientos de los ejércitos. No obstante, el pensamiento militar rechazó universalmente tal conclusión en el siglo que finalizaba, y la discusión de esa cuestión se ha prolongado aún durante casi otro siglo, a pesar de los constantes ejemplos de la práctica de los combates y los incesantes progresos del alcance y rapidez del tiro de fusil. De igual modo, la aparición de la dominación espectacular constituye una transformación social tan profunda que ha cambiado radicalmente el arte de gobernar.
Esa simplificación que tan rápidamente ha conseguido tales resultados en la práctica, no ha sido aún plenamente comprendida en la teoría. Antiguos prejuicios desmentidos por todas partes, precauciones que se han vuelto inútiles e incluso restos de escrúpulos de otros tiempos, obstaculizan todavía, en el pensamiento de numerosos gobernantes, esta comprensión que toda práctica establece y confirma cada día. No solamente se hace creer a los sujetos que, en lo esencial, aún están en un mundo que se ha hecho desaparecer, sino que los propios gobernantes experimentan a veces la inconsecuencia de creerse en él. Piensan en una parte de lo que han suprimido como si continuara siendo una realidad que debiera seguir presente en sus cálculos. Ese desfase no se prolongará mucho.
Quien ha podido hacer tanto sin pena, forzosamente irá más lejos. No hay que creer que puedan mantenerse alrededor del poder real de forma duradera, como un arcaismo, aquellos que no hayan comprendido con suficiente rapidez la plasticidad de las nuevas reglas de su juego y esa bárbara grandeza suya. El destino del espectáculo ciertamente no es acabar en despotismo ilustrado.
Hay que concluir que es inminente e inevitable un relevo en la casta corporativa que administra la dominación, y especialmente dirige la protección de esa dominación. Con toda seguridad, en tal materia la novedad jamás será expuesta en la escena del espectáculo. Sólo aparece como el rayo, que se reconoce por sus consecuencias. Ese relevo que va a concluir decisivamente la obra de los tiempos espectaculares opera de forma discreta aunque implicando conspirativamente a personas ya instaladas en la esfera misma del poder. Selecciona a los que tomarán parte sobre esta premisa principal: que sepan claramente de qué obstáculos se han librado y de lo que son capaces.
XXXIII
El mismo Sardou dijo también: «Vanamente hace relación al sujeto; en vano hace relación al objeto; inútilmente es sin utilidad para nadie. Se ha trabajado vanamente cuando se ha hecho sin éxito, de manera que se ha perdido el tiempo y esfuerzos: se ha trabajado en vano cuando se ha hecho sin lograr alcanzar el fin propuesto, a causa de un defecto en su realización. Si yo no puedo acabar mi labor, trabajo vanamente; pierdo inútilmente mi tiempo y mi esfuerzo. Si mi tarea acabada no tiene el efecto que yo espetaba, si yo no alcanzo mi objetivo, he trabajado en vano; es decir, he hecho una cosa inútil…
Se dice también que alguien ha trabajado vanamente cuando no ha sido recompensado por su trabajo o ese trabajo no ha sido aceptado; en ese caso el trabajador ha perdido su tiempo y su esfuerzo, sin prejuzgar en absoluto el valor de su trabajo, que, por otra parte, puede ser muy bueno.»
Traducción de Carmen López y J. R. Capella. Anagrama. Barcelona, 1990
notas:
1) Epílogo a la edición italiana en un volumen de La Sociedad del espectáculo y de los Comentarios sobre la sociedad del espectáculo / https://es.wikipedia.org/wiki/Comentarios_sobre_la_sociedad_del_espect%C3%A1culo
Libro en PDF
El autor comenta, desmenuza, reafirma y reconfigura lo ya escrito en su primer famoso libro La sociedad del espectáculo que el mismo Guy Debord escribió en el año 1967.
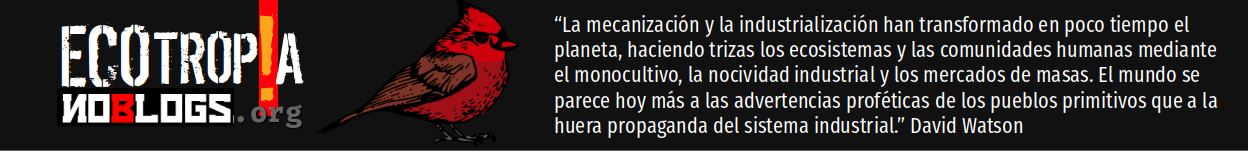
buena publicación