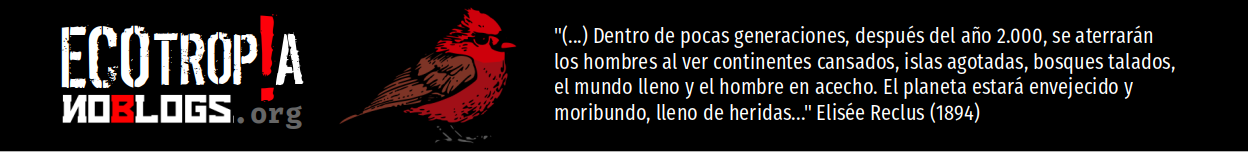En el primer libro de la República de Platón -que, en ciertos círculos de la erudición, suele denominarse Trasímaco para distinguirlo del resto de la obra por su posible composición previa- Sócrates defiende la necesidad de la justicia, como elemento de la convivencia organizada en la vida social de los seres humanos, con un argumento que desde entonces constituirá, al menos en la tradición intelectual de la cultura de Occidente, un tema ininterrumpido de debate y controversia.
Por Joaquín E. Meabe
El examen del asunto, que se conoce bajo el emblemático título de argumento de la banda de ladrones, ha sido objeto de las más diversas interpretaciones. A fines de la antigüedad lo recepciona San Agustín (1) para censurar la inmoralidad del gobernante injusto y, en el apogeo de iluminismo, Jean-Jacques Rousseau (2) retoma una de las extensiones de su conclusión para desestimar racionalmente la pretensión de juridicidad del derecho del más fuerte.
Más cerca nuestro Hans Kelsen (3), pone en entredicho su solvencia argumentativa de cara a una posible fundamentación científica del derecho y, desde otro punto vista, Martín Kriele (4) anota los reparos a que da lugar la comparación del bandido con el estado en punto al examen de la legitimidad como presupuesto de la soberanía.
Toda esta discusión, tan interesante como extensa, exhibe, sin embargo un curioso desplazamiento donde se sustituye la estructura originaria del argumento en beneficio de sus extensiones interpretativas. Así, por ejemplo, Kelsen no discute directamente a Platón sino que impugna la exposición de San Agustín y, por su parte, Kriele solo examina la derivación conclusiva desarrollada por Rousseau.
Es cierto que en todos los desarrollos del asunto campea algo parecido a un efecto de atmósfera platónico, pero el descuido que lleva a omitir la formulación completa del argumento originario no solo desdibuja el contencioso sino que se desentiende, con demasiada rapidez, de algunos aspectos que pueden resultar altamente instructivos para cualquier revisión crítica de los desempeños recíprocos en el interior de estructuras complejas, como la organización gubernamental, con sus respectivos cuadros de burócratas, funcionarios y dependientes encasillados dentro de una engorrosa y complicada trama de poderes e intereses. Nada mejor entonces que empezar por el principio y, como el texto en el que Platón desarrolla el argumento es bastante escueto lo vamos a reproducir aquí de manera completa.
El texto de Platón (5) en esta sección de la obra comienza con un requerimiento del Sócrates platónico a Trasímaco, orientado a defender la justicia ciudadana (6) conforme a la cual se practica un reparto racional y equilibrado de adjudicaciones y reconocimientos recíprocos de derechos:
-Para complacerme – dice Sócrates (7)- contéstame: ¿Te parece que una polis, un contingente organizado para la guerra, una banda de piratas o ladrones o cualquier etnos que se propusiera algo injusto, consumaría este hacer si, recíprocamente entre ellos, se hicieran injusticia?
-Desde ya que no.- contesta Trasímaco.
-Y si no actuaran con injusticia ¿no les resultaría mejor?- inquiere Sócrates.
-Seguramente – contesta Trasímaco.
-La stasis (8) resulta [entonces], Trasímaco, el producto de la injusticia y de los odios y peleas recíprocas, mientras que la justicia equipara y crea concordia ¿no te parece?
-Lo admitiré – dice Trasímaco – solo para no polemizar contigo.
-Haces bien en obrar así, oh amigo – dice Sócrates – , pero ahora dime, siendo la obra propia de la injusticia el generar odio en cualquier lugar en el que se establece, lo mismo entre libres que entre esclavos, ¿no los hará (9) inaptos para cualquier empresa común, a partir de que se odian y se dividen entre sí?
-Seguramente – contesta Trasímaco.
-Si se genera entre dos ¿no los hará dividirse y odiarse y tornarse enemigos, tanto entre sí como en relación a los justos?
-Así será, creo – responde Trasímaco.
-Y si la injusticia, oh admirado amigo, se generare en uno solo ¿perdería aquel poder o lo guardaría intacto?
-Creo que lo conservaría intacto – agrega Trasímaco.
-Por consiguiente -resume Sócrates- sea que emerja en un agregado de procedencia común (10), en una ciudad (11), en una Familia (12), en un contingente armado para la guerra (13) o en donde sea, aparece (14) con la propiedad de generar, primero, la incapacidad para obrar en común (15), a causa de la discordia social generalizada (16) y las disputas (17), y luego, por la enemistad propia de uno mismo y por la recíproca con el justo. ¿[O] no es así?
-Así parece -contesta Trasímaco.
-Y si no apareciera más que en uno solo, produciría asimismo todos esos resultados porque esta en su sí mismo el factor que hace generarlo.
Primero, lo hará incapaz de obrar. Al hacerlo rebelde y discorde consigo mismo; y después lo tornará enemigo de si mismo tanto como de los justos ¿O no?
-Ciertamente -contesta Trasímaco. (18)
Como se comprueba después de su lectura, el argumento incluye una variedad de cuestiones, comprensivas de un amplio espectro de tematizaciones que interesan al derecho, a la teoría de la justicia y a los problemas más amplios de convivencia consensuada y de legitimación de los desempeños, tanto en las grandes estructuras de poder (19) como en el interior mismo de los individuos que enfrentan, en su conciencia o en su alma, las tendencias antagónicas del bien y del mal.
Los asuntos genéricos (20) han acaparado, indudablemente, la atención en la mayoría de los casos como se puede ver con un ligero repaso de Rousseau, Kelsen y Kriele; y, curiosamente, lo que se ofrecía, en la antigüedad, como una herramienta de crítica política y social frente a la injusticia, ha pasado a revistar, en el interior de los debates y de las modernas controversias especializadas de los filósofos sociales y de los teóricos del derecho, como un asunto técnico-filosófico relacionado con cuestiones epistemológicas y de argumentación internas a esas disciplinas.
Todo eso de por sí no debería ser motivo de censura o reproche, puesto que la obra de Platón aparece naturalmente asociada al desarrollo de esas disciplinas; y su estímulo ha sido, en muchas ocasiones, el más genuino soporte de su progreso.
Sin embargo, lo desplazado o desatendido en la tradición intelectual moderna, vicaria del argumento de la banda de ladrones, es justamente aquello que hoy -cuando necesitamos, más que nunca, una revisión crítica de los fundamentos de nuestros propios desempeños -, se nos presenta como un asunto crucial que vale la pena repasar de manera atenta y cuidadosa.
Se percibe ante todo, en la formulación original del argumento, como lo pone en evidencia la más ligera lectura del texto, que Platón parte de un singular isomorfismo: Polis, Ejército, Banda de Piratas o Ladrones y Diferentes Etnos (21), se consideran por sus semejanzas antes que por sus diferencias, de tal modo que cualquiera de ellas puede transformarse, en razón del predominio de la injusticia sobre la justicia, en su recíproca.
O dicho de otro modo, tanto una polis como un contingente armado para la guerra pueden volverse algo similar a una banda de piratas o ladrones. (22) Tamaña transitividad viene dada, de acuerdo al argumento, por la pérdida de aptitud, capacidad o dinamis del grupo para llevar adelante acciones comunes fundadas en la reciprocidad y la justicia. La injusticia genera stasis, que equivale a un desorden social generalizado donde predomina el odio, el egoísmo, la crueldad y el despojo, lo que no implica la desaparición del orden de agregación social que contiene al conjunto (23) sino más bien su degradación o corrupción generalizada.
Se pierde así el poder para obrar en común y se marcha a la disolución. La pérdida de poder, sin embargo, debe entenderse con arreglo al sentido griego de la palabra dýnamis, cuya voz, en nuestro castellano actual, se traduciría con la palabra poder, siempre y cuando se le de a esta el alcance de poder material de ejecución de alguna cosa, lo que indica, a su vez, una asociación de potencia y virtud (o areté) para ejecutar dicha potencia.
Para que no queden dudas de que esta asociación es pertinente al argumento Platón relaciona la discordia y la incapacidad para realizar actos en común en un grupo con la disensión interna que padece el propio individuo, enfrentado a disposiciones antagónicas que lo paraliza de la misma forma al no poder decidir entre el bien y el mal.
De todo lo cual se sigue, en el argumento, que la propia banda de ladrones debe practicar la justicia en su seno, aunque la omita respecto de los demás. De igual modo tanto una polis como un ejército, una familia o un grupo social o racial cualquiera no se diferenciará de una banda de piratas o ladrones cuando orienta su desempeño hacia la injusticia. Y lo más grave es que cuando así ocurre el único poder que se conserva intacto es aquel poder para dividir y provocar odio, para degradar y tornar a unos y otros enemigos entre sí.
El resultado de todo esto es aquello que San Agustín define como el máximo despojo (24) que no es sino la pérdida de lo que arraiga y sostiene la agregación social: el deber de reciprocidad en el que se asienta la noción mínima de justicia indispensable para la convivencia; que, cuando falta, transforma a los reinos e imperios en bandas de ladrones. Para el criterio moderno -donde el político se nos presenta como una figura diferenciada y, en general, autosuficiente-, parece este cargo de Platón y de San Agustín algo demasiado grave y severo; y, con seguridad, ningún político o grupo político lo admitiría para sí, aunque, a veces, utilice el epíteto como instrumento retórico destinado a descalificar al adversario.
Ahora bien, el hombre común y todo aquel ciudadano o residente que se encuentra al margen de las estructuras de poder puede, no obstante, extraer de todo esto una lección distinta y, desde ya, valiosa para su autoconservación como hombre libre y como ser humano no degradado y envilecido por esa especie de stasis del alma insinuada por Platón. En primer lugar, como lo señala el propio Platón, la injusticia resulta, conforme al argumento de la banda de ladrones, una especie de vara o termómetro, si se quiere, para medir la degradación del gobernante y para enjuiciar la degradación de uno mismo en el seno del estado; y en segundo lugar, sirve para discernir en uno mismo la eventual capacidad o aptitud para la acción común o convivencial.
La banda de ladrones resulta así, en orden al desenvolvimiento de la acción política en el seno del estado, algo más que una mera fuerza malévola. Como tal es, asimismo, un reflejo de lo que nos falta y la imagen que proyecta y devuelve esa parte de nuestra propia identidad que anuncia ya la falta de acción común o, si se quiere, la ineptitud tendencial para evitar el máximo despojo del que habla San Agustín, que hace a la pérdida de todo aquello que forma la identidad, el arraigo y la pertenencia.
Todo esto, sin duda, es tremendo; pero aun queda un inquietante remanente en el argumento que reclama atención y sobre el cual vale la pena detenerse, un instante más, especialmente por su curioso efecto de contraste.
Platón desarrolla ese último efecto en un examen del sujeto particular, equidistante de los agregados sociales amplios, cuyo paralelismo le sirve después para enlazar uno y otro por la ramificación de las extensiones del mal, que converge en cada caso con una específica potencia destructiva: la aptitud para formar al enemigo y para hacer del hombre un ser stásico, un enemigo de todo, incluso de sí mismo. Se trata de una consumación de la discordia que labiliza el vínculo y reemplaza la justicia por el odio.
Cuando esta tarea se ha completado ya no queda nada por hacer y solo cabe alimentar el egoísmo y el rencor, que al desplazarse del conjunto o agregado humano al interior del individuo completa el ciclo de descomposición.
A diferencia de otros teóricos que imaginan que el egoísmo y el odio cumplen una función activa y hasta benéfica, Platón sostiene la inutilidad absoluta de esos sentimientos y advierte acerca del error de cualquier parcialidad (interés, egoísmo, odio) de cara a la disposición con la que debemos enfrentar a las bandas de ladrones y piratas. Incluso para los que creen, como Carl Schmitt, que el esquema dicotómico amigo-enemigo es básico e ineludible, el argumento de la banda de ladrones se ofrece como la alternativa racional de complementaridad que permite superar la debilidad del que ha sido reducido a la pura condición de enemigo y que por ello ya se ha cercenado la expectativa de la justicia hacia el otro.
A partir de allí, la conciencia del justo obrar opera como un factor decisivo que reconcilia al individuo consigo mismo y lo prepara para afrontar la adversidad y desmantelar el odio.
Platón no pone ejemplos, pero desde entonces la historia de la humanidad ha sido más que pródiga en ese sentido como lo demuestran Sócrates, San Francisco, Juana de Arco y Ghandi. Demás esta decir, que (para usar una poco feliz metáfora bélica) en todos esos casos, como ha ocurrido entre nosotros con Manuel Belgrano o el padre Carlos Mugica, el hecho de haber perdido casi todas sus batallas no fue un obstáculo para ganar la guerra.
El argumento de la banda de ladrones, en consecuencia, y con arreglo a una lectura política, en el viejo sentido filosófico que asocia la acción con la potencia y esta con la virtud, puede llegar a ser un importante instrumento teórico y una singular herramienta intelectual destinada a preservar la autoafirmación individual y todo aquello que conduce a una vida social libre, segura y previsible. Y, en ese plano, la fórmula misma pierde su carácter ofensivo para transformarse en un molde objetivo que define un estado de cosas inapropiado que se debe evitar en beneficio de todos.
Las diferentes bandas que asolan nuestros actuales estados, extensos y complicados, quizá no se inmuten ante nuestro argumento; pero el resto, que no se conforma con semejante trama, seguramente no dejará de prestarle atención y eso, ya de por sí, es mas que suficiente de cara a su eventual valor operativo.
notas:
1) Civitas Dei , IV, 4.
2) Du Contrat Social, I, 3.
3) Reine Rechtslehre, 19602, § 6.
4) Einführung in die Staatslehre. Die gesschichtlichen Legitimätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 1975, § 3.
5) Rep. 351c-352a. La presenta traducción es nuestra. Hemos tomado como base el texto establecido por John Burnet (Oxford, OCT, 1905) y lo hemos confrontado con el propuesto por Emile Chambry (París, Les Belles Lettres, 1947-1949). Asimismo hemos tenido en cuenta los trabajos anteriores de José Manuel Pavón y Manuel Fernández Galiano [La República, Madrid, 3 vls., Madrid, 1949], Antonio Camarero [Platón, República, Bs.As., 1963], Antonio Gómez Robledo [Platón, La República, México, 1971] y Conrado Eggers Lann [Platón, Obras, vol. IV. República. Madrid, 1986].
6) Esta justicia ciudadana se denomina dikaiosyne. Semejante dispositivo de adjudicación o asignación de derechos y castigos es, desde ya, bastante diferente a nuestra moderna función judicial. Hay sin embargo un isomorfismo estructural que permite establecer una comparación en el plano estricto de la justicia material más allá de todas las diferencias en los mecanismos y procedimientos actuales cuyo sesgo formal es su rasgo idiosincrático. Y justamente la posibilidad misma de esa comparación es la que nos permite subrayar el valor crucial del argumento platónico.
7) Al inicio del argumento.
8 ) Preferimos no traducir stasis que significa discordia social generalizada.
9) Se refiere a los que lo engendran en su seno.
10) El termino griego utilizado por Platón es: engenetai.
11) El término griego utilizado por Platón es: polei.
12) El término griego utilizado por Platón es: génei.
13) El término griego utilizado por Platón es: stratopédo.
14) Se refiere implícitamente a la injusticia.
15) La frase griega utilizada por Platón es: auto poien prattein.
16) El término griego utilizado por Platón es: staizein.
17) El término griego utilizado por Platón es: diaphereethai.
18) Aquí concluye el desarrollo formal del argumento.
19) Vg.: el estado, el gobierno, el ejército, etc.
20) Derecho, teoría de la justicia, problemas de legitimidad.
21) Agregados que se estructuran en torno a una regla de linaje como la familia o la tribu.
22) Si hicieran falta ejemplos actuales, bastaría observar la historia reciente de la Argentina moderna desde 1976 en adelante.
23) Polis, ejército, banda, etnos, etc.
24) Magna latrocinium, Civitas Dei , IV, 4.
fuente: http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
texto en PDF / Audio (14 min.)