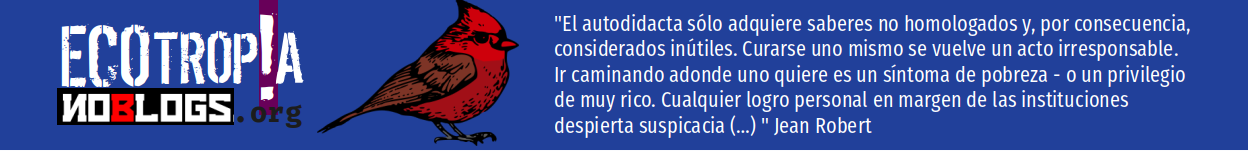Durante una década se dieron una serie de cambios en la atmósfera política sudamericana que recién pueden dimensionarse correctamente en estos días donde se suceden protestas en buena parte del mundo. Con epicentro en el Norte de Africa, se viene produciendo una oleada de manifestaciones de descontento de distinto tipo que abarcan hoy una buena parte de Europa y alcanza países que parecían inmunes a este tipo de problemas, como Israel.
Todavía es imprevisible el desarrollo de estos acontecimientos, pero no es aventurado anticipar que, una vez que se retire la ola, el paisaje político resultante no será el mismo. En los países árabes esto es más evidente, dado que resulta muy probable que la resultante de la contestación social sea la mutación de los regímenes autocráticos en gobiernos que garanticen la explotación con modales democráticos. En cambio, en el continente europeo donde las tradiciones democráticas tienen una raigambre más profunda, las movilizaciones parecen poner en jaque el equilibrio de las democracias representativas que ven peligrar su legitimidad cuando el capital profundiza su ofensiva sobre el trabajo. Aunque con distinta velocidad según las regiones del planeta, el reclamo de mayor democracia parece teñir el ciclo de luchas en curso.
Si bien es cierto que nada de esto hace peligrar, por ahora, el control que el capital ejerce sobre el trabajo, a su vez, no se puede dejar de reconocer que se está inaugurando un nuevo ciclo donde el capital no domina de la misma forma que antes. Esto se puede avizorar especialmente en esta parte del mundo donde el resultado del choque entre capital y trabajo derivó en una serie de gobiernos que gestionan en forma progresista la acumulación del capital. En todos ellos se gobierna en nombre de la democracia, reconociendo la protesta como parte de las reglas del juego. Parece ser que las revueltas de principios de este siglo todavía están demasiado frescas en la memoria social como para que sean viables intentos dictatoriales e, incluso, en países como Chile o Perú (donde el fascismo promedio es mas bien alto) las clases dominantes parecen replantearse las formas de su dominio.(1)
El objetivo de este escrito es aportar a la inteligibilidad de los cambios en curso y el supuesto implícito en el es que se inicia un nuevo juego político donde las disputas de sentido se darán en torno a la democracia y sus posibilidades. La aparición de una nueva sensibilidad política, los esfuerzos del capital por controlar la emergencia de una esfera pública reacia a los límites estatales, los intentos de liberar la democracia de la forma estado y las posibilidades de una política autónoma para enfrentar las nuevas ofensivas del capitalista colectivo son algunos de los tópicos que recorreremos en las siguientes líneas.
Episteme democrática
Se sabe que el ingreso de Argentina en el carril democrático es relativamente reciente, pero a punto de cumplir la tercera década de gobiernos republicanos ya se pueden distinguir distintas etapas en este proceso político. Si bien desde mediados de los 80 la democracia fue una bandera del gobierno radical de Alfonsín y tuvo alguna fuerza en las luchas antiburocráticas que los trabajadores encararon por aquellos años, nada de esto iba a durar demasiado. Las preocupaciones democráticas de mediados de los ´80 fueron rápidamente barridas por los intentos golpistas de los carapintadas y por una hiperinflación desatada como modo de disciplinamiento social. Esto influyó en que durante los ´90 no hubo mayores desafíos al orden democrático y el dominio no conoció muchos sobresaltos hasta la emergencia piquetera.
Sostenemos que la relevancia que adquiere el concepto de democracia en la última década es resultado de los acontecimientos que pusieron fin al gobierno de De la Rúa. Allí se produjo un replanteo de las clases dominantes sobre cómo evitar el peligro que representaban las movilizaciones constantes. La crisis que sufrió el régimen político durante el 2001 primero intentó ser conjurada con un recorte de las libertades democráticas a través de un estado de sitio, pero esto fracasó por la resistencia callejera. Hubo un segundo intento de ese estilo en ocasión de los asesinatos del Puente Pueyrredón que fue abortado de la misma manera. Hoy los sectores del capital que promueven la salida represiva son marginales. Y en cambio quienes conducen la recomposición del régimen, todavía en proceso, apelan a procedimientos de democracia formal para garantizar la explotación.
Las interpretaciones y los usos posibles que se hacen de la democracia en el reciente juego de la política tienen una relevancia indudable. La episteme democrática atraviesa las clases configurando muchas de las discusiones centrales de la actual etapa. La presidencia de la nación es tachada de antidemocrática pero lo mismo ocurre con la conducción de la federación universitaria, que a su vez persigue con ahínco la “democratización”. Desde el 2001 la democracia se dice de muchas maneras pero sobre todo se dice y se repite como orientación política.
En el campo de las clases dominantes, la oposición al actual gobierno se presenta como republicana y discute las iniciativas del kirchnerismo porque no pasan por el Congreso. Incluso en el interior del grupo gobernante hay reproches porque las decisiones que se toman son radiales: la presidenta discute con uno y con otro y nunca con todos a la vez, tal como solía señalar Página 12. En la última campaña electoral, a la hora de elegir los candidatos oficiales, lo hace la presidencia en soledad. En la prensa oficial se habla de su hermetismo, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a hacer, se elogia su clarividencia pero nadie puede opinar salvo el estrechísimo círculo de su confianza. En los diarios opositores se la critica justamente por su falta de apego a los procedimientos de la democracia representativa. Pese a la inconsecuencia de las críticas opositoras, se hacen sobre la base de que lo deseable es la democracia, de allí que se invoquen tradiciones republicanas. La discusión en torno a la ley de medios fue presentada por la fracción dominante como una batalla por democratizar el espacio de la comunicación que se presenta colonizado por el mercado en detrimento de la presencia estatal. No ignoramos que son fracciones del capital que se disputan un área cada vez más vital para sus intereses. Lo que destacamos es que estas disputas se realizan bajo el signo de la democracia.
Algo similar ocurre entre los trabajadores. Las últimas luchas tienen como significante dominante “democracia”. Subtes, alimentación, línea de colectivos 60, petroleros y docentes de Santa Cruz: todos son conflictos que se sostienen en una forma de organización asamblearia que desborda a la burocracia sindical. Los delegados de la 60 y Kraft son votados pese a su izquierdismo porque habitan con éxito la democracia directa. “No son combativos sino que hacen lo que les decimos”, comentaba un chofer de esa línea ante la pregunta acerca de cómo valoraba a los delegados. Estas luchas sindicales son la última expresión de un cambio en la cultura política que arranca en el 2001. Antes, esta nueva cultura se había expresado en las luchas de preservación del medio ambiente que tuvieron en Gualeguaychú su emergente y hoy persiste en la actual organización de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se caracteriza por la reivindicación de la democracia directa. Sin irnos muy lejos es destacable que las luchas universitarias desde el 2001 tienen como referente excluyente la “democratización” y no es ocioso recordar que sin esas banderas no se gana ninguna lucha ni se obtienen votos. La última seguidilla de tomas que se sucedieron entre Filosofía y Letras y Ciencias Sociales fueron probablemente las que tuvieron el carácter más asambleario desde el retorno a la democracia, aunque el eje central de las disputas no haya sido la democratización como en otras ocasiones sino la obtención de mejoras edilicias. Algo similar ocurre con la lucha de los secundarios, donde el Pellegrini es emblema y los modos asamblearios están en la base de la reconstitución del movimiento estudiantil secundario.
Si bien para dominantes y dominados la democracia constituye una episteme común, indudablemente no significa lo mismo para unos que para otros. Para los primeros constituye un modo eficaz de detener las pretensiones del trabajo en una específica situación histórica. La interpretación que hace el capital de la democracia es una que la restringe a los procedimientos de elección de los representantes Para el campo del trabajo el asunto es más complejo. En la situación de hoy la democracia en la versión de los trabajadores es un recurso que le permite organizarse eficazmente para desbordar a la burocracia y obtener sus reivindicaciones. Cuando en un medio periodístico se interroga a los manifestantes sobre qué decisión van a tomar, muchas veces se remite a la asamblea como instancia máxima de decisión. En el ultimo conflicto de Kraft/Terrabusi la decisión inconsulta de firmar un acta con la patronal por parte de un delegado motivó que en las elecciones posteriores los firmantes fueran desplazados por quienes se ciñeron al mandato asambleario. Durante el conflicto con las pasteras las decisiones de la asamblea de Gualeguaychú eran tapa de los principales diarios y mantenían en vilo al gobierno. Esta centralidad del mecanismo asambleario no es frecuente en muchas partes del mundo. De todas maneras, la democracia como forma de organización se detiene en la puerta del taller, dado que en el plano de la producción el despotismo capitalista permanece indiscutido. A pesar de esto hay que decir que la historia internacional del movimiento de los trabajadores es rica en usos de la democracia que ponen en cuestión la propiedad de los medios de producción. Si bien hubo episodios de autogestión de la producción en los años recientes de Argentina, de ningún modo este es el color con el que se tiñe el último ciclo de luchas. De esta y de otras limitaciones en el campo del trabajo, y de las distintas estrategias para dominar la esfera pública por parte del actual gobierno, daremos cuenta en los apartados que siguen.
Democracia y estado (o colonización estatal de lo público)
Durante los movidos días de fines del 2001 se hizo presente una esfera pública cuya emergencia no estaba en los planes de la clase dominante. El hoy tan mentado “retorno de la política” no es otra cosa que la disputa en torno al sentido de lo público que se instaló con fuerza desde aquel momento. El estado de deliberación y movilización desbordó los carriles tradicionales en los que suelen desenvolverse en democracia y, ciertamente, la discusión callejera en asamblea, que hoy es postal ineludible de las movilizaciones europeas, no figuraba en el manual de procedimientos de la política argentina. Más recientemente, en el ciclo menemista, el lenguaje era fundamentalmente económico. Buena parte de la población se desayunaba con índices macroeconómicos y el consumo era la ideología dominante. Las resistencias que emprendían los trabajadores eran escasas y muy localizadas. Que hoy el paisaje es otro no lo ignora nadie. La pregunta es más bien cómo transitar las nuevas derivas del sistema. Es evidente que quienes más rápidamente percibieron los cambios son quienes hoy formulan las reglas del juego. En la Argentina actual se gobierna y (se antagoniza) de otra manera. Incluso hay una redefinición de términos que suelen ser claves en cualquier lenguaje político que no puede prescindir de definiciones precisas en torno a lo que se entiende por lo público, lo privado o lo estatal.
Durante el menemato, el discurso hegemónico asociaba lo público con lo estatal, y lo estatal con lo ineficiente, que a su vez era representado en las empresas estatales, con el objetivo de entregarlas a la gestión privada del capital. Este razonamiento estaba ampliamente extendido incluso en gran parte del mundo del trabajo, que aceptó la privatización de las empresas estatales. Otro sector defendía las instituciones estatales, en parte porque entendía que allí había mejores condiciones de trabajo, y en parte porque vivía esas instituciones como propias. La izquierda hizo suya esta bandera inscribiéndose así en una añeja tradición estadocéntrica que funda el peronismo.
Hoy el revival estatalista que vivimos nos hace pensar que el panorama ideológico no es demasiado distinto, al menos en este punto. La asociación entre lo público y lo estatal se sigue presentando como inevitable aunque ahora en un sentido positivo. Incluso quienes desde la izquierda hablan del retorno de la política la siguen pensando como indisolublemente ligada al estado. En la medida en que no se pueda desatar el lazo que anuda inevitablemente política con estado los esfuerzos que el trabajo realiza para sacudirse el dominio del capital quedan inconclusos y terminan fortaleciendo a los que ya detentan los poderes decisivos en la sociedad.
Disociar política de estado u oponer democracia a estado no es un tipo de idea que concite demasiada atención. En esta época, sin embargo, hay algunos autores que ayudan a explorar esta veta ideológica. Jacques Ranciere es uno de ellos y en El odio a la democracia aparece un intento de pensar la esfera pública en términos distintos a los habituales en los intelectuales y partidos de izquierda. Allí afirma:
«Ampliar la esfera pública no significa, como lo pretende el llamado discurso liberal, demandar el avance creciente del Estado sobre la sociedad. Significa luchar contra un reparto de lo público y lo privado que le asegura a la oligarquía una dominación doble: en el Estado y en la sociedad».(2)
Podemos pensar, en efecto, sin circunscribirnos a las opciones (mercado/estado) tal cual nos las suelen presentar (como preludio a la sugerencia de que nos inclinemos por la opción menos mala.) De lo que se trata es de cuestionar el propio juego que las presenta como opciones.
«La dominación efectúa un distingo entre lo público que pertenece a todos y lo privado donde reina la libertad de cada uno. Pero esta libertad de cada uno es la libertad , es decir, la dominación de aquellos que detentan poderes inmanentes de la sociedad. Es el imperio de la ley de incremento de la riqueza. En cuanto a la esfera pública pretendidamente purificada de los intereses privados es también una esfera pública limitada, privatizada, reservada al juego de las instituciones y al monopolio de quienes las hacen andar.»(3)
La distinción entre lo estatal y lo privado es solo una diferencia entre distintos tipos de dominio. En lo privado mandan los poderosos económicamente y la ley que rige es el máximo incremento de la ganancia. En esa lógica, la lucha de los trabajadores se manifiesta en un primer momento en reclamos salariales. En situaciones normales, este conflicto es considerado una disputa entre privados y el estado “no se mete”. Si no logran al menos en parte su objetivo, entonces los trabajadores toman medidas (huelgas, liberación de molinetes, cortes de rutas, ocupaciones de establecimientos) para que este asunto entre “privados” tome estado público.
Una vez que afecta a terceros el problema pasa a ser de toda la sociedad y se espera que el estado actúe. Cuando finalmente esto sucede se descubre que lo público también está limitado, privatizado por el juego de las instituciones de la democracia representativa. Por ejemplo la liberación de molinetes que realizaron los trabajadores de los subterráneos como medida de lucha se judicializó, y fue castigada por el código penal. Paralelamente, el ministerio de trabajo no reconoce la inscripción gremial del nuevo sindicato que realiza esta acción directa. Lo que presuntamente es la esfera pública aparece dominada por una burocracia estatal que se arroga el monopolio de las decisiones sobre lo público. Finalmente queda claro que el estado domina la esfera pública y que juega a favor del privado poderoso económicamente. La elección por voto popular de algunos funcionarios no impide que tomen decisiones contrarias al grueso de sus electores. Los funcionarios judiciales ni siquiera fueron elegidos en sufragios…
En este modelo que estamos tratando de precisar, una vez que se obtiene la intervención estatal las luchas encuentran un límite ideológico pero también físico, especialmente cuando esta intervención llega en forma de represión directa como está ocurriendo en los últimos meses. Cuando el campo del trabajo avanza sobre temas sensibles al modelo de acumulación (la precarización del trabajo, el avance de los agronegocios sobre la posesión comunal de la tierra, o últimamente la lucha por la vivienda), el capital muestra la faz represiva de su estado.
La ideología predominante entre los trabajadores “compra” la neutralidad del estado al que no vislumbra como capitalista colectivo. Contra este obstáculo se viene chocando una y otra vez. El ciclo de luchas visibiliza una esfera pública que termina encorsetada en los mecanismos de la democracia representativa o aplastada por la represión (4). Sin embargo no es la opción represiva la que predomina sino más bien la colonización por parte del estado del espacio público mediante las lógicas y procedimientos que provee la democracia representativa. Esto se hace con una perspectiva de largo aliento en el tiempo. En consecuencia, en el escenario de las escuelas, por las particularidades de su dinámica, se pueden ver bosquejados muchas de las líneas de acción futuras del capital. No olvidemos que una de las características singulares del grupo gobernante es la búsqueda de recomposición de los mecanismos de la representación que son cuestionados por una nueva cultura política que, nacida en 2001, se orienta a la acción directa pasando por alto muchas veces las mediaciones sindicales y partidarias.
Construcción Ciudadana
Quien escribe estas líneas es docente en escuelas provinciales del estado hace casi un par de décadas. Esto significa haber vivido los últimos años de la antigua secundaria, el novedoso experimento del polimodal y la nueva reforma que impone una escuela secundaria de 6 años dividida en secundaria básica y superior. Los cambios educativos acompañaron en gran medida los cambios ocurridos en las políticas en general y económicas en particular a nivel nacional. La antigua secundaria dividida en las orientaciones clásicas (bachiller, comercial y técnica) acompañaba un mundo laboral con oficios definidos e impronta fordista. El polimodal preparaba a un trabajador polirrubro sin ninguna preparación específica y debilitó la educación técnica a causa de un proyecto que relegaba la producción fabril.
Esta reforma implementada a mediados de los ´90 incorporó a una enorme cantidad de estudiantes a la escuela, a la vez que priorizó la contención a la formación. Nunca hubo tanta proporción de la población escolarizada en niveles secundarios. En una encuesta rápida por los cursos resulta que de cada 10 estudiantes 7 superan el nivel educativo de sus padres. Esto en la vida cotidiana del aula significa que los docentes se enfrentan a un sector de estudiantes que carece de cultura escolar por herencia familiar y que no puede contar con padres, madres, hermanos para ser ayudado en los problemas que se plantean en las clases. No hubo preparación docente para atender estudiantes que no son parecidos a los estudiantes que fueron ellos, lo cual deriva en una situación de crisis casi permanente. En la escuela estatal de provincia las fronteras entre el “afuera” y el “adentro” son cada vez más porosas y continuamente se desdibuja el viejo código escolar. En palabras de algunos estudiantes entrevistados, “es lo mismo estar adentro que afuera”.
La nueva reforma de la educación provincial estatal en curso es ambiciosa y el año que viene con la implementación del sexto año de secundaria se termina de completar. La educación polimodal tenía una impronta liberal en los contenidos dado que estos eran mínimos pero también en las formas dado que el docente podía tomarlos, modificarlos e incluso desecharlos sin mayores consecuencias. Hoy la mano viene distinta. Los contenidos de los programas ya no son de tres hojas, sino de cuarenta y cinco y hasta de noventa páginas, al tiempo en que son prescriptivos, lo cual significa que el docente debe darlos tal cual se los bajan. Tomamos algunas frases de un boletín docente donde se alude a la reforma.
«Constatamos lo evidente. Hace varios años que vivimos en un proceso de reforma permanente en varios niveles de la educación. A una velocidad asombrosa cambian los nombres de las materias, los reglamentos de los exámenes e incluso los modos de gobernar un establecimiento educativo. Para muchos no se está procesando ningún cambio de fondo, para algunos se intentan cambios pero estos no tienen ninguna eficacia y algunos otros sospechan que en un mediano plazo la escuela no será la misma. Todos coincidimos en un malestar generalizado. Las reformas provienen de arriba y en la gran mayoría de los casos no coinciden con el diagnóstico que hacemos de los problemas educativos quienes habitamos las aulas.»
«Los directivos bajan con resignación cambios que no comprenden, los docentes hacemos los gestos que se espera que hagamos y los estudiantes permanecen indiferentes. La situación es incluso contradictoria. Aparecen en algunas materias contenidos que apuntan a problematizar las relaciones de poder o incluso se señala la importancia de enfrentar lo instituido. Sin embargo, al mismo tiempo los programas de las nuevas materias dejaron de ser sugerencias y pasaron a ser prescriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Los programas de las nuevas materias de la nueva secundaria indican hasta el mínimo detalle como debe ser impartido el conocimiento, ya no se pueden elegir contenidos y hacer un programa como en el polimodal sino que se indica qué contenidos y hasta se sugieren las actividades a desarrollar en el aula. Al mismo tiempo se enseña la importancia de entender la sociedad en clave de relaciones de poder y se impone una dinámica autoritaria en el aula. Seamos claros. Los funcionarios que promueven la reforma se proponen recuperar el control de las aulas. De imponerse el modo prescriptivo de dar clases se termina con la autonomía relativa que ejercíamos a la hora de confeccionar programas y construir conocimiento en los salones.» (5)
En esta reforma aparecen muchas materias nuevas. Algunas de ellas son Construcción Ciudadana I, II y III, Política y Ciudadanía, Salud y Adolescencia, Ciudadanía y Política y Trabajo y Ciudadanía, las cuales constituyen materias correlativas desde el primer año al sexto. Este nuevo eje de materias es considerado la reforma fundamental que se aplica a la secundaria. Estas materias no están pensadas sólo como espacios curriculares sino también como modos de vida distintos a los habituales en el ámbito escolar. En la fundamentación de este eje leemos:
«Pensar e instalar la democracia en la escuela no solamente como un sistema sino como una cultura implica un desafío a la par que una oportunidad. En La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad, Elizabeth Jelin (1996) advierte sobre las dificultades de instaurar espacios democráticos en sociedades donde la recurrencia de los regímenes políticos dictatoriales y el terrorismo de Estado no permitieron una tradición sostenida de respeto a las instituciones y sí, por el contrario, la instalación a nivel social e inclusive cotidiano –y por supuesto escolar- de prácticas, comportamientos y actitudes autoritarias o desvinculadas de la cultura democrática. Los docentes tienen la oportunidad de construir con los jóvenes ámbitos de participación ciudadana y de respeto democráticos diferentes a los contextos en los cuáles muchos de ellos mismos crecieron y ello supone, por lo tanto, un intercambio y un aprendizaje mutuos.» (6)
Este intento de abrir espacios democráticos en las escuelas no queda en letra muerta. Las escuelas en las que trabajo implementan con distintas velocidades el proyecto de formación de centros de estudiantes. Si el directivo está vinculado al sindicato (lo cual es una tendencia creciente) la velocidad de implementación de los cambios es mayor. De todas formas, esto se cumple a imagen y semejanza del sindicato docente: burocráticamente se eligen delegados para cumplir con la orden de la Dirección General de Escuelas, pero estos delegados no responden a ninguna demanda por abajo y rápidamente dejan de serlo para desesperación de los directivos quienes son continuamente presionados desde la sede de la Dirección General de Escuelas sita en La Plata.
Todavía es muy reciente el proceso de reforma para sacar conclusiones, pero ya estamos viviendo las líneas generales de lo que se viene. En principio, un cambio fuerte de contenidos y en la gestión del conocimiento en el aula. Si antes era el modelo liberal en cuanto a contenidos que priorizaban la lógica de mercado y, en consecuencia, se ejercía poca presión sobre los docentes, ahora el proyecto educativo estatal parece virar hacia el modelo cubano, donde los contenidos son progresistas (keynesianos, marxistas y hasta foucaultianos) (7) y se acompañan de una fuerte regimentación de los docentes mediante una limitación de la autonomía en el aula. Hacia los estudiantes el cambio que se propone (y dispone) es diferente. La política compulsiva de formación de centros de estudiantes va acompañada de la llamada “política de inclusión” que impide que ningún estudiante bajo ninguna circunstancia sea separado del establecimiento. Esto contempla a estudiantes que concurren armados. La única receta que se propone para garantizar la inclusión es la paciencia docente y la participación estudiantil a través de delegados. (8)
Podemos resumir las líneas reales de la reforma en contenidos progres impartidos compulsivamente y un intento sostenido (y también compulsivo) de generar mecanismos democráticos en el ámbito tradicionalmente autoritario de las escuelas de provincia. Lo sustantivo de los contenidos de la reforma es que enseñan que la protesta es normal en el marco de la democracia y que debe ser encausada de modo de ampliar la ciudadanía.(9) El estado ahora se hace presente para morigerar los excesos del capitalismo “salvaje” que caracterizaron a la década neoliberal. Paradójicamente la introducción de estas medidas, que distan de ser cambios profundos, ocasiona una revolución en el ámbito escolar que corre por “izquierda” a buena parte de la docencia.
Todas estas transformaciones son acompañadas por ingentes fuentes de recursos: construcción y reparación de escuelas, distribución masiva de netbooks y aumentos salariales. Hoy el salario docente está en niveles relativamente aceptables, por lo que transitamos el tercer año sin huelgas en un sector tradicionalmente conflictivo. Sin embargo, no por esto la situación deja de ser insostenible en el aula por la falta de preparación docente para enfrentar problemas de violencia, por la ausencia de cultura escolar en los sectores que ingresan al sistema, por el desinterés creciente de los estudiantes.
Esto deriva en una forma de huelga encubierta que es el uso indiscriminado de licencias. Hay muchas escuelas donde el estado paga el cargo docente y hasta tres suplentes que se van sucediendo al ritmo de licencias que constituyen renuncias encubiertas. En las salas de profesores suelen ser mayoritarias las opiniones que buscan una salida represiva a lo que se les presenta como una situación descontrolada. Sin embargo, los desvelos oficiales provinciales apuntan a educar la protesta estudiantil en el preludio de su ingreso a los lugares de trabajo. Vale destacar que buena parte de las internas combativas del conurbano norte hicieron sus primeras armas en las escuelas técnicas de la zona.
En lo sustancial la escuela sigue siendo eficaz en la medida en que logra que los trabajadores que están bajo su ala asuman como un fracaso individual aquello que es resultado de una desigualdad de clase. Puede concebirse a la escuela como una prolongada entrevista de admisión laboral que culmina con la oferta del trabajo que uno se merece de acuerdo a su capacidad individual. En palabras de una importante funcionaria de la Dirección General de Escuelas: “No olvidemos que estamos educando chicos que en su gran mayoría van a ser empleados en una estación de servicio”.
¿Qué cambia entonces con esta reforma? Se busca morigerar el clima destituyente de la autoridad que se inicio en 2001 involucrando a los estudiantes en la gestión de la escuela. Esto se realiza a través de la creación por arriba de centros de estudiantes, mediante la gestión de la disciplina por medio de los Consejos de Convivencia, haciendo eje en las materias que se proponen la construcción ciudadana y asumiendo a la democracia como una forma estado.
Democracia vs. estado
La consolidación del actual modo de dominio pasa en gran medida por su eficacia a la hora de hacer indiscernibles democracia y estado, por reconciliar la emergencia de una esfera pública con los límites que marca el capitalista colectivo. Habíamos identificado en Rancière uno de esos autores que intentan pensar lo público desvinculándolo de lo estatal. Lo cierto es que también hallamos este esfuerzo en la tradición del pensamiento político italiano. Paolo Virno trabaja en esta clave en Virtuosismo y Revolución y Toni Negri aporta en este sentido en Multitud. Allí, junto a Michael Hardt, se revisita este tópico y se asimila lo público a lo estatal para luego proponer una alternativa. También se intenta redefinir lo público de una manera no habitual. Lo público sería lo equivalente a las funciones públicas de lo privado. Lo público es el privado que encuentra las formas de ayudar al privado a desarrollarse.(10) Hecha esta crítica, muchos de los autores de esta línea descartan el concepto de lo público y lo reemplazan por otro que es la postulación de una esfera pública no estatal que denominan “el común”.
El intento de Rancière va por otro lado, aunque tiene fuertes vínculos con la apuesta de los italianos. Se trata en su caso de definir la democracia de una manera que no se asocie directamente al estado:
«¿Qué pretendemos decir exactamente al declarar que vivimos en democracia? Estrictamente entendida la democracia no es una forma de Estado. Se sitúa en otro plano diferente del de estas formas. Por un lado, es el fundamento igualitario necesario – y necesariamente olvidado- del Estado oligárquico. Por el otro, es la actividad pública que contaría la tendencia de todo Estado a acaparar la esfera común y a despolitizarla.» (11)
La democracia o lo común, según el autor, son aquellas construcciones que a la vez preceden y exceden el ordenamiento capitalista. Un ordenamiento que, efectos ideológicos mediante, se presenta como necesario, ocultando su carácter contingente. En ambas perspectivas de pensamiento se postula un suelo originario de cooperación e igualdad sobre el que el capital se erige afirmando la explotación y la desigualdad. En ambos puntos de vista la política es concebida como el conjunto de actividades que dan vida a las posibilidades igualitarias y autónomas que están inscriptas en la situación y que configuran potencialmente una esfera pública que esquiva los límites estatales.
Lo sucedido en el 2001 hizo evidente un sinnúmero de prácticas que ponían en tensión la asociación obligatoria que el capital teje entre la esfera pública y el estado. Todavía hoy el gobierno persiste en tratar de cerrar la peligrosa grieta abierta entre estas dos esferas. En términos de Rancière podemos decir que en aquella crisis se hizo presente la política como afirmación de posibilidades igualitarias. Lo que allí sucedió cambió el escenario, sentó las bases para nuevas reglas en el juego político. La acción directa, el salto inmediato a la esfera pública, la descalificación de la autoridad y la autogestión no son las figuras clásicas de la vida política argentina sino que son resultado de una alteración de lugares, que fue consecuencia de una subjetivación masiva que se manifestó en la producción de una serie de actos y enunciados que no eran identificables en el campo de la experiencia hasta ese momento.
Hasta el 2001 era el mercado a través de la mediación del dinero quien asignaba los lugares y regía la gestión de lo existente. La emergencia de una resistencia que se expresó en políticas autónomas “hizo girar la noria” del sistema y ahora es el capitalista colectivo en su forma de estado quien sale a marcar la cancha, a definir entre qué límites es aceptable el juego. No en todos los países se produjo el cambio de modelo de la manera que se produjo en algunos países sudamericanos. La protesta masiva de los asalariados y la memoria fresca de esas luchas moldea el tipo de gobierno que se ejerce. En nuestro país la recomposición del régimen es acorde a esta irrupción política y si esta recomposición es posible es porque lo que permanece impensado en la situación es la explotación y el rol del estado como capitalista colectivo. Toda lucha que se precie busca el reconocimiento del estado que, a la vez que lo otorga, se termina fortaleciendo como árbitro que flota entre las clases. El peronismo no es otra cosa que este intento siempre realizado de conjugar el capital y el trabajo y que inicia un nuevo ciclo a partir del 2003. Su logro principal fue tomarse de la fuerza de la movilización y servirse de sus límites ideológicos para relanzar el régimen de acumulación.
Vigencia de la autonomía
Intentamos dar cuenta a lo largo de este artículo de una serie de cambios que percibimos en la cultura política argentina que se hacen mas nítidos a partir del 2001. Consideramos que a partir de aquella crisis se abre un ciclo distinto que supone modificaciones en el régimen político que acompaña a la acumulación de capital. Sospechamos incluso que estamos llegando a una etapa donde las aspiraciones del trabajo van a empezar a poner en entredicho los apetitos de ganancia del capital y que en los próximos años, más temprano que tarde, asistiremos a una agudización de esas contradicciones. Sin embargo, entendemos que los modos en que se activa la política son considerablemente distintos a los que conocimos en el pasado y que, por lo tanto, las características del futuro enfrentamiento serán distintas a las ya experimentadas en otros ciclos. Se trata en lo que sigue de explorar las posibilidades de una política emancipatoria que pueda aprender de sus limitaciones pasadas.
Resulta indudable que al cabo de una década el gobierno está logrando una recomposición considerable de la legitimación política del sistema, según puede advertir hoy cualquier activista. Ha sabido trabajar sobre aquello que permanece impensado en la situación actual, que es nada menos que la explotación y el carácter del estado como capitalista colectivo. En el anterior ciclo en la lucha contra las privatizaciones se reclamaba el retorno del estado bajo el supuesto de su neutralidad y hoy asistimos a un revival de las políticas estatales sin que por supuesto se altere el régimen de explotación. De esto ha vivido el gobierno. El desarme teórico general en este aspecto es el que permite el crecimiento de las agrupaciones kirchneristas, pero también la inserción de la izquierda partidaria en buena cantidad de luchas. La izquierda en casi todas sus expresiones orienta su política a buscar el reconocimiento del estado, lo que deviene en un impedimento para llegar al fondo del problema de la explotación. Sin la crítica a fondo en este aspecto, incluso los resultados de la lucha salarial solo terminan fortaleciendo al capital. Si a esto agregamos que estas organizaciones replican la forma estado también a la hora construir sus partidos, podemos colegir que por esta vía no hay posibilidades para una política emancipatoria.
Sin embargo, en la última década se hace presente en el cuerpo social argentino un modo de hacer política que sintoniza con expresiones similares en toda la región: el ya citado recurso a la acción directa como alternativa a los modos institucionales de la resistencia, que caracterizaron a nuestro país y caracterizan todavía a otros países de la región (Chile, Uruguay), el cuestionamiento a la democracia representativa a través de políticas que disocian democracia de estado y que se hicieron patentes en nuestras asambleas barriales o en las juntas comunales venezolanas, el ejercicio de la autogestión recorrido por algunas fábricas recuperadas y algunos mtds pero que actualmente conoce un desarrollo más pleno en Bolivia. De conjunto, configuran un modo de hacer política que confía en sus propias posibilidades sin dar un rodeo por el estado.
Hoy asistimos al movimiento contrario que se expresa en un capital que estatiza las relaciones sociales recortando el espacio de las políticas autónomas. Sin embargo, no por eso pierde vigencia la apuesta política de la autonomía que podría sintetizarse en la sentencia que afirma que la autovaloración del trabajo desestructura al capital. Trabajar en una perspectiva autónoma posicionaría al trabajo en mejores condiciones frente a una ofensiva que el capital emprenderá esta vez con la máscara aparentemente neutral del estado. La nueva cultura política de la última década posibilita un mejor escenario para un desarrollo en esta perspectiva, porque se trata de profundizar en un sentido radical algunos cambios en la sensibilidad política que ya aparecen difusos en el cuerpo social. A continuación, algunos ejemplos para terminar.
Está presente en numerosas acciones políticas de los movimientos sociales la virtud de una construcción que hace una referencia marcada a la construcción territorial. No obstante, muchas veces se transforma en un localismo que estrangula las posibilidades emancipatorias. A esto, oponemos la idea de la política como el arte de la construcción local y singular de casos de universalidad. Se trata de encontrar en las experiencias singulares el componente universal que permita el enlace con luchas similares. Ese componente universal está dado por el comando capitalista de la sociedad, y el anticapitalismo es el lazo que puede unir antagonismos aparentemente desconectados entre sí. Superar los extendidos prejuicios contra la teoría y ensayar la autoformación (muchas veces a través de bachilleratos populares) es un momento necesario para el encuentro de un campo que se pretende autónomo del capital.
No sólo aparece complicado el vínculo con otras experiencias sino que lo es también la persistencia en el tiempo de colectivos que tienden a disolverse cuando el ciclo de luchas entra en reflujo. Históricamente, esto fue resuelto por el movimiento obrero a través de las organizaciones partidarias que conservan en tiempos de paz la memoria colectiva de los momentos de alza. Hoy campea un sano rechazo de las taras partidarias pero hay una marcada dificultad en la construcción de organizaciones estables. Se trata hoy de sostenerse en el tiempo sin replicar los dilemas de la organización partidaria mediante la construcción de formas de relacionarse que tiendan a la horizontalidad y que no se encierren en el localismo.
Recapitulamos. Anticapitalismo para reconocerse como parte de un campo común. Horizontalidad para construir organizaciones que se sostengan en el tiempo sin devenir sectas partidarias. Y Autonomía para ensayar aquí y ahora posibilidades alternativas de vida a las que ofrece una sociedad subsumida al capital. Alternativas autónomas se ensayaron en las fábricas recuperadas y en granjas colectivas de algunos mtds. Sin embargo, fueron estrategias muchas veces defensivas frente a una coyuntura crítica particular. Tenían en común el hecho de afirmarse en las posibilidades que brinda asumirse como productores. Como decíamos antes, la autogestión de la producción está inscripta entre las posibilidades de una sociedad capitalista y fue un ejercicio real en la historia del movimiento de trabajadores. Desde el momento en que el capital precisa del trabajo pero el trabajo puede desenvolverse sin éste, es que se afirma la posibilidad de la autonomía de clase. La propaganda por la reapropiación de la riqueza aparece borrada frente a la lucha salarial que se presenta como horizonte exclusivo (por razonable) de la lucha entre las clases.
Estos modos de la política autónoma que tuvieron su vigencia hace una década cobran un renovado interés en la medida en que resulta perceptible que las actuales estrategias de dominio pasan por la creciente estatización de las relaciones sociales.
Patricio Mc Cabe
notas:
1) En Chile la oposición y una parte del movimiento estudiantil propone como salida al conflicto universitario un plebiscito. Según declaraciones radiales a Radio Nacional del senador chileno Marcos Ominami hay un conflicto entre las mayorías ocasionales que tomaron las calles y las mayorías que votaron el actual gobierno hace unos años. En Perú buena parte del programa del gobierno entrante consiste en reformas constitucionales que amplíen los límites de una democracia ultrarestringida como la de ese país.
2) Ranciere, Jacques, El odio a la democracia, Bs. As., Ed. Amorrortu, 2006, pág. 81
3) Ranciere, Jacques, Ob.Cit. pág. 83
4) Los 15 muertos en protestas sociales que carga el gobierno nacional y popular ponen en contradicción incluso a conspicuos kirchneristas como Verbitsky quien acerca esta cifra en su diario.
5) Extraído del boletín docente AU.LA en preparación
6) Extraído del Programa de Política y Ciudadanía correspondiente al Quinto Año de la Secundaria Superior. Disponible en www.abc.gov.ar
7) En la nueva materia Economía Política el eje es Ricardo, Marx y Keynes, en Política y Ciudadanía el itinerario pasa por Foucault, Negri y Harendt, en Teoría de las organizaciones se trabaja con Castoriadis, el nuevo programa de Sociología parece extraído de la afiebrada mente de un militante del PTS. En todas estas materias se explica antes que nada qué es el capitalismo y se abordan tópicos como el Fetichismo de la mercancía. Para obtener estos programas basta googlear los nombres de las materias especificando Provincia de Buenos Aires.
8) Recientemente se intervino una escuela por una pelea entre directivos y en el acta que se labró luego de la separación de los contendientes se menciona que la única manera de recomponer el clima escolar y generar un clima de pertenencia a la institución era la implementación del centro de estudiantes.
9) Lo que constituye una operación clásica del populismo.
10) En algún momento, las nacionalizaciones que se emprendieron durante el gobierno de Miterrand en Francia fueron definidas por un sector de la izquierda trotskista en este sentido. El capital privado entra en pérdida entonces se estatiza y de este modo se socializan las perdidas para el conjunto de la sociedad. Una vez “saneada” su economía se vuelve a entregar la empresa al capital privado privatizando así las ganancias
11) Ranciere, Jacques. Ob.cit. pág. 103
fuente http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/798294.php
texto en PDF