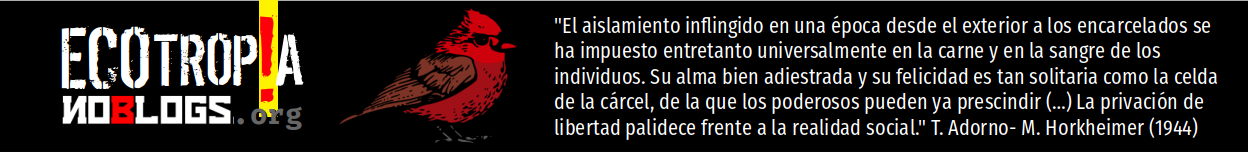Cuando este libro fue escrito en la primavera de 2000, la new economy mostraba los primeros signos de una crisis que se agravó hasta desencadenar la recesión en la que el mundo entró en 2001. La crisis se precipitó de forma trágica cuando, el 11 de septiembre, el símbolo del poder económico occidental, las torres del World Trade Center, fueron destruidas por el ataque de un comando suicida.
Por Franco Berardi ‘Bifo’
Introducción a la edición castellana
En el último decenio hemos visto sucederse con vertiginosa rapidez tres fases diferentes: el ascenso de una clase social ligada a la virtualización, que halló su triunfo en la impresionante subida de las acciones tecnológicas en la Bolsa; la crisis ideológica, psíquica, económica y social del modelo de la new economy; y por último la precipitación de la crisis y su revés angustioso en forma de violencia, guerra y militarización de la economía.
La fábrica de la infelicidad es un libro dedicado al análisis de la ideología virtual, de sus aporías teóricas y, sobre todo, de su fragilidad cultural. La ideología virtual es una mezcla de futurismo tecnológico, evolucionismo social y neoliberalismo económico. Floreció a mediados de los años noventa, cuando la revista californiana Wired se convirtió en el Evangelio de una nueva clase cosmopolita y libertaria,(1) optimista y sobreexcitada. En los últimos años, todos han empezado a darse cuenta de que el neoliberalismo no es el más perfecto de los programas políticos, de que el mercado no se corrige a sí mismo, y de que la mano invisible de smithiana memoria no es capaz de regular los procesos sociales y financieros hasta producir una perfecta autorregulación del ciclo económico. Se ha hecho evidente que la infoproducción no es ese reino de la felicidad y de la autorrealización que la ideología había prometido como premio a los que trabajan en la economía de la red, en las condiciones de continuo estrés competitivo de la empresa fractal individualizada. La promesa de felicidad y autorrealización en el trabajo estaba implícita en el edificio discursivo e imaginario de la new economy.
Esta promesa se marchitó: la crisis financiera de las acciones tecnológicas hizo estallar un malestar que hasta ese momento fue ocultado y calmado con masivas dosis de sustancias —financieras y psicotrópicas. Ese malestar no se ha podido mantener oculto al quedar claro que las inversiones disminuían y, con ello, desaparecería el incentivo para aplazar toda reflexión, todo relajamiento y toda profundización.
En el centro de la new economy, entendida como modelo productivo y como discurso cultural, se halla una promesa de felicidad individual, de éxito asegurado, de ampliación de los horizontes de experiencia y de conocimiento. Esta promesa es falsa, falsa como todo discurso publicitario. Impulsados por la esperanza de lograr la felicidad y el éxito, millones de jóvenes trabajadores altamente formados han aceptado trabajar en condiciones de un espantoso estrés, de sobreexplotación, incluso con salarios muy bajos, fascinados por una representación ambigua en la que el trabajador es descrito como un empresario de sí mismo y la competición es elevada a regla universal de la existencia humana.
El hundimiento de la ideología felicista ligada a la economía de red comenzó cuando los títulos tecnológicos empezaron a perder puntos en las Bolsas de todo el mundo y se empezó a prever que la llamada «burbuja especulativa» pudiera pincharse. El sentimiento de malestar se acentuó cuando a la crisis financiera siguió una auténtica crisis económica, con rasgos de crisis de sobreproducción semiótica y tecnológica. Finalmente, se abrió un vertiginoso y temible abismo cuando la clase virtual descubrió que es físicamente vulnerable, cuando la violencia se demostró capaz de entrar en el edificio transparente de la virtualidad. El apocalipsis ha hecho que la clase virtual descubra que no es inmune a la crisis, a la recesión, al sufrimiento y a la guerra.
En ese momento, las perspectivas cambiaron de modo radical. Cuando las torres de Manhattan fueron destruidas por hombres convertidos en bombas, la clase virtual que desarrollaba su trabajo atrincherada en esas torres salió de su condición de espíritu puro, descubrió que tiene un cuerpo físico, carnal, que puede ser golpeado, herido, muerto. Y descubrió también que tiene un cuerpo social, que puede empobrecerse, ser despedido, ser sometido al sufrimiento, a la marginación, a la miseria; y también un cuerpo erótico, que puede entrar en una fase de depresión y de pánico. En otras palabras, la clase virtual ha descubierto que es, además, cognitariado, es decir: trabajo cognitivo dotado de un cuerpo social y carnal, que es sometido conscientemente o no al proceso de producción de valor y de mercancía semiótica, que puede ser sometido a explotación y a estrés, que puede sufrir privación afectiva, que puede caer en el pánico, que incluso puede ser violentado y muerto. La clase virtual ha descubierto un cuerpo y una condición social. Por eso ha dejado de sentirse clase virtual y ha empezado a sentirse cognitariado.
El hundimiento y la disolución de la new economy, es decir, del tejado ideológico y de categorías bajo el cual se desarrolló la semioproducción en los años noventa, no supone el hundimiento de la net economy, es decir, del proceso de producción conectado en red. La infraestructura de la red ha seguido creciendo y articulándose a pesar de la crisis, y la prioridad hoy reside en crear los contenidos, imaginar los usos, las funciones sociales y comunicativas de la red futura. ¿Qué encadenamientos sociales se crearán con el desarrollo de la banda ancha, de la fibra óptica, del UMTS,(2) es decir, de las infraestructuras técnicas producidas durante la onda expansiva de los últimos años noventa y hoy muy infrautilizadas?
Se abre un vasto campo a la imaginación. Se trata de imaginar para los próximos años interfaces de uso, modos de encadenamiento, formatos de narración conectiva y narración en inmersión, de activar una nueva mitopoiesis (3) Introducción a la edición en castellano
Se trata de imaginar todo aquello que se volverá productivo durante y después de la apertura del abismo porque, si la humanidad no desaparece, la red sobrevivirá. Consecuencias ideológicas del dotcom crash (4) En los años noventa, gracias a la participación masiva en el ciclo de inversión financiera, los productores cognitivos pudieron actuar como capa económica autosuficiente. Invirtieron sus competencias, su saber y su creatividad y hallaron en el mercado financiero los medios para crear empresa. Durante unos años la forma de la empresa ha sido el punto de encuentro entre capital financiero y trabajo cognitivo de alta productividad. Una forma de autoempresa que exaltaba a un tiempo la autonomía del trabajo y la dependencia del mercado.
La ideología libertaria y liberal que dominó la cibercultura de los años noventa idealizaba el mercado al presentarlo como una dimensión pura. En esta dimensión, natural como la lucha por la supervivencia que hace posible la evolución, el trabajo hallaba los medios para autovalorizarse y hacerse empresa. Abandonado a su dinámica pura, el sistema económico reticular debía lograr resultados óptimos para todos, propietarios y trabajadores. Este modelo, teorizado por autores como Kevin Kelly y transformado por la revista Wired en una especie de visión del mundo digital liberal, altanera y triunfalista, ha quedado en entredicho en los dos primeros años del nuevo milenio, junto con la new economy y gran parte del ejército de autoempresarios cognitivos que animaron el mundo de las dotcom.
Ha quedado en entredicho porque el modelo de un mercado perfectamente libre es falso en la teoría y en la práctica. Lo que el neoliberalismo ha favorecido a largo plazo no es el libre mercado sino el monopolio. Mientras el liberalismo idealiza el mercado como lugar libre en el que compiten saberes, competencias y creatividad, la realidad ha mostrado que los grandes grupos de poder actúan de un modo nada libertario, introduciendo automatismos tecnológicos, imponiéndose por medio de la fuerza de los medios de comunicación o del dinero y, por último, robando sin pudor alguno a la masa de accionistas y al trabajo cognitivo. La falsedad del libre mercado ha quedado completamente a la vista con la presidencia Bush.
La política del gobierno Bush consiste en favorecer de modo explícito a los monopolios —empezando por el escandaloso indulto a Bill Gates, a cambio de una alianza política y de los correspondientes apoyos financieros electorales. La política del gobierno Bush es de tipo proteccionista, que impone la apertura de los mercados a los países débiles pero permite a los Estados Unidos de América mantener aranceles del 40 por ciento sobre la importación de acero. Con la victoria de Bush, la ideología liberal y libertaria ha quedado derrotada, reducida a la hipócrita repetición de lugares comunes sin contenido. La ideología que acompañó a la dotcommanía consistía en una representación un tanto fanática de optimismo obligatorio
y economicista.
Pero el proceso real que se desarrolló en los años de las dotcom contiene elementos de innovación social, además de tecnológica. En la segunda mitad de los años noventa se desarrolló una auténtica lucha de clases en el seno del circuito productivo de las altas tecnologías. El devenir de la red ha estado marcado por esa lucha. El resultado de la misma, en este momento, aún es incierto. La ideología del mercado libre ha demostrado ser un señuelo. La idea de que el mercado pudiera funcionar como un espacio puro de confrontación en igualdad de condiciones entre las ideas, los proyectos, la calidad productiva y la utilidad de los servicios ha sido barrida por la amarga verdad de una guerra que los monopolios han conducido contra la multitud de trabajadores cognitivos autoempleados y la masa un tanto patética de microaccionistas. En la lucha por la supervivencia no ha vencido el más eficaz ni el mejor, sino el que ha sacado los cañones. Los cañones de la violencia, de la rapiña, del robo sistemático, de la violación de todas las normas éticas y legales. La alianza entre Gates y Bush ha sancionado la liquidación del mercado, y con ello ha concluido una fase de la lucha interna en la virtual class.
Una parte de ésta se ha incorporado al complejo tecnomilitar, mientras otra ha sido expulsada de la empresa y empujada hasta el borde de la proletarización. En el terreno cultural se están creando las condiciones para la formación de una consciencia social del cognitariado. Este podría ser el fenómeno más importante de los próximos tiempos y la única alternativa al desastre.
Las dotcom han sido el laboratorio de formación de un modelo productivo y de un mercado. El mercado ha sido finalmente conquistado y ahogado por los monopolios y el ejército de autoempresarios y de microcapitalistas de riesgo ha sido disuelto y despojado. Se inicia así una nueva fase: los grupos que prosperaron con el ciclo de la net economy se han aliado con el grupo dominante de la old economy —el clan Bush, representante de la industria petrolera y militar— y ello ha marcado un bloqueo del proceso de globalización. El neoliberalismo ha producido su propia negación, y quienes fueron sus más entusiastas defensores se convierten en víctimas y marginados.
En cuanto la red empezó a difundirse y a mostrar sinergias culturales, técnicas y comunitarias llegaron los comerciantes y los publicitarios y toda su cohorte de fanáticos del beneficio. Su pregunta era muy sencilla: ¿puede Internet convertirse en una máquina de hacer dinero? Los «expertos» —un puñado variopinto de artistas, hackers y experimentadores tecnosociales— respondieron de manera sibilina. Los californianos de Wired respondieron que Internet estaba destinada a multiplicar la potencia del capitalismo, a abrir inmensos mercados inmateriales y a trastocar las propias leyes de la economía, que prevén crisis, recesiones, rendimientos decrecientes y caídas de la tasa de beneficio. Nadie desmintió a los vendedores digitales.
Artistas de la red y mediactivistas tenían otras cosas que hacer y sus críticas y reservas fueron tomadas por los lamentos del perdedor, incapaz de entrar en el gran juego. Visionarios digitales cyberpunk y artistas de la red dejaron que el globo creciese. Lo que entraba en el circuito de la red era dinero útil para desarrollar todo tipo de experimentación tecnológica, comunicativa y cultural. Alguno lo ha llamado funky business. El trabajo creativo encontró el modo de sacarle unos durillos a una marea de capitalistas grandes, grandísimos, pero también pequeños.
Pero Internet no es una máquina de hacer dinero. No lo ha sido nunca y no puede convertirse en ello. Esto no quiere decir que la red no tenga nada que ver con la economía. Por el contrario, se ha convertido en una infraestructura indispensable para la producción y la realización del capital. Pero su cultura específica no puede ser reducida a la economía. Internet ha abierto un capítulo completamente nuevo del proceso de producción. La inmaterialización del producto, el principio de cooperación, la continuidad inseparable entre producción y consumo han hecho saltar los criterios tradicionales de definición del valor de las mercancías. Quien entra en la red no cree ser un cliente sino un colaborador, y por eso no quiere pagar.
Ni AOL ni Microsoft ni los demás tiburones pueden cambiar este hecho, que no es sólo un rasgo cultural un tanto anarcoide, sino el corazón mismo de la relación de trabajo digital. No debemos pensar que Internet es una especie de isla extravagante en la que ha entrado en crisis el principio de valorización que domina el resto de las relaciones humanas. Más bien, la red ha abierto una grieta conceptual que está destinada a agrandarse. El principio de gratuidad no es una excepción marginal, sino que puede convertirse en el principio universal de acceso a los bienes materiales e inmateriales.
Con el dotcom crash el trabajo cognitivo se ha separado del capital. Los artesanos digitales, aquellos que en los años noventa se sintieron empresarios de su propio trabajo, se irán dando cuenta poco a poco de cómo han sido engañados, desvalijados y expropiados, y ello creará las condiciones de aparición de una nueva consciencia de los trabajadores cognitivos. Comprenderán que a pesar de poseer toda la potencia productiva, les ha sido expropiado el fruto de su trabajo por una minoría de especuladores ignorantes pero hábiles en el manejo de los aspectos legales y financieros del proceso productivo. La capa improductiva de la clase virtual, los abogados y los contables, se apropian del plusvalor cognitivo producido por los físicos, los informáticos, los químicos, los escritores y los operadores mediáticos. Pero éstos pueden separarse del castillo jurídico y financiero del semiocapitalismo y construir una relación directa con la sociedad, con los usuarios.
Tal vez entonces se inicie el proceso de autoorganización autónoma del trabajo cognitivo. Un proceso que, por lo demás, ya está en marcha, como lo demuestran las experiencias del activismo mediático y la creación de redes de solidaridad del trabajo migrante. El sistema nervioso digital como centro de un nuevo campo disciplinar Acabado el período del triunfalismo capitalista y de la hegemonía ideológica neoliberal, ¿debemos volver a las viejas categorías analíticas del marxismo y a las estrategias políticas del movimiento obrero del siglo XX, a los horizontes del socialismo democrático o del comunismo revolucionario? Nada sería más inútil y equivocado. El capitalismo reticular de masas que se ha afirmado plenamente en los años noventa ha producido formas sociales irreducibles al análisis marxiano de las clases.
No nos bastan las categorías de la crítica de la economía política, porque los procesos de subjetivación atraviesan campos bastante más complejos. Se empieza a dibujar un campo disciplinar en el punto de encuentro entre los territorios de la economía, la semiología y la psicoquímica. El modelo productivo que se dibuja en el horizonte de la sociedad postmoderna es el Semiocapital. Capital flujo, que se coagula, sin materializarse, en artefactos semióticos. Los conceptos forjados por dos siglos de pensamiento económico parecen disueltos, inoperantes, incapaces de comprender gran parte de los fenómenos que han aparecido en la esfera de la producción social desde que ésta se ha hecho cognitiva.
La actividad cognitiva siempre ha estado en la base de toda producción humana, hasta de la más mecánica. No hay trabajo humano que no requiera un ejercicio de inteligencia. Pero, en la actualidad, la capacidad cognitiva se ha vuelto el principal recurso productivo. En el trabajo industrial, la mente era puesta en marcha como automatismo repetitivo, como soporte fisiológico del movimiento muscular. Hoy la mente se encuentra en el trabajo como innovación, como lenguaje y como relación comunicativa. La subsunción de la mente en el proceso de valorización capitalista comporta una auténtica transformación. El organismo consciente y sensible es sometido a una presión competitiva, a una aceleración de los estímulos, a un estrés de atención constante.
Como consecuencia, el ambiente mental, la infosfera en la que la mente se forma y entra en relación con otras mentes, se vuelve un ambiente psicopatógeno. Si queremos comprender el infinito juego de espejos del Semiocapital, es necesario mirarlo desde tres ángulos:
· La crítica de la economía política de la inteligencia conectiva,
· La semiología de los flujos lingüístico-económicos,
· La psicodinámica del ambiente infosférico, los efectos psicopatógenos de la explotación económica de la mente humana.
El proceso de producción digital está adquiriendo una dimensión biológica. Tiende a asemejarse a un organismo. El sistema nervioso de una organización tiene analogías con el sistema nervioso humano. Toda empresa industrial tiene sistemas autónomos, procesos operativos que tienen que funcionar para que la sociedad sobreviva. Lo que hasta ahora ha faltado son los enlaces entre las informaciones, análogos a las interconexiones neuronales del cerebro. La empresa digital reticular que hemos construido funciona como un excelente sistema nervioso artificial. En él, la información fluye con la velocidad y naturalidad del pensamiento en un ser humano, y podemos usar la tecnología para gobernar y coordinar grupos de personas con la misma rapidez con la que nos concentramos en un problema. Según Bill Gates (en Business @ the Speed of Thought),(5) hemos creado las condiciones de un nuevo sistema económico, organizado en torno a lo que podríamos llamar «empresa a la velocidad del pensamiento».
En el mundo conectado, los bucles retroactivos de la teoría general de los sistemas se funden con la lógica dinámica de la biogenética en una visión posthumana de la producción digital. La mente y la carne humana podrán integrarse con el circuito digital gracias a interfaces de aceleración y simplificación. Nace así un modelo de producción bioinfo que produce artefactos semióticos con las capacidades de autorreplicación de los sistemas vivos según las leyes de funcionamiento económico del capitalismo. Cuando esté plenamente operativo, el sistema nervioso digital podrá instalarse con rapidez en cualquier forma de organización. Eso quiere decir que Microsoft sólo en apariencia se ocupa de desarrollar software, productos y servicios. En realidad la finalidad oculta de la producción de software es el cableado de la mente humana en un continuo reticular cibernético destinado a estructurar los flujos de información digital a través del sistema nervioso de todas las instituciones clave de la vida contemporánea. Microsoft debe ser entonces considerada como una memoria virtual global escalable y lista para ser instalada. Un ciberpanóptico inserto en los circuitos de carne de la subjetividad humana. La cibernética acaba por devenir vida o, como le gusta decir a Gates, «la información es vuestra linfa vital».
La depresión en el corazón
El sistema nervioso digital se incorpora progresivamente al sistema nervioso orgánico, al circuito de la comunicación humana. Lo recodifica según sus líneas operativas y su velocidad. Pero para que este cambio pueda realizarse, el cuerpo- mente tiene que atravesar un cambio infernal, que estamos presenciando en la historia del mundo. Para comprender y para analizar este proceso no nos bastan los instrumentos conceptuales de la economía política ni del análisis de la tecnología. El proceso de producción se semiotiza y la formación del sistema nervioso digital implica y conecta la mente, el psiquismo social, los deseos y las esperanzas, los miedos y la imaginación. Por ello tenemos que ocuparnos de la producción semiótica, del cambio lingüístico y cognitivo.
Ese cambio pasa por la difusión de patologías. La cultura neoliberal ha inyectado en el cerebro social un estímulo constante hacia la competencia y el sistema técnico de la red digital ha hecho posible una intensificación de los estímulos informativos enviados por el cerebro social a los cerebros individuales. Esta aceleración de los estímulos es un factor patógeno que alcanza al conjunto de la sociedad.
La combinación de competencia económica e intensificación digital de los estímulos informativos lleva a un estado de electrocución permanente que se traduce en una patología difusa, que se manifiesta, por ejemplo, en el síndrome de pánico y en los trastornos de la atención. El pánico es un síndrome cada vez más frecuente. Hasta hace unos años los psiquiatras no conocían siquiera este síntoma, que pertenecía más bien a la imaginación literaria romántica y que podía asemejarse al sentimiento de quedar desbordados por la infinita riqueza de formas de la naturaleza, por la ilimitada potencia cósmica. Hoy el pánico es sin embargo denunciado, con frecuencia cada vez mayor como síntoma doloroso e inquietante, como la sensación física de no lograr controlar el propio cuerpo, con la aceleración del ritmo cardíaco, una creciente dificultad para respirar, incluso hasta el desvanecimiento y la parálisis.
Aunque, hasta donde sé, no hay investigaciones concluyentes sobre esto mismo, se puede apuntar la hipótesis de que la mediatización de la comunicación y la consiguiente escasez de contacto físico pueden producir patologías de la esfera afectiva y emocional. Por primera vez en la historia humana, hay una generación que ha aprendido más palabras y ha oído más historias de la televisión que de su madre. Los trastornos de la atención se difunden cada vez más. Millones de niños norteamericanos y europeos son tratados de un trastorno que se manifiesta como la incapacidad de mantener la atención concentrada en un objeto por más de unos segundos. La constante excitación de la mente por parte de flujos neuroestimulantes lleva, probablemente, a una saturación patológica. Es necesario profundizar la investigación sociológica y psicológica sobre esta cuestión.
Podemos afirmar que si queremos comprender la economía contemporánea debemos ocuparnos de la psicopatología de la relación. Y que si queremos comprender la psicoquímica contemporánea, debemos tener en cuenta el hecho de que la mente está afectada por flujos semióticos que siguen un principio extrasemiótico, el principio de la competencia económica, el principio de la máxima explotación. ¿Cómo podría hablarse hoy de economía sin ocuparse de psicopatología? En los años noventa la cultura del Prozac ha sido indisoluble de la cultura de la new economy. Cientos de miles de operadores, directivos y gerentes de la economía occidental han tomado innumerables decisiones en estado de euforia química y ligereza psicofarmacológica. Pero a largo plazo, el organismo puede ceder, incapaz de soportar hasta el infinito la euforia química que hasta entonces ha sostenido el entusiasmo competitivo y el fanatismo productivista.
La atención colectiva está sobresaturada, y ello provoca un colapso social y económico. Desde el año 2000 en adelante, tras las cortinas de humo del lenguaje oficial que habla de probable recuperación económica, de leve recesión, o de double dip recession, hay algo evidente. Como sucede con un organismo ciclotímico, como le sucede al paciente que sufre trastorno bipolar, a la euforia le ha seguido la depresión. Se trata precisamente de una depresión clínica, una depresión a largo plazo que golpea desde la raíz la motivación, el impulso, la autoestima, el deseo y el sex appeal. Cuando llega la depresión es inútil tratar de convencerse de que pasará pronto. Tiene que seguir su ciclo.
Para comprender la crisis de la new economy es necesario partir del análisis psicoquímico de la clase virtual. Es necesario reflexionar sobre el estado psíquico y emocional de millones de trabajadores cognitivos que han animado la escena de la empresa, la cultura y el imaginario durante los noventa. La depresión psíquica del trabajador cognitivo individual no es una consecuencia de la crisis económica, sino su causa. Sería sencillo considerar la depresión como una consecuencia de un mal ciclo de negocios. Después de trabajar tantos años felices y rentables, el valor de las acciones se ha desplomado y nuestro brainworker se ha pillado una depresión. No es así. La depresión se ha producido porque su sistema emocional, físico e intelectual no puede soportar hasta el infinito la hiperactividad provocada por la competencia y los psicofármacos. Como consecuencia, las cosas han empezado a ir mal en el mercado. ¿Qué es el mercado?
El mercado es un lugar semiótico, el lugar en el que se encuentran signos y expectativas de sentido, deseos y proyecciones. Si queremos hablar de demanda y oferta debemos razonar en términos de flujos de deseo, de atractores semióticos que han tenido appeal y ahora lo han perdido. Infosfera y mente social El mediascape es el sistema mediático en continua evolución, el universo de los emisores que envían a nuestro cerebro señales en los más variados formatos. La infosfera es el interfaz entre el sistema de los medios y la mente que recibe sus señales; es la ecosfera mental, esa esfera inmaterial en la que los flujos semióticos interactúan con las antenas receptoras de las mentes diseminadas por el planeta. La mente es el universo de los receptores, que no se limitan, como es natural, a recibir, sino que elaboran, crean y a su vez ponen en movimiento nuevos procesos de emisión y producen la continua evolución del mediascape. La evolución de la infosfera en la época videoelectrónica, la activación de redes cada vez más complejas de distribución de la información, ha producido un salto en la potencia, en la velocidad y en el propio formato de la infosfera.
Pero a este salto no le corresponde un salto en la potencia y en el formato de la recepción. El universo de los receptores, es decir, los cerebros humanos, las personas de carne y hueso, de órganos frágiles y sensuales, no está formateado según los mismos patrones que el sistema de los emisores digitales. El paradigma de funcionamiento del universo de los emisores no se corresponde con el paradigma de funcionamiento del universo de los receptores. Esto se manifiesta en efectos diversos: electrocución permanente, pánico, sobreexcitación, hipermotilidad, trastornos de la atención, dislexia, sobrecarga informativa, saturación de los circuitos de recepción.
En la raíz de la saturación está una auténtica deformidad de los formatos. El formato del universo de los emisores ha evolucionado multiplicando su potencia, mientras que el formato del universo de los receptores no ha podido evolucionar al mismo ritmo, por la sencilla razón de que se apoya en un soporte orgánico —el cerebro cuerpo humano— que tiene tiempos de evolución completamente diferentes de los de las máquinas. Lo que se ha producido podría llamarse una «cacofonía» paradigmática, un desfase entre los paradigmas que conforman el universo de los emisores y el de los receptores. En una situación así, la comunicación se convierte en un proceso asimétrico y trastornado. Podemos hablar de una discrasia entre ciberespacio, en ilimitada y constante expansión, y cibertiempo.
El ciberespacio es una red que comprende componentes mecánicos y orgánicos cuya potencia de elaboración puede ser acelerada sin límites. El cibertiempo es, por el contrario, una realidad vivida, ligada a un soporte orgánico —cuerpo y cerebro humanos—, cuyos tiempos de elaboración no pueden ser acelerados más allá de límites naturales relativamente rígidos. Paul Virilio sostiene, desde su libro Vitesse et politique de 1977,(7) que la velocidad es el factor decisivo de la historia moderna. Gracias a la velocidad, dice Virilio, se ganan las guerras, tanto las militares como las comerciales. En muchos de sus escritos Virilio muestra que la velocidad de los desplazamientos, de los transportes y de la motorización han permitido a los ejércitos ganar las guerras durante el último siglo. Desde que los objetos, las mercancías y las personas han podido ser sustituidas por signos, por fantasmas virtuales transferibles por vía electrónica, las fronteras de la velocidad se han derrumbado y se ha desencadenado el proceso de aceleración más impresionante que la historia humana haya conocido.
En cierto sentido podemos decir que el espacio ya no existe, puesto que la información lo puede atravesar instantáneamente y los acontecimientos pueden transmitirse en tiempo real de un punto a otro del planeta, convirtiéndose así en acontecimientos virtualmente compartidos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta aceleración para la mente y el cuerpo humanos? Para entenderlo tenemos que hacer referencia a las capacidades de elaboración consciente, a la capacidad de asimilación afectiva de los signos y de los acontecimientos por parte del organismo consciente y sensible.
La aceleración de los intercambios informativos ha producido y está produciendo un efecto patológico en la mente humana individual y, con mayor razón, en la colectiva. Los individuos no están en condiciones de elaborar conscientemente la inmensa y creciente masa de información que entra en sus ordenadores, en sus teléfonos portátiles, en sus pantallas de televisión, en sus agendas electrónicas y en sus cabezas. Sin embargo, parece que es indispensable seguir, conocer, valorar, asimilar y elaborar toda esta información si se quiere ser eficiente, competitivo, ganador. La práctica del multitasking,(6) la apertura de ventanas de atención hipertextuales o el paso de un contexto a otro para la valoración global de los procesos tienden a deformar las modalidades secuenciales de la elaboración mental. Según Christian Marazzi, economista y autor de Capitale e linguaggio,(8) la última generación de operadores económicos padece una auténtica forma de dislexia, una incapacidad de leer una página desde el principio hasta el fin siguiendo un proceso secuencial y una incapacidad de mantener la atención concentrada en el mismo objeto por mucho tiempo. La dislexia se extiende por los comportamientos cognitivos y sociales, hasta hacer casi imposible la prosecución de estrategias lineales.
Algunos, como Davenport y Beck,(9) hablan de economía de la atención. Que una facultad cognitiva pasa a formar parte del discurso económico quiere decir que se ha convertido en un recurso escaso. Falta el tiempo necesario para prestar atención a los flujos de información a los que estamos expuestos y que debemos valorar para poder tomar decisiones. La consecuencia está a la vista: decisiones económicas y políticas que no responden a una racionalidad estratégica a largo plazo sino tan sólo al interés inmediato. Por otra parte, estamos cada vez menos dispuestos a prestar nuestra atención gratuitamente. No tenemos ya tiempo para el amor, la ternura, la naturaleza, el placer y la compasión. Nuestra atención está cada vez más asediada y por tanto la dedicamos solamente a la carrera, a la competencia, a la decisión económica. Y, en todo caso, nuestro tiempo no puede seguir la loca velocidad de la máquina digital hipercompleja.
Los seres humanos tienden a convertirse en despiadados ejecutores de decisiones tomadas sin atención. El universo de los emisores —o ciberespacio— procede ya a velocidad sobrehumana y se vuelve intraducible para el universo de los receptores —o cibertiempo— que no puede ir más rápido de lo que permiten la materia física de la que está hecho nuestro cerebro, la lentitud de nuestro cuerpo o la necesidad de caricias y de afecto. Se abre así un desfase patógeno y se difunde la enfermedad mental, como lo muestran las estadísticas y, sobre todo, nuestra experiencia cotidiana. Y a medida que se difunden las patologías, se difunden los fármacos.
La floreciente industria de los psicofármacos bate récords cada año. El número de cajas de Ritalin, Prozac, Zoloft y otros fármacos psicotrópicos vendidas en las farmacias crece, al tiempo que crecen la disociación, el sufrimiento, la desesperación, el terror a ser, a tener que confrontarse constantemente, a desaparecer; crece el deseo de matar y de morir. Cuando hacia finales de los setenta se impuso una aceleración de los ritmos productivos y comunicativos en las metrópolis occidentales, hizo aparición una gigantesca epidemia de toxicomanía. El mundo estaba saliendo de su época humana para entrar en la época de la aceleración maquinal posthumana. Muchos organismos humanos sensibles empezaron a usar cocaína, sustancia que permite acelerar el ritmo existencial hasta transformarse en máquina. Muchos otros organismos humanos sensibles empezaron a inyectarse heroína, sustancia que desactiva la relación con la velocidad del ambiente circundante. La epidemia de polvos de los años setenta y ochenta produjo una devastación existencial y cultural de la que aún no hemos sacado las cuentas. A continuación, las drogas ilegales fueron sustituidas por las sustancias legales que la industria farmacéutica pone a disposición de sus víctimas, y se inició la época de los antidepresivos de los euforizantes y de los reguladores del humor.
Hoy la enfermedad mental se muestra cada vez con mayor claridad como una epidemia social o, más precisamente, sociocomunicativa. Si quieres sobrevivir debes ser competitivo, y si quieres ser competitivo tienes que estar conectado, tienes que recibir y elaborar continuamente una inmensa y creciente masa de datos. Esto provoca un estrés de atención constante y una reducción del tiempo disponible para la afectividad. Estas dos tendencias inseparables devastan el psiquismo individual. Depresión, pánico, angustia, sensación de soledad, miseria existencial. Pero estos síntomas individuales no pueden aislarse indefinidamente, como ha hecho hasta ahora la psicopatología y quiere el poder económico.
No se puede decir: estás agotado, cógete unas vacaciones en el Club Méditerranée, tómate una pastilla, cúrate, deja de incordiar, recupérate en el hospital psiquiátrico, mátate. No se puede, por la sencilla razón de que no se trata de una pequeña minoría de locos ni de un número marginal de deprimidos. Se trata de una masa creciente de miseria existencial que tiende a estallar cada vez más en el centro del sistema social. Además, hay que considerar otro hecho decisivo: mientras el capital necesitó extraer energías físicas de sus explotados y esclavos, la enfermedad mental podía ser relativamente marginalizada. Poco le importaba al capital tu sufrimiento psíquico mientras pudieras apretar tuercas y manejar un torno. Aunque estuvieras tan triste como una mosca sola en una botella, tu productividad se resentía poco, porque tus músculos podían funcionar. Hoy el capital necesita energías mentales, energías psíquicas. Y son precisamente ésas las que se están destruyendo. Por eso las enfermedades mentales están estallando en el centro de la escena social.
La crisis económica depende en gran medida de la difusión de la tristeza, de la depresión, del pánico y de la desmotivación. La crisis de la new economy deriva en buena medida de una crisis de motivaciones, de una caída de la artificiosa euforia de los años noventa. Ello ha tenido efectos de desinversión y, en parte, de contracción del consumo. En general, la infelicidad funciona como un estimulante del consumo: comprar es una suspensión de la angustia, un antídoto de la soledad, pero sólo hasta cierto punto. Más allá de ese punto, el sufrimiento se vuelve un factor de desmotivación de la compra.
Para hacer frente a eso se diseñan estrategias. Los patrones del mundo no quieren, desde luego, que la humanidad sea feliz, porque una humanidad feliz no se dejaría atrapar por la productividad, por la disciplina del trabajo, ni por los hipermercados. Pero se buscan técnicas que moderen la infelicidad y la hagan soportable, que aplacen o contengan la explosión suicida, con el fin de estimular el consumo. ¿Qué estrategias seguirá el organismo colectivo para sustraerse a esta fábrica de la infelicidad? ¿Es posible, es planteable, una estrategia de desaceleración, de reducción de la complejidad? No lo creo. En la sociedad humana no se pueden eliminar para siempre potencialidades, aún cuando éstas se muestren letales para el individuo y, probablemente, también para la especie. Estas potencialidades pueden ser reguladas, sometidas a control mientras es posible, pero acaban inevitablemente por ser utilizadas, como sucedió —y volverá a suceder— con la bomba atómica.
Es posible una estrategia de upgrading (10) del organismo humano, de adecuación maquinal del cuerpo y del cerebro humano a una infosfera hiperveloz. Es la estrategia que se suele llamar posthumana. Por último, es posible una estrategia de sustracción, de alejamiento del torbellino. Pero se trata de una estrategia que sólo podrán seguir pequeñas comunidades, constituyendo esferas de autonomía existencial, económica e informativa frente a la economía mundo.
Este libro no se alarga hasta ese punto. No trata de elaborar una estrategia de sustracción. Este libro se propone señalar y cartografiar un nuevo campo disciplinar que se encuentra en la intersección de la economía, la tecnología comunicativa y la psicoquímica. Una cartografía de este nuevo campo disciplinar es indispensable si queremos describir y comprender el proceso de producción del capital y la producción de subjetividad social en la época que sigue a la modernidad industrial mecánica y, por tanto, si queremos elaborar estrategias de sustracción.
¿El Imperio del Caos?
A fines de 2002, mientras escribo esta introducción, el mundo parece colgado sobre el abismo de la guerra. Negri y Hardt, en Imperio, sostienen que el dominio global tiene los rasgos de un Imperio, parecido al Imperio Romano. Hay algo de cierto en esa descripción, pero resulta más ajustada a los años noventa que a la actualidad. En los años de la presidencia Bush todo parece haber cambiado. Mientras la nueva economía sufre una crisis de mercado y, sobre todo, de confianza, la vieja economía, la del petróleo y las armas, ha recuperado su fuerza y trata de guiar el mundo.
Si el imperio tuvo los rasgos de un dominio cada vez más extenso, construido por medio de la imposición de estándares tecnológicos, de la hegemonía de un imaginario mercantil globalista, lo que aparece en los años de la recesión no se parece al imperio soft del que nos hablan los autores de ese libro, escrito a mediados de los noventa. No soy capaz de ver, en la política del grupo dirigente norteamericano, una lógica, un pensamiento racional, una estrategia equilibrada y lineal.
Entreveo el efecto de una locura que se va difundiendo por todos los espacios de la vida planetaria. La enfermedad mental ha alcanzado la cabeza del imperio, porque el proyecto de control total es un proyecto enloquecido, destinado a producir desastres incluso para quienes lo han concebido. Los Estados Unidos de América son la mayor potencia de la Tierra, como lo fue Roma en los primeros siglos de la era cristiana. Pero como sugiere Marguerite Yourcenar en Las memorias de Adriano, los imperios pueden mantener su dominio mientras no pretendan someter al Caos por medio de la fuerza. El Caos no se derrota por medio de la guerra, pues el Caos se alimenta de cuanto lo combate. Por ello, la guerra ilimitada que el Imperio ha decidido desencadenar contra cualquier desviación del orden establecido por los integristas cristiano-liberales está destinada a erosionar el poder global, hasta hundirlo en la demencia y el caos. Tal vez estemos a punto de entrar en una fase de descomposición acelerada de todo orden y toda racionalidad. Y el Imperio que emergerá será el Imperio del Caos.
Diciembre 2002
Introducción
Una ola de euforia ha recorrido los mercados en los últimos años. Desde los mercados se ha extendido a los medios y desde éstos ha invadido el imaginario social de Occidente. La tercera edad del capital, la que sigue a la época clásica del hierro y el vapor y a la época moderna del fordismo y la cadena de montaje, tiene como territorio de expansión la infosfera, el lugar donde circulan signos mercancía, flujos virtuales que atraviesan la mente colectiva.
Una promesa de felicidad recorre la cultura de masas, la publicidad y la misma ideología económica. En el discurso común la felicidad no es ya una opción, sino una obligación, un must; es el valor esencial de la mercancía que producimos, compramos y consumimos. Ésta es la filosofía de la new economy que es vehiculada por el omnipresente discurso publicitario, de modo tanto más eficaz cuanto más oculto. Sin embargo, si tenemos el valor de ir a ver la realidad de la vida cotidiana, si logramos escuchar las voces de las personas reales con quienes nos encontramos todos los días, nos daremos cuenta con facilidad de que el semiocapitalismo, el sistema económico que funda su dinámica en la producción de signos, es una fábrica de infelicidad.
La energía deseante se ha trasladado por completo al juego competitivo de la economía; no existe ya relación entre humanos que no sea definible como business —cuyo significado alude a estar ocupado, a no estar disponible. Ya no es concebible una relación motivada por el puro placer de conocerse. La soledad y el cinismo han hecho nacer el desierto en el alma. La sociedad planetaria está dividida entre una clase virtual que produce signos y una underclass que produce mercancías materiales o, sencillamente, es excluida de la producción. Esta división genera naturalmente desesperación violenta y miseria para la mayoría de la población mundial. Pero esto no es todo.
El semiocapitalismo es una fábrica de infelicidad también para los vencedores, para los participantes en la economía- red, que corren cada vez más rápido para mantener el ritmo, obligados a dedicar sus energías a competir contra todos los demás por un premio que no existe. Vencer es el imperativo categórico del juego económico. Y, desde el momento en que la comunicación se está integrando progresivamente con la economía, vencer se convierte también en el imperativo categórico de la comunicación. Vencer es el imperativo categórico de todo gesto, de todo pensamiento, de todo sentimiento. Y sin embargo, como dijo William Burroughs, el ganador no gana nada. Mientras el estereotipo publicitario muestra una sociedad empapada de felicidad consumista, en la vida real se extienden el pánico y la depresión, enfermedades profesionales de un ciclo de trabajo que pone a todos a competir con todos, y culpabiliza a quien no logra fingirse feliz.
Los ciclos innovadores de la producción —la red y la biotecnología — no son, como los que dominaron la época industrial, la producción de mercancías por medio del cuerpo y la mente, sino la producción directa de cuerpo y mente. La felicidad no es ya, por tanto, un valor de uso accesorio a las mercancías, sino la quintaesencia de la mercancía. Algunos sostienen que la new economy está destinada a desinflarse como un globo o a derretirse como la nieve al sol porque se funda sobre una ilusión. Pero las ilusiones son el motor de la economía capitalista, son la fuerza que mueve el mundo. La economía es cada vez más directamente inversión de energía deseante. Lo que el historicismo idealista llamaba alienación era el intercambio de la autenticidad humana con el poder abstracto del dinero. Nosotros ya no hablamos de alienación, porque no creemos que exista ya ninguna autenticidad de lo humano. Sin embargo, tenemos la experiencia cotidiana de una infelicidad difusa, porque los seres humanos invierten una parte cada vez mayor de su existencia inmediata en la promesa siempre aplazada de la mercancía virtual. La devastación capitalista del medio natural y la mediatización de la comunicación reducen casi a la nada la posibilidad de gozar de la existencia de forma inmediata. Y la existencia desensualizada se dedica sin resistencias a la inversión, que es en esencia inversión emocional, intelectual, psíquica.
Como mostró Freud, la sociedad burguesa fundaba la fuerza productiva de la industria en un empobrecimiento físico y material y en una represión de la libido que producía neurosis. El precio de la seguridad psíquica y económica era la renuncia a la libertad. En su libro La postmodernidad y sus descontentos,(11) Zygmunt Bauman invierte el diagnóstico de Freud: los problemas y los malestares más comunes hoy son producto de un intercambio por el cual renunciamos a la seguridad para obtener cada vez más libertad. Pero ¿de qué libertad hablamos, si nuestro tiempo y nuestras energías están completamente absorbidas por el business?
El tránsito postmoderno ha estado marcado por un desencadenamiento de la libido, por un intercambio en el que hemos renunciado a gran parte de la seguridad burguesa a cambio de una libertad que se concreta cada vez más sólo en el plano económico. La llamada revolución sexual de los años sesenta y setenta no fue, o no fue sólo, un aumento de la cantidad de cuerpos disponibles para el sexo. Fue sobre todo una mutación en la percepción del tiempo vivido. El tiempo de la vida era tiempo del encuentro de las palabras, de los cuerpos, sin otra finalidad que aquella gratuita del conocerse.
No sé si hoy se hace el amor más o menos que en aquellos años. Me parece que mucho menos, pero no es esa la cuestión. La cuestión es que la sexualidad no tiene ya relación con el conocerse, con la gratuidad. Es descarga de energía rabiosa, exhibición de estatus y, sobre todo, consumo. La prostitución no es ya, como en tiempos pasados, una dimensión marginal y viciosa, sino una actividad industrial regulada, la principal válvula de desahogo de la agresividad sexual de una sociedad que no conoce ya la gratuidad. La desregulación económica completa una desregulación existencial que tomó su impulso de las culturas antiautoritarias. Pero para las culturas antiautoritarias la libertad era ante todo un ejercicio antieconómico y anticapitalista. Hoy la libertad ha sido encerrada en el espacio de la economía capitalista y se reduce a la libre competencia en un horizonte obligatorio.
Cuando a la libertad se le sustrae el tiempo para poder gozar del propio cuerpo y del cuerpo de otros, cuando la posibilidad de disfrutar del medio natural y urbano es destruida, cuando los demás seres humanos son competidores enemigos o aliados poco fiables, la libertad se reduce a un gris desierto de infelicidad. No es ya la neurosis, sino el pánico, la patología dominante de la sociedad postburguesa, en la que el deseo es invertido de forma cada vez más obsesiva en la empresa económica y en la competencia. Y el pánico se convierte en depresión apenas el objeto del deseo se revela como lo que es, un fantasma carente de sentido y sensualidad.
El sufrimiento, la miseria existencial, la soledad, el océano de tristeza de la metrópolis postindustrial, la enfermedad mental. Éste es el argumento del que se ocupa hoy la crítica de la economía política del capital.
notas:
1. En el sentido norteamericano de liberal radical partidario de una absoluta libertad de los individuos frente al Estado, distinto de su acepción europea como sinónimo de anarquista. [N. del E.]
2. UMTS, tecnologías que permiten el acceso a Internet a través de los teléfonos móviles. [N. del E.]
3. Mitopoiesis podría ser traducido como generación creativa de mitos. El neologismo, de doble raíz helénica, ha quedado sin embargo incoporado al léxico político de los movimientos, gracias en buena mediad a la actividad del grupo italiano Wu Ming, y de su predecesor europeo Luther Blissett. Para un desarrollo de la actividad de este grupo léase Wu Ming, Esta revolución no tiene rostro, Madrid, Acuarela, 2002. [N. del E.] de la red, caminando al borde del abismo que la guerra y la recesión han abierto.
4. Hundimiento de las acciones de las empresas dotcom («puntocom»), empresas cuya actividad se realiza sobre todo en, y en relación con, Internet. [N. del E.]
5. Bill Gates y J. A. Bravo, Los negocios en la era digital, Barcelona, P & J 1999.
6. Paul Virilio, Vitese et politique: essai de dromologie, Paris, Galilée 1977.
7. Realización simultánea y en paralelo de más de una tarea. [N. del E.]
8. Christian Marazzi, Christian Marazzi, Capitale e linguaggio. Dalla new economy all’economia di guerra, Roma, DeriveApprodi 2002., Roma, DeriveApprodi 2002.
9. Thomas H. Davenport y John C. Beck, La economía de la atención: el nuevo valor de los negocios, Barcelona, Paidós 2002.
10. Puesta al día, incremento artificial de su capacidad. [N. del E.]
11. Zygmunt Bauman, La postmodernidad y sus descontentos, Madrid, Akal 2001.
Franco Berardi ‘Bifo’, La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global, Editorial Traficantes de Sueños. Año 2003
Libro en PDF